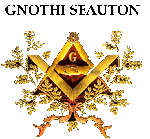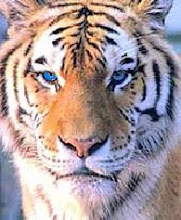Hoja 1

▼ Ir a Sig.
Hoja 3
◄ ÍNDICE> ▲ Ant.
Los personajes y sucesos fueron, en su mayoría, reales.
Los nombres y los lugares, algunas veces, se cambiaron.
Cada cuento es el resultado de unir recuerdos de distintos hechos y diferentes seres, junto a una parte de imaginación.
En ellos se buscó no alterar el orden histórico ni faltar el respeto a la vida particular de cada persona.
Cualquier alteración con la verdad, es casual.
Pero, la imaginación es la hija rebelde de la realidad.
Marzo 2004
Pág. 4 Los Dones del Ayer
Este es un libro dedicado a
Los dones del ayer.
Pocos de ellos lo podrán leer.
Pero, estoy seguro que todos aquellos,
que tuvimos la dicha de tener esos dones,
lo sabremos compartir en sentimiento.
Una virtud que nos supieron enseñar...
los dones del ayer.
Y con el cariño crecido por el recuerdos, a:
William Imperial, Francisco Serra,
Chichito Imaz, Héctor Bouissa,
Juan Carlos Aycart, Beto Lemes,
y a tantos más...
a los de la barras:
de la Iglesia Virgen de la Ayuda,
de la escuela Checoslovaquia,
del liceo Bauzá,
a todos los que tuvimos aquella juventud.
A los que aún están,
y a los que ya no están…
...oo0oo...
▼ Sig.. Los Dones del Ayer Pág. 5
Hoja 4
◄ ÍNDICE> ▲ Ant.
Este libro nació de la idea de escribir la historia de don Pablo. Pero, al ir avanzando, me di cuenta que no podía tener el egoísmo de considerarlo sólo como mi creador.
Que también existían cientos de muchachos que habían sido formados intelectual y profesionalmente por él, hombres que con igual derecho, y tal vez con mayor sensibilidad, habían recibido esos dones de él. También pensé que mi forma de ser, mis sentimientos, mis pensamientos, no eran todos consecuencia de que hubiese tenido ese hombre a mi lado.
Que existieron otros más que habían influido en modelar mi conciencia. Que en un instante, o en un hecho, tuvieron la virtud de dar el golpe de cincel oportuno en la multifacética creación que es la personalidad de un individuo.
Creo, como tantos muchachos del ayer, que haber tenido a esos hombres, fue un don.
Hombres que, entonces, se les llamaba con el título de "don". Por eso, este libro se llama: "Los dones del ayer".
Y si queremos buscar toda la heterogénea verdad del sentimiento que ha llevado a escribirlo, nada mejor que la definición del diccionario:
DON (del latín: donum = regalo, homenaje, cualidad).
– Atributo particular que se posee para hacer algo.
– Gracia para atraer la simpatía de los demás.
– Los bienes, respecto de quienes los recibimos.
DON (del latín: dominus = señor, poseedor, distinguido).
– Calificativo honorífico que se daba a muy pocos.
– Título que se antepone al nombre de pila.
– Distintivo que se nombra a los hombres de calidad.
Después de estas definiciones, poco queda por decir.
Sólo agradecer el haber tenido a los dones del ayer.
Pág. 6 Los Dones del Ayer
El muchacho que escribía versos envejeció por dentro mientras el hombre de trabajo envejecía por fuera... Y un día, viéndose en el espejo, el muchacho preguntó al hombre:
–Aquí estamos... ¿Valió la pena?
El viejo vio una figura encorvada, un rostro con huellas de años, unos ojos grises que fueron azules, un cabello blanco que fue rubio. Vio alguien parecido pero distinto a un joven que había bajado de un avión veinticinco años atrás.
El hombre recordó los muchachos que habían aprendido algo a su lado en ese tiempo, pensó en industrias que daban trabajo y ritmo al progreso y en parte se debía a que él, un día, hubiese llegado a esa tierra.
Pero, también meditó en sus hijos, que habían sido nietos sin abuelos, que cada vez que querían ver un pariente debían buscar una fotografía.
En su esposa, desarraigada de un núcleo familiar y adaptada a otras costumbres. Recordó una familia que siete mil kilómetros y varias décadas separaban, a su padre muerto sin decirle adiós.
A tantos dones y tantos amigos idos.
Pensó que hacía muchos años que no escribía un poema, un cuento. Miró por la ventana, vio una ciudad pujante. Escuchó a través de la puerta, oyó una familia, personas que reían, discutían... vivían.
El hombre viejo volvió la vista al espejo, con una indefinible sonrisa levantó los hombros y contestó al muchacho viejo:
– "No sé, no sé"...
Miré el almanaque, era el año mil novecientos ochenta y dos, tenía cincuenta y tres años. Tomé un papel y me puse a escribir.
▼ Sig. Los Dones del Ayer Pág. 7
Hoja 5
◄ ÍNDICE> ▲ Ant.
Hoy, con ochenta y un años vividos, sigo sin saber como contestar esa pregunta.
Los hijos, cada uno tomó su camino.
Todos los dones, y muchos compañeros del camino, ya se fueron.
El progreso y la fortuna oscilaron como el péndulo de un antiguo reloj.
Y los recuerdos me traen otros Dones.
Al resumir veo que, como aquellos dones del ayer, hubo veces que actué bien y otras mal.
Pero esos hechos, buenos y malos, juntos con los Dones del Ayer, fueron la trama de mi vida... mi propio cuento.
Sólo espero que para alguien haya podido ser, en algún momento, un Don del ayer.
Si así hubiese sido, entonces podré responder:
–Sí, valió la pena.
Pág. 8 Los Dones del Ayer
y... cada momento vivido.
...oo0oo...
Rosalino Carigi
▼ Sig. Los Dones del Ayer Pág. 9
Hoja 6
▲ Ant.
DEDICATORIA EL LIBRO EL MOTIVO 01... DON UMBERTO (PELUQUERÍA ITALIA) 02... DON MANUEL (ALMACÉN "LA GALLEGA) 03... DON GENARO (EL GRAMÓFONO) 04... DON RAMÓN (EL BOLICHE) 05... DON JULIÁN (¡FIERRO VIEJO, COMPRO!) 06... DON PEPE (EL ZAPATERO) 07... DON FRANCISCO (EL PERCHERÓN) 08... DON ZOILO (LA BARRACA) 09... DON NINO (EL AFILADOR) 10... DON VALENTÍN (LA ANTENA) 11... DON MARTÍN (EL DOCTOR) 12... DON HÉCTOR (EL VIVERO) 13... DON EMILIO (UN CORTE) 14... DON VÍCTOR (EL MIRADOR) 15... DON CHACHO (MATE AMARGO) 16... DON ALEJANDRO (EL FOTÓGRAFO) 17... DON JORGE (POMIDORO SECO) 18... DON DANTE (LA FERRETERÍA)
Pág. 10 Los Dones del Ayer
19... DON CARLOS (UN CANTOR) 20... DON PEDRO (NOCTURNO) 21... DON FERMÍN (LA CHIVA) 22... DON NICOLÁS (EL BARQUILLERO) 23... DON BRUNO (LA CONFESIÓN) 24... DON JAIME (EL LOCAL) 25... DON PATRICIO (UN IRLANDÉS) 26... DON XENÓN (LA HERRERÍA) 27... DON FLORIO (EL REMEDIO) 28... DON SIMÓN (EL TRANVÍA 16) 29... DON LORENZO (EL CHARLATÁN) 30... DON TITO (EL MANECO) 31... DON HERMENEGILDO (EL BAQUEANO) 32... DON ROQUE (EL MASÓN) 33... DON BRAULIO (EL EXPENDIO) 34... DON PASCUAL (EL ORGANITO) 35... DON PABLO (UN HOMBRE COMÚN) 36... DON NADIE (EL IMPORTANTE) CONCLUSIÓN EL AUTOR DICCIONARIO LUNFARDO
▼ Sig. Los Dones del Ayer Pág. 11
Hoja 7
◄ ÍNDICE> ▲ Ant.
Cinco de la tarde, veranillo. Dejo mi señora con el niño en la plaza y me voy a cortar el pelo.
El barrio está quieto, todavía los ómnibus no han devuelto su carga de humanidad.
Llego. En la puerta, sentados con la silla al revés, apoyando los brazos en el respaldo, dos hombres vestidos de blanco lánguidamente miran pasar las cabezas de sus semejantes en la espera de tomar una entre sus manos.
Subo unos escalones y me siento en el trono giratorio del cliente, el peluquero más joven me sigue.
Poniéndome alrededor de cuello una inmaculada toalla, me pregunta entrecortado:
–¿Come si... se... corta?
Lo miro e instintivamente sonrío. El veterano me aclara:
–Es un italiano fresquito.
–Igual, pero más corto.
Y pregunto con añoranza de mi infantil patria:
–¿Di dove e lei?
–Di Sicilia.
–Ah... Io sonno di Firenze.
–Ma lei deve aver venutto molto tempo fa.
–Puff... era muy chico, tenía dos años cuando llegué...
Y le aclaro, al ver que no me entiende en español:
–...muy piccolo, due anni.
Se sonríe y erguiéndose comienza a cortar, serio, importante, encerrándose en su mutismo de extranjero.
Pasan los minutos cortados en segundos por el ruido de la tijera cuando de pronto, cristalina, resonante, se escucha una voz de mujer:
–Cuidado Don Umberto, despacito que hay otro escalón.
Es como si hubiese entrado un pedazo de primavera...
No importa si es linda, elegante, atractiva... es voz de mujer joven, y todos miramos hacia la puerta, marco de la profanación que esa figura femenina ha hecho al local donde se igualan las cabezas de los hombres.
Viene guiando, escalón tras escalón, a un anciano canoso, barbudo, de barba perfectamente blanca y ojos entrecerrados por el peso del tiempo.
Lo sienta en la otra silla giratoria. Él balbucea incoherente, y vuelve a sentirse la voz femenina:
–Quédese aquí, espéreme, mientras lo ponen buen mozo.
–¿Eh? –dice el viejo, buscando en su oscuridad.
–Que lo van a poner bello, Don Umberto.
–¿Ah?, je je, si si... –ríe con la picardía de años idos.
La mujer se vuelve hacia el peluquero:
–Avíseme cuando esté pronto. No ve nada. No lo deje ir solo, por favor. Estaré en la tienda.
–Si, vaya tranquila.
Mi peluquero ha vuelto a cortar, silencioso. Por el espejo veo mi cabeza reduciendo paulatinamente su volumen. El otro, no pudiendo negar su oficio, empieza el interrogatorio al viejo que ciegamente se ha abandonado a sus manos.
–¿Nuevo en el barrio?
–¿Eh? Sí, de hace quince días...
–¿Vive cerca?
–En Laureles.
Hoja 8
–Ah.
Y el silencio se impone nuevamente, pero el viejo quiere huir de su oscuridad y vuelve a hablar, con voz chocha:
–Antes tenía una vista bárbara y de pronto me fui quedando sin ver... Bueno, veo, algunas sombras, pero...
–¿Consultó con algún médico?
–¡Bah! Uno me mandó unos lentes, era igual. Fui a otro, me recetó tres pastillas por día y que dejara el fumo... ¡Tres pastillas! ¡Dejar el fumo!... ¡El fumo no lo lascio!
–¿De donde es usted?
–¿Ah? Di Salerno.
Mi peluquero me mira orgulloso desde el espejo y dice, señalando al anciano:
–Paisano.
Le respondo afirmativo con una sonrisa y él vuelve a su silencio, yo miro celosamente los costados de mi cabeza.
Mientras, el viejo sigue hablando:
–... noventa y pico, sí, noventa y pico...
–¿Siempre en el Uruguay?
–No. Estuve más de diez años en Buenos Aires; después treinta y nueve en la misma empresa aquí, en el Uruguay... la de Novorico. Tiene fábricas, barcos. Novorico se hizo grande... yo lo conocí cuando trabajaba junto a nosotros...
–¿Cuándo dejó de trabajar?
Pensé si la pregunta era por Novorico o por el viejo, pero éste respondió cándidamente:
–Novorico me mandó jubilar cuando empecé a dejar de ver, él me hizo todos los trámites... El día que me hicieron la despedida me dio un abrazo... Novorico hizo fortuna pero siempre se acordó de mí... ¿Sabe? A su hijo le puso Umberto... ¡mi nombre!
–¿Vive con parientes? ¿Esa muchacha es su nieta?
–No, mi señora y mi hija murieron en Italia dos años después que vine a América. Tengo parientes, pero... los parientes sólo se acuerdan de uno cuando se tiene plata.
–¿Vive solo? –pregunta preocupado el peluquero.
–Vivía con una sobrina, pero había muchos líos, muchos líos, –balbucea– y entonces...
–¿Vino a una casa de familia?
–Sí, a la casa de esta muchacha. Pago, tengo mi cuarto, mi jubilación. Vivo más tranquilo.
El peluquero termina la anciana cabeza.
–¿Se siente más fresco?
–¿Qué?...
–¿Que si siente más liviano sin el pelo?
–Ah, sí, sí.
Mi peluquero también ha terminado, me cepilla, me saca la toalla y, al darme vuelta veo un espectáculo maravilloso:
El viejo sonriente y en el piso su cabello blanco, como si fuese un árbol rodeado de copos de nieve.
Pago, saludo y me voy.
Me recibe la calle, la vida constantemente nueva.
Y camino hacia la plaza.
Allá queda Don Umberto.
Hoja 9
Allá queda el viejo, con el drama de una vida que vino a hacer la América, de una Europa que enterró sus amores...
¿Y el resto? El resto sólo fidelidad a aquellos recuerdos, fidelidad a un trabajo que enriqueció a otros.
Allá quedó el viejo, con su orgullo, que, a pesar de sus noventa y pico, prefirió vivir ciego y solo antes que molestar a quienes no lo querían.
Camino... y en la plaza, desde su sillita, me recibe la vida nueva de mi hijo retozando junto a la sonrisa de mi mujer.
¿Y yo?... yo en el medio.
La Teja (Uruguay) 1955
Hoja 10
Manuel Pérez llegó a Montevideo a principio de siglo.
Había embarcado en Galicia, dejando una novia y trayendo escondidos sus sueños dentro del atado de ropa.
Cuando bajó olía a emigrante, a cucheta de tercera y a trabajo. Lo esperaba su tío Antonio.
Ni siquiera vio la ciudad. Se fueron enseguida en una carreta para La Tablada, detrás del Cerro, a trabajar la tierra oscura y fértil del Uruguay.
Trabajó de sol a sol, no sabía hacer otra cosa. En tanto, su tío atendía la pulpería cercana al camino.
Pero Manuel tenía habilidad para el negocio. Compró unos cerdos y en un par de años sus chorizos, jamones y morcillas eran populares.
Pasó a atender la pulpería, mientras su tío ahogaba la nostalgia de Galicia durante el día detrás del mate y durante la noche en el buen vino.
Manuel fue mejorando la pulpería. Y en otro par de años terminó comprándosela al tío. El tío Antonio se fue tras la "morriña" de su vieja patria, llevándose todos sus pesos oro y algunos de Manuel para que la novia viniese
Cuando la novia llegó, la fue a buscar al puerto en un sulky prestado por un amigo bodeguero. Manuel Pérez había adornado la pulpería y todos los amigos estaban en la puerta para recibir la novia de Galicia.
Hubo baile, comida y vino hasta muy entrada la noche. Y la novia Concepción de la Ría durmió en la granja de unos amigos, mientras Manuel pasó otra noche de ansias en la casa al fondo de la pulpería. El sábado se casaron.
Manuel puso un letrero nuevo sobre la puerta:
DE PÉREZ – DE LA RÍA
Concepción en pocos años le dio cuatro hijos y una fortuna. Sus fiambres y embutidos eran deliciosos gracias al romero, tomillo y orégano traído de Galicia y que habían plantado al fondo del almacén.
Compraron vacas lecheras y más terrenos para cultivar verduras y criar cerdos. Manuel trajo parientes de Galicia y, junto a ellos, hacía producir esa riqueza.
En tanto, Concepción atendía el almacén, donde los productos porcinos mezclaban su aroma apetitoso con el de la verdura fresca y el de los dulces caseros hechos por ella.
El lugar era parada obligatoria de todos los coches que iban para el Rincón del Cerro.
Hasta las distinguidas señoritas Saint Martain bajaban del charret para adquirir algunos dulces para luego seguir al saladero Santa Catalina.
En tanto los cocheros compraban chorizos para la parrilla y los caballos abrevaban.
Pasaron los años. Las señoritas no volvieron.
Los saladeros se acabaron. El frigorífico desplazó al tasajo, y el Camino de las Tropas fue la ruta por donde llegaba la riqueza que se transformaba en progreso del Uruguay.
Montevideo crecía a ritmo vertiginoso y Don Manuel vio el futuro.Compró más tierras, crió más cerdos y trajo más parientes gallegos.
Además, siguiendo los consejos de un gringo del Switt, puso una fábrica de productos porcinos en Nuevo París con un local de venta en Paso Molino:
Hoja 11
Y Manuel mandó poner un letrero sobre la puerta del nuevo negocio:
PÉREZ DE LA RÍA
Un nombre famoso que trajo dinero a raudales y, con él, el ingreso a la nueva clase acaudalada.
Compraron una mansión en Buschental, tenían automóvil con chofer, los cuatro hijos iban al liceo francés, las chacras las cuidaba un italiano, el negocio lo administraba un inglés, y la señora Concepción iba todos los días a tomar el té con sus nuevas amigas.
En tanto, Manuel dejaba de ser un Pérez cualquiera, todos lo llamaban Don Manuel Pérez De La Ría. Y por más que se riese de su nueva vida y de su apellido alargado, vivía aburrido.
Para entretenerse compró terrenos baratos en Carrasco y Punta Gorda, al otro extremo de Montevideo, para poner allí más tambos y crías de cerdos.
Los hijos fueron a la Universidad, uno se recibió de abogado, el otro de ingeniero, y las hijas se comprometieron con jóvenes de la vieja sociedad. La señora Concepción era dama solicitada para toda reunión social y Don Manuel se iba perdiendo en el fondo de la mansión de Buschental.
Siempre que había una reunión, doña Concepción lo convencía que, como él se sentía mal en esas fiestas se fuera a descansar en el Rincón, en la casa detrás del almacén.
Y él se iba contento en su forchela, a jugar mus y truco con los granjeros, a comer queso y longaniza, a tomar mate y vino casero.
A estar en camiseta y zapatillas, viendo el horizonte, sin sentir la mirada compasiva de su mujer ni la sonrisa burlona de sus hijos.
Allí, desde el fondo del viejo almacén, veía caer lentamente el atardecer disfrutando el perfume de la tierra arada, el aroma de las vacas y el olor de los cerdos que lo habían enriquecido.
Los años siguieron pasando. Los terrenos de Carrasco y Punta Gorda fueron otra fuente de riqueza.
Los hijos y Concepción lo convencieron de vender los terrenos del Rincón del Cerro, los animales y la fábrica de productos porcinos.Y Don Manuel vendió todo su pasado, menos el Almacén La Gallega.
Sus hijos invirtieron en los balnearios del Este y en una constructora. Ya el apellido Pérez de la Ría no estaría unido a los cerdos.
Y un día murió Concepción. La hija menor se vino a vivir a Buschental con su marido de apellido gringo.
Don Manuel se sentía solo en el enorme fondo, sin Concepción, sin animales para cuidar.
Cada vez pasaba más tiempo en la vieja casa junto al almacén de La Tablada, hasta que se quedó allí definitivamente.
Los hijos apenas si lo iban a ver. Los nietos venían algún fin de semana cuando eran pequeños, pero al hacerse grandes iban para Punta del Este.
Para los amigos de la sociedad, Don Manuel estaba en el interior, ya que el aire de la ciudad lo afectaba. Se ponía enfermo, decían.
Y Don Manuel se enfermó. Se enfermó de verdad. Cuando llegaron los hijos, ya estaba muerto.
Lo estaba velando los granjeros, los chancheros, los chacareros de uñas sucias y arrugados dedos.
Velando en el dormitorio atrás del almacén, donde había vivido con Concepción, donde habían nacido sus cuatro hijos.
Hoja 12
Los hijos se lo llevaron para Buschental, y Don Manuel tuvo un velorio distinguido.
Pero, apenados, lo enterraron como él lo había pedido:
En el cementerio del Cerro, en un nicho alto, en la pared del fondo.
Fue un entierro con mucha pompa, con muchos autos, con mucha gente y hasta con muchos campesinos.
Se fue la pompa, se fue la gente, se fueron los autos... y finalmente se fueron los campesinos.
Y Manuel Pérez se quedó allí, olvidado, lejos de Galicia para siempre.
En un cementerio sencillo, junto a otros emigrantes como él.
En un nicho alto, donde llega el olor de la tierra.
En la pared del fondo, desde la cual se puede ver, allá lejos, muy lejos, el Almacén La Gallega.
Enero, 1982
Hoja 13
Cuando el barco iba entrando por la escollera, Genaro no tenía intención de quedarse en Montevideo. Apoyado en la borda, estaba ansioso porque el día siguiente llegaría a Buenos Aires.
Un pariente que vivía en La Boca lo había mandado venir. Era después de la guerra, había necesidades. Y la tierra árida del Sur de Italia no alcanzaba para alimentar tantas bocas.
Pero la belleza de la bahía, el verdor del Cerro, las azules aguas, el fresco aire, fueron entrando entre los recuerdos de la tierra lejana y el ansia de llegar a la Argentina.
Se despidió, con tristeza, del otro emigrante que venía a trabajar en los frigoríficos. Y, cuando el barco dejó atrás la escollera, remontando el Río de la Plata, sintió que algo de ese puerto se había unido a sus nostalgias.
Un año después, Genaro bajaba en Montevideo. Venía de Buenos Aires, había pagado el pasaje al pariente y traía un gramófono. Se fue a vivir con el otro emigrante, allá, cerca de la playa del Cerro, en el conventillo de La Paloma.
Genaro empezó a trabajar en el frigorífico y llegó a ser matambrero. Cuereaba de primera y fue asimilándose a esa casta bravía, introspectiva, y particular del gaucho.
En el conventillo daba suelta su nostalgia y los domingos, luego de la parrillada y con un litro de vino, se encerraba en su cuarto, ponía discos de Gigli, Caruso y Schipa en el gramófono mientras miraba por la ventana las aguas azules de la bahía, que le recordaban a otra, allá en el Sur de Italia.
Pero América tiene nombre de mujer, y es mujer joven, fértil y generosa.
La dueña del conventillo, una gallega pulcra y dominante, era la tabla de salvación de esos emigrantes, barcos solitarios que recalaban sus nostalgias en el fondo de la pensión.
Ella les escribía sus cartas a Europa, limpiaba los cuartos, los mandaba al peluquero y les lavaba la ropa.
Doña María tenía una muchachita, traída del interior, que le ayudaba a lavar. Chúcara, tímida e inocente como la tierra de donde la habían traído. Genaro le daba la ropa para lavar y los dos se sonrojaban.
Genaro iba más a la peluquería, ponía menos a Caruso, y se quedaba más a charlar con Blanca luego de la parrillada de los domingos. Se casaron en febrero.
Llevaron el gramófono al fondo del conventillo, se bailó música española e italiana que salía de unos pesados discos y, finalmente, de la guitarra de un amigo salieron los compases criollos del pericón y un pañuelito, en el cual se lució Blanca dentro de un vestido blanco cosido por doña María.
Se mudaron para un cuarto del frente, que era más grande, y un tiempo después se fueron para una casita con terreno. Se llevaron pocas cosas, la ropa, el gramófono y el cariño de todos los ocupantes del conventillo La Paloma.
Bianca, nunca aprendió a llamarla en español, le enseñó a tomar mate, a comer matambre, a bailar tango y lo que era una mujer uruguaya. Genaro, en cambio, le enseñó a hacer pizza, a tomar buen vino, a escuchar música italiana y lo que era un italiano enamorado. Tuvieron cinco hijos.
Y mientras los botijas crecían, el tano Genaro progresaba.
Hoja 14
Pasó a ser capataz, la casita de enrejillado y zinc la convirtió en una casa de material cuya fachada tenía reminiscencia de las casonas de la vieja Italia.
Blanca, en tanto, cuidaba de todos mientras en su cabello negro, brillante, liso, que denunciaba sus ancestros indios, iban saliendo algunos hilos blancos.
Criaba a sus hijos con el orgullo de ser orientales y con el respeto a la nostalgia de su padre para la lejana tierra.
El italiano, de vez en cuando, daba cuerda al gramófono y volvía a escuchar la rayada voz de Gigli, Caruso, Schipa.
Blanca lo miraba con tristeza, sabía que ella no existía en esos momentos; Genaro estaba en el Sur de Italia junto a su madre, sus hermanos, las montañas, a una azul bahía.
Pero los hijos eran uruguayos; y ya había discos de Gardel, de Magaldi, de Canaro. Cuando los ponían, Genaro movía la cabeza y se iba a tomar mate con Blanca bajo el parral.
Pasaron los años. El tiempo se hizo pequeño y los hijos grandes. Algunos estudiaron, otros siguieron la profesión de Genaro, otras la de Bianca, y se fueron casando.
Genaro iba todos los domingos a la parrillada en el fondo del conventillo, a encontrarse con los viejos amigos, a recordar tiempos idos, a mirar la azul bahía.
Y un día; esa criolla que nunca le había dado ningún sufrimiento, le dio el más gran dolor... se murió.
Se fue callada, sin molestar, dándole un beso antes de acostarse, luego de tomarse el último mate "pa’ descansar".
Genaro se jubiló. Pasaba el tiempo en el café hablando de Italia con otros jubilados, yendo los domingos a la parrillada del conventillo y durante la semana escuchando el gramófono a Caruso, a Gigli, a Schipa, junto a Gardel, a Magaldi, a Canaro, mientras cuidaba las plantas del fondo.
Cada mes hacía escribir a su hija una carta para los hermanos de Italia, e iba cubriendo las paredes con postales de la vieja patria, de montañas, de bahías azules.
Un día, cerca ya los fríos de julio, los hijos se juntaron y le compraron un pasaje a Italia, para que viese su lejana patria antes que llegara el invierno. Le dijeron que si quería quedarse allí, lo hiciera. Que ellos le mandarían la jubilación y le escribirían todos los meses.
Los amigos le hicieron una despedida. Fue en el fondo del conventillo de La Paloma.
Allí estaban sus hijos y los hijos de sus hijos, sus amigos y los hijos de sus amigos. Hubo parrilla, buen vino y, al final, se sacó una foto. Una grande, donde había mucha gente. Donde estaba Genaro con todos sus amigos, sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de sus amigos, con el gramófono adelante.
Y, detrás, pintado por un muchacho uruguayo, un letrero que decía:
Y Genaro tomó el avión, llevaba una valija y el gramófono con algunos discos lo cual, como regalo, le habían pagado el viaje los amigos del conventillo.
Sólo tres viajaban a Europa, pero Carrasco es el aeropuerto del Uruguay: Había trescientos personas para despedirlos.
Pasaron los meses. El verano se acercaba, los eucaliptos de la playa del Cerro desprendían su aroma y las aguas grises de la bahía se iban poniendo azules.
Los amigos se reunían en el fondo del conventillo para la parrillada o iban al bar de La Parada a tomar una grappa donde ahogar los recuerdos.
Hoja 15
Y una tarde de diciembre, mientras miraban la bahía, oyeron una voz conocida:
–¡Eh!... pelandrunes... ¿no quieren jugar al truco?
Don Genaro había vuelto. Don Genaro estaba allí.
Y jugaron al truco, viendo la bahía, mientras Don Genaro contestaba a cada pregunta por su vuelta con un:
–Y... son cosas...
Meses después nos enteramos por una carta del hermano. Había encontrado a Genaro solo, en su cuarto de la casa de Italia, llorando...
Tenía en su mano la foto de la despedida, mientras en el gramófono tocaba La Cumparsita... un tango uruguayo.
1982
autor uruguayo.
Hoja 16
En la esquina, a media cuadra de mi casa, había un boliche.
No era un boliche más, era el boliche de Don Ramón...
Ese lugar representó el ansia de crecer de mi niñez.
Era una casa grande, nueva, con un gran salón en la ochava, y allí la entrada al bar.
Por el lado de la calle que subía se encontraba un pequeño almacén y, por lo otra calle, bajando, la puerta de la casa.
Cientos de veces, al volver de la carnicería, pasaba despacito por la vereda cuadriculada estirándome, sobre mis piernas flacas, para poder ver a través de la vidriera lo que sucedía en el cafetín.
Luego, al llegar a la esquina, vichaba de reojo para adentro, mirando esos escalones con la desesperada ilusión de un día subir por ellos.
Entrar en el boliche era el sueño de todo muchacho.
Sabíamos que el día que pudiésemos hacerlo, dejábamos de ser botijas, éramos mayores.
No por tener una determinada edad, ni por ya tener cédula.
El día que se entrase en el boliche, sin pedir permiso a nadie, sin temer hacerlo, empezábamos a ser hombres.
Jugábamos en la esquina de enfrente, atentos a las voces que salían del bar, sintiendo cada tango que salía de la radio, envidiando saber la causa de las carcajadas, intrigados por el silencio que algunas veces dominaba al bar, silencio roto sólo por el tintineo de las copas.
Ir al almacén al lado del bar, era remedar las ganas de entrar en el boliche.
Era un almacén pequeño, con pocas cosas, separado del cafetín por una pared que no llegaba al techo.
Pared incompleta que, por un lado pasaba Don Ramón saliendo detrás del mostrador y por el otro extremo se podía pasar al local.
Era como un biombo de ladrillos, aislaba pero no separaba.
Hacíamos el pedido y nos poníamos a mirar por esa entrada.
Sólo veíamos un salón con cuatro mesas con una silla en cada lado, un mostrador largo y, detrás de él, una estantería llena de botellas, en un rincón un billar y en la pared la pizarra con los tacos. Poca cosa, pero era una cosa prohibida, y nada atrae tanto como lo prohibido.
Don Ramón estaba casado con la señora Joaquina, una maestra que, con los años, llegó a directora de la escuela.
El almacén era de Don Ramón, el boliche era de Don Ramón, hasta la esquina era de Don Ramón.
Sin embargo, siempre que nos referíamos a la casa, decíamos que era la casa de la señora Joaquina.
Las tres cosas eran un solo lugar. Pero, así era el barrio.
Don Ramón siempre nos recibía con cara seria en el almacén. En cambio en el bar, veíamos desde lejos, que atendía con una sonrisa extraña.
Muchas veces, al agarrar el mandado, miraba el papel escrito y nos daba una lección:
–Zanahoria va con hache en el medio... café es palabra aguda terminada en vocal, lleva acento... azúcar es grave o llana y terminada en r, va acentuada.
Por mucho tiempo lo miramos con recelo, temiendo que estuviera de acuerdo con la maestra, pero ni él ni nosotros hablábamos de ella.
Luego, fuimos tomando confianza y llegamos a ir, a escondidas de nuestros padres, a consultarle un problema difícil de aritmética o la conjugación en pluscuamperfecto de algún verbo irregular.
Hoja 17
Siempre tuvimos la sospecha que Don Ramón ayudaba a la señora Joaquina a corregir nuestros deberes.
Olíamos los cuadernos buscando el aroma a caña. Nunca lo descubrimos.
Llegamos a sexto año. Nos fuimos de la escuela, algunos íbamos al liceo, otros a la Escuela Industrial o a la Academia, pero aún no nos atrevíamos a entrar al boliche.
Nos parábamos en la esquina, haciendo ver que habíamos crecido, pero aún mirando el interior del bar a través de la vidriera, sintiendo latir en el corazón dos ambiciones.
Una, subir esos escalones, que significaba nuestro título oficial de hombres.
Otra, ver salir de la casa de la señora Joaquina a sus hijas, muchachas de nuestra edad, rubias, bellas, que acicateaban más nuestras ansias de ser mayores.
El tiempo nos hizo crecer y sin saber cuando, entramos en el boliche...
Aprendimos a jugar billar, a hablar poco, a contar menos, a ahogar las desilusiones en una copa.
Supimos que el amigo no necesita responder a la pregunta:
–¿Dónde estabas cuando te precisé?
Que compañero es el que escucha y no opina, que comprende más el que calla que aquel que consuela.
Allí estaba Don Ramón. Ya sabíamos que era maestro. Maestro de verdad.
Se había recibido de pedagogo y nunca había ejercido. Pero, era un maestro más importante,
Era el bolichero, el maestro de la vida.`
Bastaba que alguno se parase en el mostrador, al lado de la máquina de café express, y se pusiera a hablar en voz baja con Don Ramón, para que los demás supiéramos que necesitaba un consejo.
Bastaba que alguno se parase en el mostrador, al lado de la máquina de café express, y se pusiera a hablar en voz baja con Don Ramón, para que los demás supiéramos que necesitaba un consejo.
Al igual que en nuestra niñez a él íbamos, a escondidas, para que nos ayudara a resolver un problema complicado y nos dijese la manera de conjugar una situación difícil.
Los otros de la barra nos hacíamos los desentendidos, jugábamos a la carambola, al envido.Don Ramón nunca fue entrometido. Dejaba que cada uno viviese su propia vida, pero algunas veces se le escapaba alguna lección:
–Pará, todo pasa... el corazón olvida; el hígado, no.
–Hay cosas que hay que hacerlas... y el coraje no viene en botellas.
–Para pasar el rato, bueno. Pero cuidate, no te enredes.
–Pensá... que ella es buena, y el que la hace la paga.
–Son cosas de hombre... no sos el primero.
Así eran sus preceptos: pocas palabras, muchas verdades.
Se preocupaba que siguiésemos nuestros estudios, cuidásemos nuestros trabajos, que no abusáramos del alcohol ni del cigarrillo, cosa incongruente con su negocio.
Nos enseñó a filosofar sobre cada suceso y valorizar lo bueno y lo malo de cada uno:
–Ese grita mucho; pura bulla... porque le sobra corazón.
–El Petiso es un poco picaflor... pero amigo de verdad.
–El Rubio es muy callado... es que él mira vivir.
Hoja 18
Sin saber como, empezamos a entrar en el boliche.
Y, años más tarde, sin saber cuando ni como, dejamos de ir a él.
Poco a poco nos fuimos alejando, algunos pocos cuadras, otros en muchos kilómetros.
Me bajé del trolebús, puse mi hijo sobre mi cuello a horcajadas y me dirigí a la casa de mi madre.
Hacía ocho años que no volvía al barrio. Sabía que Don Ramón había fallecido.
Allá estaba la esquina, estaba el boliche, estaba la casa de la señora Joaquina.
Y allí en la puerta, ella sentada en un sillón, viendo pasar las horas calurosas del verano.
Me acerqué con el mismo temor que sentía cuando la maestra me mandaba a la dirección.
Su sonrisa y el peso de mi hijo me devolvieron a la realidad que yo ya no era un niño.
–Buenas tardes, señora Joaquina.
–¡Cómo estás, muchacho! Los años que no te veía. Pero si estás hecho un hombre. ¡Y te conocí como tu hijo! ¡Cómo pasa el tiempo!
Agotadas las frases de saludo, sobre el camino recorrido, y palabras de pena por el fallecimiento de Don Ramón, me animé a averiguar:
–Señora Joaquina. Disculpe, pero por años he tenido esta pregunta... ¿Don Ramón la ayudaba a corregir nuestros deberes?
Una sonrisa triste asomó a sus ojos y, nostálgica, me respondió:
–Muchos de tus amigos, los botijas de cuando yo era maestra, me han hecho la misma pregunta... No, nunca me ayudó a corregirlos.
–Fue un hombre muy bueno, nos ayudaba cuando los problemas eran difíciles, y nos ayudó cuando la vida se nos hizo complicada.
–Yo sabía que hacía .eso. Y no sólo en el almacén. Cuando terminaba yo de corregir los cuadernos, él venía; miraba la plana de castigo, leía en la etiqueta el nombre del botija y siempre tenía un justificativo:
"Pero si es hijo de polacos, ¿cómo querés que tenga buena ortografía?";
"Pobrecito, es tan flaco, siempre está temblando, ¿cómo no va a tener mala letra?"
"Si los padres no saben sumar... es lógico que se equivoque al dividir."
–Y dándome un beso, –ella concluyó– me convencía de rebajar la sanción y subir; la nota.
Nos quedamos los dos; en silencio.
Allá en el horizonte las aguas de la bahía apenas ondulaban en la tarde calurosa.
Mi hijo se movió, cansado y molesto, sobre mi cuello.
Me despedí:
–Hasta luego, señora Joaquina. Voy a ver a la vieja y dejarle el nieto. Quiero volver a ver el bar.
–Hasta luego, muchacho. Ahora está alquilado. Ya no viene nadie de tu época. Saludos a tu mamá. ¡Qué rico botija tenés!...
Hoja 19
Dejé a mi hijo con mi madre y subí la calle. Entré en el boliche.
Un mostrador moderno sustituía al viejo de cedro y grandes bisagras cromadas.
La pared que antiguamente lo separaba del almacén, la habían derruido y quedaba una pequeña división baja como un niño.
Donde estuvo el almacén había un horno de pizza, y varios muchachos y muchachas estaban comiendo, tomando refrescos y jugando a las damas.
Miré el viejo salón, el piso estaba encerado.
En las mesas, jóvenes que en mi época no hubiesen subido los tres escalones de la mayoría de edad, jugaban con cartas inglesas.
Desde un reproductor salía música norteamericana.
Y el billar, como objeto molesto, estaba arrinconado.
Me acerqué al mostrador.
Un parroquiano se me adelantó y pidió:
–Una caña con hielo.
El hielo me pareció caer en el corazón ante tal anormalidad para mi lejana juventud.
Me llegó la servil voz del barman, hueca, impersonal:
Y sintiendo mi boca llena de amargura, sólo pude decir:
–Una grappa... doble... para recordar.
1982
Hoja 20
Pasaba por mi casa todos los miércoles de tarde.
Desde el día anterior, en todos los hogares de la cuadra, se repetía la misma cosa. Era como una obligación que se cumplía al sentir, allá, calles lejos, el grito de una voz impostada:
–¡Cobre, bronce! ¡Botellas! ¡Fierro viejo... comproooo!
Nuestras madres nos mandaban recoger todo lo viejo que hubiese en el fondo, juntaban botellas sin uso o rotas; y aprovechaban a vender alguna cosa vieja, inservible y molestosa, que algún día nuestros padres extrañarían.
Todo se iba juntando en el zaguán o en el corredor de envarillado y al llegar el día, desde la mañana se oía cada vez más cerca, desde cuadras arriba, el grito de Don Julián:
–¡Cobre, bronce! ¡Botellas! ¡Fierro viejo... comproooo!
Era un grito gangoso, de erres guturales, que sonaba metálico, como el gramófono de mi tío.
Don Julián era belga, para nosotros "franchute". Tenía un galponcito en la calle Egipto, cerca de la bahía, en el cual juntaba el material viejo, lo clasificaba, empaquetaba y llevaba a vender.
No entendíamos quien podía querer esas cosas que ya no servían en nuestras casas.
En el galponcito tenía su esposa, una belga regordeta y muy blanca llamada Ivonne, que parecía un ángel de blancura entre tanta basura.
Un ángel con mirada de infinita tristeza, que siempre olía a jabón y que nunca aprendió a hablar bien el español.
Don Julián llegaba a nuestra cuadra, se paraba con su carrito de mano y destartalado, del cual colgaban tachos de todas formas, tarros golpeados, palanganas rotas, calderas agujereadas. Y dentro, botellas partidas, limas sin dientes, palas gastadas, pedazos de canillas.
El carro era un libro viviente de cosas muertas y que un día fueron importantes.
Don Julián se paraba, como un tenor preparaba su voz, se ponía en pose y:
–¡Cobre, bronce! ¡Botellas! ¡Fierro viejo... comproooo!
Se abrían todas las puertas de las casas a ambos lados de la calle y salían nuestras madres, abuelas y hermanas. Don Julián avanzaba despacio, se paraba, compraba, y algunas veces hasta hacía algún cambalache. En tanto, los botijas nos quedábamos en el jardín.
Y Don Julián se iba calle abajo. Las mujeres entraban de vuelta a sus casas con la íntima alegría de haber visto las cosas viejas de la vecina.
Los botijas íbamos a la esquina. Desde cuadras abajo nos llegaba el grito de Don Julián, que sonaba como un lamento de despedida.
A los hombres nos cuesta desprendernos de las cosas viejas.
Los años siguieron pasando, pero Don Julián ya no pasaba. Había comprado un enorme galpón en lo alto del Cerro, otros fierroviejeros trabajaban para él, compraba todos los recortes de lata, tenía varios carros de caballo para buscar y llevar los sobrantes.
Y puso un letrero sobre el galpón:
Hoja 21
Compró una casa esquina, de enormes jardines, en la misma cuadra del galpón, cerca del Colegio de las Monjas.
Una casa que había sido de una vieja familia, antaño pudiente pero ahora en la ruina.
Dio unos pocos pesos fuertes a lo que quedaba de la familia y puso una reja alta alrededor de la esquina.
Ivonne se encerró tras la reja. Julién se había convertido en hombre de capital, sabía como prestarlo y aumentarlo. Ivonne le dio un hijo y dos hijas.
Vivieron en el barrio, pero nunca fueron de él. Siempre se criaron detrás de la reja entre magnolias, jazmines, rosales, glicinas y las enredaderas.
Ahora era el señor Julién, y su esposa la señora Du Monde. Tenía otra barraca cerca de la Curva. Era dueño del taller de Envases que había sido de un italiano, quien ahogado por los préstamos y la amargura de su esposa e hijas enfermas, lo entregó al señor Julién.
Al llegar los años de escuela, el hijo del señor Julién fue de interno a un colegio francés del Centro y las hijas de medio pupilas en el Colegio de Monjas.
El hijo venía para las vacaciones y las hijas sólo las veíamos, desde la vereda de enfrente, los fines de semana o en misa de once custodiadas por su madre y una vieja sirvienta francesa.
Las muchachas eran realmente hermosas. Y nosotros las veíamos aún más bellas, de una belleza inalcanzable. El señor Julién había agregado un muro tras la reja para que ni mirásemos siquiera desde la vereda de enfrente.
Pero había un muro más fuerte, era algo que se sentía.
Nadie pasaba frente a esa puerta, todos caminaban por la otra vereda, no había barra de botijas en esa cuadra, no había muchachos parados en la esquina.
No se jugaba fútbol en esa calle, sólo se le nombraba como "la cuadra de la Barraca"... y eso era suficiente.
El señor Julién iba envejeciendo, haciéndose cada año más temido y respetado.
Pero, extrañamente no había podido entrar en los círculos de la sociedad del Centro ni era aceptado en el grupo de las viejas familias del Cerro ni siquiera en los clubes del barrio.
Las muchachas crecieron. Seguían en el Colegio de las Monjas y siendo bellezas inalcanzables.
El hijo continuaba de interno. Cada vez que venía de vacaciones acaparaba la atención de las muchachas en los bailes del club. Sus trajes, camisas y educación francesa, arrinconaba a los que teníamos un par de camisas sencillas y habíamos ido a la escuela del Estado.
En Europa estalló la guerra. El señor Julién se asoció con un apellido del Centro y puso una fundición en La Aguada.
La hija mayor se casó con el hijo del socio de la fundición.
El hijo dejó los estudios para pasar todas las noches en la ruleta de Carrasco y cambiar en cada una de mujer.
La hija menor se casó con un vividor del barrio, que no sabía hacer nada.
El señor Julién lo puso de jefe de la barraca, y recibió en agradecimiento un nieto a los cinco meses de casados.
En Europa se terminó la guerra. La fundición de La Aguada quebró.
La hija mayor se divorció y fue a vivir sola en un apartamento del Parque.
El hijo siguió viviendo su vida nocturna de casino, minas caras y pervertidos.
Hoja 22
El señor Julién vendió el taller.
El muro de silencio se hizo más grande, todos sabían lo que pasaba pero nadie comentaba.
Pocos hablaban del señor Du Monde, y si lo hacían era en voz baja y para recordar una injusticia.
Una mañana encontraron al hijo entre las rocas de Carrasco. Tenía un tiro en la cabeza y dejaba como recuerdo un montón de deudas al señor Julién.
Éste tuvo que vender todo, sólo lo quedó el viejo galponcito cerca de la bahía, la casa con una hipoteca y la jubilación.
La hija menor y su marido vividor se fueron para la Argentina, nunca se supo de ellos.
Y la mayor... seguía en su apartamento del Parque.
A la señora Du Monde se le vio consumirse en la tristeza, aún el muro seguía alrededor de la casa y seguía sintiéndose dentro de la gente.
Ya sin sirvienta, y vieja, empezó a comprar en la feria, buscando las cosas más baratas; y, poco a poco, la fueron llamando Doña Ivonne.
Pero el viejo se encerró tras el mundo de recelos y rencores, y siguió siendo el señor Julién.
Doña Ivonne se acabó en su soledad.
Pocos del barrio fueron al entierro, sólo algunos viejos.
Menos aún vinieron del Centro, de la época dorada, sólo su hija mayor y... sola.
El señor Julién volvió del cementerio.
Nadie lo acompañaba.
Llegó a la puerta de la casa y no pudo entrar.
La reja de soledad y soberbia parecía haberse cerrado hasta para él.
Se aflojó la corbata y empezó a caminar lentamente por aquellas calles que, en su juventud, recorrió con su carrito de fierros viejos.
Llegó al boliche de Centro América, cerca de la bahía.
Cuando lo vimos entrar bajamos las voces, y con una inclinación de cabeza dimos un callado y frío saludo de formal condolencia, pero cada uno volvió a lo suyo.
Se acercó al mostrador y pidió:
–Un Pernod, por favor...
Sonreímos agriamente ante tal pedido fuera de lugar.
En el extremo del mostrador estaba el Negro Basilio, un brasilero que nunca dejó de ser fierroviejero.
El señor Julién lo vio, se le acercó, apoyó una mano en el hombro del negro y, con voz llena de amargura, dijo:
–¿Te acordás Basilio cuando andábamos juntos por las calles comprando fierro viejo?
–Sí, señor Julién... Y yo sigo andando.
–¡Qué señor Julién!.. ¿O te olvidaste cuando peleamos? ¿Y lo que me dijiste después de romperme la nariz?
–Claro que me acuerdo. –el brasilero sonrió– "Mirá franchute, los dos tenemos que comer. De la calle Rusia hasta la playa es pa’ vos, y pa’ la Curva es pa’ mí."
Los dos rieron como en tiempos viejos.
El señor Julién cortó su risa bruscamente, y unas lágrimas rodaron por sus mejillas.
–¿Sabés, Basilio? –dijo tristemente– Nunca fui tan feliz como cuando compraba fierro viejo. ¡Mozo!... una grappamiel pa’ Basilio y una caña con ruda pa’ mí.
Hoja 23
–¿Te acordás todavía que me gusta la grappamiel? –murmuró emocionado el brasilero.
–Me acuerdo de tantas cosas que nunca debí olvidar...
En el boliche había silencio.
Un silencio de respeto verdadero.
Cuando habla un hombre caído, se le debe escuchar.
Son lecciones de la vida que se aprenden en la universidad del bar.
–Pero debés haberte olvidado del grito. –musitó el negro.
–¡Qué me voy a olvidar! ¿Querés que lo hagamos a dúo? Como cuando nos encontrábamos en la calle Rusia.
Y un par de voces impostadas hicieron temblar:
–¡Cobre, bronce! ¡Botellas! ¡Fierro viejo... comproooo!
El mozo se acercó con las dos copas:
–Aquí tenés la grappa, Basilio. Y la caña para usted... Don Julián.
Y el viejo belga volvió a ser Don Julián por un Pernod que nunca se tomó.
Mayo, 1982
Hoja 24
Acababa de ganarle el bochón al Pelado, cuando nuestras risas se cortaron por el traqueteo de unas ruedas sobre los adoquines.
Levantamos nuestras caras y vimos subiendo fatigosamente, por la cuneta de la calle Nueva Granada, un pequeño carro tirado por un hombre. Nos separamos para dejarlo pasar.
Del carro salió un agradable olor a cuero, a lonja, a zapato nuevo, a cartera de colegio recién comprada.
El hombre se paró unos metros más arriba, apoyó el carro contra el cordón de la vereda, cruzó sobre las lajas de piedras y entró en el conventillo.
Dejamos de jugar a la bolita y nos acercamos al carro, estaba lleno de cuero para zapatos, grueso para suelas, cabretilla para arriba, herramientas extrañas, martillos.
Un mundo de cosas fantásticas para nuestros ojos infantiles.
El rato volvió el hombre, nos separamos temerosamente, era un hombre fuerte, enorme.
Nos sonrió y, quitándose el saco, se arremangó la camisa.
Empezó a sacar cosas del carro, entrándolas al conventillo.
Cada vez que volvía, su sonrisa era más amplia y más sudor corría por su cara.
Pero, nuestro miedo también era más grande.
Era un hombre feo, su cara estaba curtida y con huecos de viruela, sus manos llenas de manchas y cicatrices.
Pero sobre todo era un hombre lleno de pelos, de pelos negros y duros.
Tenía pelos en las manos, en los brazos, en el pecho que se veía por la entreabierta camisa, pelos en las orejas y hasta en la nariz.
No dentro de la nariz como nuestros padres, sino por fuera, por encima.
Tenía unas cejas espesas que se juntaban recorriendo la frente sobre los ojos yendo de oreja a oreja.
Además, unas enormes patillas que parecían nunca terminar en una mandíbula recia, cuadrada.
El hombre volvió del conventillo y, secándose el sudor con un pañuelo que denotaba cientos de lavadas, nos dijo:
–¡Eh, chavales! ¿Queréis ayudarme?
Largamos la risa al unísono.
El Chiquito Terra, que era el más locuaz de la barra, le respondió:
–Como no, señor. Pero nosotros somos botijas, no chavales. Éste es el Tano, éste el Pelado, el Gordo, el Rubio, el Flaco, el Chicho, y yo... –se sonrojó– me dicen Chiquito. ¿Y usted, es gallego?
–¡Por Dios! Que soy navarro y zapatero. Para que lo digáis a vuestros padres. Que navarro soy, no gallego.
Dentro de mi infantil conciencia, hijo de un barrio donde se mezclaban tantas razas, y sintiendo algo del extranjero que era mi padre, tomé una caja llena de herramientas y, descarado, dije mientras cruzaba la vereda:
–No será gallego, pero habla igual. ¿Pa’ que son estos fierros, señor?
Sentí la risa de un gigante a mi espalda y temí darme vuelta. Además, gracias a esta circunstancia podíamos entrar al conventillo.
Hoja 25
Era una casa prohibida por nuestros padres, quienes nos contaban que había sido la caballeriza de antiguos carruajes, pero que no nos acercáramos ahora, que allí vivía mala gente.
El patio del conventillo era de adoquines como los de la calle, el portón de madera gruesa.
Alrededor del patio había cuartos con puertas desteñidas, ventanas de distintas pinturas. Y al fondo, un aljibe.
Ayudamos a mudar sus cosas al cuarto del frente. Nunca le dijimos gallego, ni supimos que era eso de navarro.
Cuando terminamos, él nos regaló unos aros de cuero:
–Para los grifos de vuestras casas... Me llamo José Osorio, pero para los amigos soy Pepe.
Otra vez salió el Chiquito a aclarar:
–Dice que son para las canillas; –volvió a sonrojarse– mi viejo también habla así.
Y con la alegría característica de nuestra edad nos fuimos, en medio de carcajadas, a jugar a la bolita en la esquina.
Pepe Osorio abrió las puertas del conventillo para el barrio.
De una zona prohibida para los muchachos, donde las mujeres cruzaban para la vereda de enfrente cuando tenían que pasar, se convirtió en una vereda más.
Y hasta nuestras recatadas madres llegaban al zaguán del conventillo para dejar sus zapatos al remendón.
Sólo los botijas de la barra supimos como fue eso. Por días sentimos el clavetear y serruchar de horas, a través de la reja, mientras jugábamos a la bolita y a la payana.
Empezábamos a jugar al trompo y al chinchirivela, cuando Pepe Osorio abrió la ventana que daba a Nueva Granada y puso el letrero:
Luego nos llamó:
–¡Eh!... –pensó un rato– botijas, venid a ver mi taller.
Fuimos.
Una banqueta de cuero, una mesa de tablas, un estante de madera, las ruedas del carro como adorno, llenas de zapatos y botas, una cortina y, detrás de ella, una cama con colchón de cuero. Una baranda hecha con los borde del carro, separaba todo esto de los clientes.
Nos miró y dijo:
–Pizarro quemó las naves. Yo no podía quemar el carro.
Y sentándose, empezó a fabricar un zapato Por horas nos quedamos embobados, mirando como el cuero tomaba forma en sus manos.
Éramos de un barrio de trabajadores, hijos de obreros y, cuando contamos esa noche en la cena nuestra aventura diaria, abrimos la puerta de cada casa a Pepe Osorio.
El mundo de Pepe Osorio fue su cuarto de remendón donde, desde la mañana hasta la noche, arreglaba zapatos, carteras, todo lo que fuese de cuero.
Los sábados de tarde iba al boliche de la esquina, tomaba un par de cañas y jugaba a las barajas con otros gallegos.
Todos los días soportaba la visita de la barra de los muchachos, le enseñábamos a hablar en reo y él nos enseñaba como trabajar el cuero.
Los lunes iba al banco, al correo y tomaba el tranvía 16 para ir a buscar cuero.
Un día, mientras Osorio clavaba media suela y yo trataba de dejar brillante el borde de un taco, nos dijo contento:
Hoja 26
–¿Saben, botijas?... Me voy a casar.
Largamos la risa en conjunto. No podíamos creer que ese hombre tan feo pudiera hablar en serio, pero él siguió:
–Ya fui a hablar con el cura. Y en el juzgado. Me hicieron llenar un montón de papeles. Y ya los mandé para España.
No quedamos callados. Sobre el cuero ocre de la media suela había caído un par de gotas, hacía frío, no eran sudor. Eran lágrimas. Y con su voz llena de eses murmuró:
–Dejé mi novia hace diez años. Es la mujer más hermosa. Y navarra... ¡como yo!
Cuando supimos que ella había salido de España, todos ayudamos.
Pepe compró un colchón usado, los botijas cardamos la lana y doña Ángela, la dueña del conventillo, le cosió un forro nuevo.
El zapatero limpió el taller, sacudió la cortina, hizo otra cama más grande y pintó las paredes.
Nuestros padres nos explicaron que era eso de casarse por poder. No lo entendimos.
Pero, cuando llegó la señora, nos quedamos atónitos. Ya estábamos en la edad de saber lo que era una mujer... y esa mujer era de una hermosura increíble.
Ayudamos a subir el baúl desde el carro del lechero en que la había ido a buscar al puerto.
Pepe nos presentó:
–Ésta es mi María... Ellos son los chavales, los botijas que me han acompañado, mis botijas.
Ella nos sonreía. Y nosotros , como papanatas, la contemplábamossin entender cómo una mujer tan bella miraba con tanto amor a ese hombre tan feo.
Doña Ángela vino y nos gritó:
–Fuera, fuera. Y digan a sus padres que la zapatería no trabaja hasta el martes.
La zapatería de Pepe el Oso, como lo bautizamos, fue nuestra escuela de artes y oficios.
No permitimos que le llamaran remendón.
Fuimos aprendices sin horario, que desaparecíamos en verano y volvíamos en marzo con el frío otoñal y el aburrimiento de las primeras clases en la escuela.
En ese antiguo cuarto de caballeriza, Pepe Osorio nos enseñó como cortar el cuero, coser suela, pulir borde, abrir ojales, repujar, preparar cola, en fin: una artesanía.
Cuando llegó María, agregó más cosas agradables, además de su belleza.
Ese cuarto siempre había tenido una mezcla de olores que nos atraía. El olor del cuero curtido, el de la cola, el del betún, el de zapato viejo remendado, el de tacos de goma y hasta el olor del zapatero, quien olía a cuero viejo.
María agregó olor a comida, a morrones, a jabón, a ropa planchada. El fondo del conventillo se llenó de ropa lavada, tendida detrás del aljibe y del último cuarto.
En ese cuarto vivían dos mujeres que salían a trabajar a las cinco de la tarde para mantener al morocho Damián, un compadrito de pañuelo al cuello y puñal a la cintura.
Luego María planchaba, con una enorme plancha que llenaba de brasas, toda esa ropa y salía a repartirla por las casas de los viejos ricos del barrio.
Al volver, se sentaba en un rincón y de sus manos salían enormes carpetas hechas a crochet, a una velocidad que no veíamos la aguja, mientras hablaba y reía con su marido en un idioma extraño.
Hoja 27
–Eso es vasco, botijas. –decía Pepe, al ver nuestras caras de asombro.
–Ésa es mi María. ¿No les decía que era la más hermosa? –repetía, cortando la mirada de admiración de alguno de nosotros.
Ella se sonrojaba y el color en sus mejillas la hacía aún más bella.
Pasaron los meses, el zapatero empezó a atender con camisas de cuellos postizos y un delantal bien cosido.
Había botijas más chicos aprendiendo y nosotros nos íbamos alejando en la preparación de nuestra juventud.
Algunos al liceo, otros a la Escuela Industrial y la mayoría a la Academia del Maestro Bla para aprender Comercio y Contabilidad.
Vivíamos esa edad en la cual, mientras llevábamos un libro bajo el brazo teníamos un trompo en el bolsillo, donde junto a las figuritas con jugadores había una carta de amor de alguna muchacha.
Fue un sábado de tarde.
Estábamos en la esquina. Pepe en el boliche, jugando con sus amigos. Por la puerta del conventillo salió el morocho Damián apretándose la cintura, por sus manos corría un chorro de sangre.
Detrás venía la señora María gritando en su idioma extraño. Aún tenía una lezna en su mano. Apareció corriendo doña Ángela y se la llevó para adentro.
El morocho se apoyó contra la pared de ladrillos viejos. Nos arrimamos recelosos y él murmuró:
–Me caí... y esa lezna estaba de punta...
Fui corriendo al boliche de la esquina y, sin entrar, grité que el morocho Damián estaba herido.
El milico García se puso la gorra y todos salimos detrás de él.
Cuando llegamos a la puerta del conventillo, las dos minas ya estaban cuidando al compadrito.
Doña Ángela ni dejó preguntar:
–Fue a buscar los zapatos de una de éstas; –las señaló con desprecio– y se cayó arriba de esta lezna. ¿No es cierto?
Doña Ángela entregó la lezna al milico en tanto miraba a Damián.
Detrás, en el zaguán, la señora María sollozaba abrazada de Pepe, murmurando cosas en su idioma.
–Así es, García... –dijo con voz adolorida Damián.
Las minas iban a abrir la boca, pero él con una mirada las hizo callar.
–Bueno, García, llévelo para la Asistencia; –siguió doña Ángela– sáquelo de aquí, mire como está nerviosa la María. Le puede hacer mal, está embarazada.
Fueron las palabras mágicas.
Todos empezaron a irse. El milico ayudó a Damián a caminar y se le alcanzó a oír decir en voz baja:
–¡Andá!... Que sólo es un puntazo. Te salió toruna la ternera. Ojalá te hubiera dado más arriba.
–¡Callate, García!... Me caí, no sé de que hablás. –musitó Damián.
Y el barrio volvió a la normalidad. Unas semanas después, Damián y las dos mujeres se iban del conventillo.
Nuestros padres empezaron a llamar Don Pepe al zapatero; y a su esposa, Doña María.
Nos prohibieron hacer bromas de su manera de hablar, y cada vez que llegaba a una casa los hacían pasar a tomar un mate o una copa de vino.
Hoja 28
La vida pasó.
Nació el hijo de María. Se mudaron para una casa cerca de la Iglesia.
La barra de muchachos se fue separando, cada uno tras su destino.
En tanto, Don Pepe seguía con sus zapatos en el cuarto del frente del conventillo, enseñando a otros botijas.
El hijo creció, se hizo jugador de fútbol, llegó a primera.
Y cuando alguno de la vieja barra llegaba a la zapatería y preguntaba:
–¿Cómo está, Don Pepe? Media suela y taco, por favor. ¿Cómo anda Ignacio? Le salió bueno su botija.
Don Pepe contestaba:
–Aquí, con mis zapatos. Ignacio va a jugar a la Argentina. Pero no le digas mi botija. Él es mi hijo... mis botijas siempre serán ustedes.
Hace poco volví al barrio…
Estaban derrumbando al conventillo.
Se habían ido también en el tiempo o en la distancia, Doña Ángela, los muchachos de la barra, nuestros padres; y yo.
Me acerqué a los escombros...
Me paré sobre lo que había sido la zapatería.
Un olor a cuero viejo, a betún, a cola, aún salía de esos ladrillos rotos. Un olor a niñez ida.
Olor a Don Pepe... un zapatero gallego...
¡Por Dios, navarro!
Julio 1982
Hoja 29
En al bajada de la calle Chile había un galpón enorme, casi llegaba de esquina a esquina.
La entrada principal estaba en la calle de arriba, en la de abajo quedaba un terreno cercado, donde podíamos ver los caballos descansando y comiendo alfalfa.
Era el depósito de los carros, la caballeriza de los transportes de nuestra niñez.
De su enorme portón salían, como por arte de magia, carros sencillos como el del verdulero, campanilleantes como el del lechero, con adornos como el del panadero, o esporádicos como el del repartidor de hielo.
También había otros carros simples, chatos, feos, de dos o cuatro ruedas, tirados por un par de percherones fuertes, vigorosos, peludos, de patas musculosas y que parecían siempre estar sudando aunque estuviesen quietos. Eran los carros de trabajo, carboneros, los de la leña, recolectores de basura, transportistas de piedra, arena, hierro y portland.
Salían temprano del depósito y volvían tarde, cansados. Como nuestros padres.
Los carros de los repartidores, en cambio, paseaban por las calles del barrio. Iban y venían, recogiendo y entregando pequeñas cargas.
Hasta tenían tiempo de parar a mediodía para ir a comer.
Eran caballos elegantes, de patas finas, con adornos en la cabeza, anteojeras chaponeadas de monedas y correas llenas de colores.Eran caballos sociales, permitían que los acariciásemos los botijas, se paraban en la puerta de cada cliente sin que el repartidor se lo dijese.
Eran más responsables que el cochero; si éste se entretenía mucho tiempo charlando con la vecina, le recordaba con un bufido que había que seguir el camino.
Cada caballo tenía su carro y cada carro su cochero, pero el caballo se sentía dueño de coche y cochero.
Conocían cada cuadra a recorrer, el peso del carro, la forma de caminar, la voz, la salud del cochero.
Si le cambiaban de carro o de cochero, se les veía andar nerviosos, relinchando, bajando la testuz en cada parada, como si estuviesen amargados.
Llenaban el día con la música del traqueteo de sus herraduras y el repiquetear de las ruedas en el adoquín, y hasta dejaban generosamente un poco de abono para las plantas de la huerta.
Antes del anochecer todos volvían al depósito: petisos, percherones, árabes, zainos, todos volvían.
Don Francisco los esperaba con el portón abierto, los soltaba del carro, les quitaba las riendas, las pecheras y los arreos. Los cepillaba, curaba alguna matadura y, con palabras tiernas, llevaba cada uno a su corral.
Les daba su ración de agua, de alfalfa, el postrecito de alguna zanahoria y hasta un terroncito de azúcar para algún consentido.
Todos retribuían el cariño con un suave topetazo de sus grandes cabezas y con brillo de ternura en sus enormes ojos.
Una de nuestras diversiones era verlos salir y volver cada día, conocer el nombre de cada uno, que nos mostraran un potrillo recién nacido,
La mayor era salir a dar una vuelta por el barrio ayudando a algún repartidor. De especial manera, si era verano y en el carro del repartidor de hielo.
Hoja 30
Eran caballos de trabajo y, por tanto, descansaban los domingos. Don Francisco los soltaba en el potrero del fondo y allí, como niños libres, correteaban.
Siempre había algunos nostálgicos que miraban, desde la cerca, hacia la calle de sus andanzas.
Los petisos eran los más mansos. Había veces que Don Francisco les ponía unas riendas y nos dejaba dar una vuelta, montados en pelo, por el baldío de enfrente.
Quizás un jockey sobre una montura tenga el acicate de ganar la carrera, pero nunca la emoción de un muchacho montado sobre el lomo de un caballo, cuero con piel, sintiendo cada pulsación del animal, cada temblor. En esa compenetración que hace de caballo y jinete, un centauro.
Nos parecía ser caballeros, caballeros de barrio y de baldío.
Y caballero viene de "el que va a caballo".
Y sentíamos lo que nuestros antepasados, los gauchos, sintieron sobre el lomo de un caballo: la libertad.
Don Francisco era un hombre extraño, hablaba poco, mirando lejos, como viendo el pasado.
Nuestras madres nos aconsejaban que no estuviésemos mucho con él, que era algo redomón.
Nuestros padres, en cambio, nos decían que lo dejásemos tranquilo, que bastante tenía con lo suyo.
Sin embargo, nos gustaba quedarnos con él, preguntarle cosas de los caballos, de los carros, saber el nombre de cada correaje.
En verano, luego de acomodar los animales, se sentaba en el portón, en un taburete, con el mate, mientras iba hamacando los recuerdos en las olas de la bahía, allá cuadras abajo.
Era diciembre, yo ya había terminado la escuela y me estaba preparando para el examen de ingreso al liceo.
Volvía de la heladería. Cerca de las diez de la noche. El aire estaba tibio.
–Buenas noches, Don Francisco.
–Buenas...
–Hace calor, ¿eh?
–Entoavía... ¿Estabas perdido?
–No. Es que me estoy preparando para el liceo.
–Ah... Eso es bueno.
De pronto el estrépito de relinchos, golpes, patadas, bufidos, llegó del fondo. Un ambiente de nerviosismo, de locura, iba invadiendo la caballeriza.
Don Francisco se levantó asustado y corrió para adentro mientras me decía:
–¡Pucha!... La Linda debe estar en celo... Y los percherones están sueltos en el corral grande... ¡Ayudame! Cerrá las puertas de arriba de los bretes.
Asombrado de oírlo hablar tanto, comprendí que algo serio pasaba para angustiarlo así.
Fuimos cerrando los portalones y, cuando llegamos al fondo del galpón, vimos que dos percherones, enloquecidos, peleaban como fieras. Se levantaban de manos, se pateaban, se mordían a dentellazos. Eran el Negro y el Pibe, compañeros inseparables del carro de la barraca.
De pronto el Negro levantó las manos y las descargó con rapidez sobre el pescuezo del Pibe quien no esquivo a tiempo... y cayó con un relincho ahogado. Su cuerpo se quedó quieto, sólo se notaba la respiración aún convulsionada.
Hoja 31
El Negro se iba a levantar de manos para rematar, pero Don Francisco lo detuvo con un grito:
–Sooo... quietooo... quieto...
El caballo resopló y dio vuelta. Y, dando pequeños bufidos, fue hasta el corral cercano donde estaba la yegua.
Linda lo esperaba agitada, sudorosa, asomando su cabeza sobre la puerta cancel, dándose de golpes contra la misma, queriendo recibir al Negro.
Éste se le acercó, se cruzaron los cuellos, se mordían tiernamente, con una dulzura tal que el Negro no parecía el mismo animal asesino de un momento atrás.
Don Francisco se le acercó, y hablándolo suavemente le fue calmando, le puso el bozal, cerró el portalón superior de Linda. Luego, poco a poco; metió al Negro en un corral, maniatándolo.
El viejo cuidador se arrimó al Pibe. Le levantó la cabeza. Un quejido apagado salió de su boca entreabierta. El cuerpo no se movía.
–Pobre Pibe. Tiene el cuello partido. Hay que despenarlo.
–¿Despenarlo? –pregunté hipnotizado y aturdido por los sucesos.
–Sí. Vení. Quedate en la puerta.
Fuimos para la oficina que estaba adelante, cerca de la puerta. Recién pude empezar a hablar.
–¿Por qué se pelearon? Si eran tan compañeros. ¿Se volvieron locos?
–Cosas de la vida... Por una hembra.
–Pobre Pibe, pobre Negro, –musité rabioso– por culpa de esa yegua...
–No. No la culpes. Es sólo una yegua... una hembra.
Sacó un revólver del escritorio. Lo cargó. Se lo puso al cinto y me repitió:
–Sólo es una yegua... Y se pone así cada tanto, –su mirada se llenó de tristeza– pero hay otras...
Y, sin terminar la frase, se dio vuelta mientras me decía:
–Avisá a los vecinos cuando oigan el tiro.
Se fue para el fondo. Me quedé pensando.
De pronto, un disparo resonó en la caballeriza.
Los vecinos llegaron hasta el portón. Conté lo sucedido. Todos se fueron, menos el viejo borracho del bar.
–Pobre Francisco, –murmuró– la misma historia...
Llegó de vuelta el cuidador, tenía los ojos húmedos. Descargó el revólver y lo guardó en el escritorio.
El borracho se le acercó:
–Paciencia Francisco, qué se le va a hacer, son cosas...
–Sí, viejo, son cosas...
–Hasta mañana. –dije, sintiéndome de más.
–Adiós botija... gracias. –extendió su mano y estrechó la mía.
Volví para mi casa, aún sentía en mi mano el temblor de la de Don Francisco.
Cuando llegué, eran las doce de la noche. Empezaba otro día más. Pero, sentí que yo, ya no era más un botija.
Mi madre me lo contó la mañana siguiente:
Francisco y un amigo pretendían, en su juventud, a la misma china. Eran amigos desde la infancia.
Pero un día pelearon por ella y el facón de Francisco se clavó en el pecho de su amigo.
A Francisco le dieron siete años de cárcel, al amigo sepultura y la china se acollaró con un gaucho que pasó por allí.
Hoja 32
Mi madre terminó diciéndome:
–Son cosas que pasan. No vayas a contar lo que te dije.
Era un consejo innecesario. Yo ya no era un botija.
Esa tarde al volver de la clase, en vez de bajarme en la parada de mi casa, me largué del tranvía en la esquina de la caballeriza. Subí una cuadra.
Don Francisco estaba sentado en su taburete, mirando las vueltas sin fin de los palitos de yerba en el mate.
–Buenas, Don Francisco. ¿Cómo está?
–Ah, sos vos. –esbozó una sonrisa– ¿De donde venís tan empilchado?
–De la clase... ¿Y los caballos?
–Al Pibe se lo llevaron esta madrugada para la fábrica de cola.
Me quedé en silencio, me di cuenta que quería hablar.
–A la Linda la llevaron para el Paso de la Arena, parece que allí hay un buen padrote... de raza pura.
–¿Y el Negro?
–Tiene una mano sentida, ya no sirve para trabajar.
–Lo querían matar. Por estar lastimado, por asesino. No los dejé.
–Qué suerte. Gracias, Don Francisco...
–¿De qué? Si mataran a todos los lastimados... qué pocos viviríamos.
Movió la bombilla y volvió al mate. Me despedí.
Mientras iba pasando mi juventud en la aulas del liceo, la vida fue modernizándose.
Vinieron unos camiones grandes con nombre alemán, las calles se hicieron de asfalto y cemento, llegaron los automóviles, remolques y camioncitos.
Los carros fueron desapareciendo, los cocheros se volvieron choferes y los caballos volvieron para el campo o fueron entretenimiento para los niños en los parques.
Yo ya estaba trabajando en Bella Vista, casado y vivía en Capurro.
Un domingo, visitando a mi madre, me dijo que iban a derrumbar la caballeriza, que sólo quedaba un caballo y el viejo Francisco.
También me dijo que el viejo se iba para La Tablada y que esa tarde le estaban haciendo una despedida en el boliche.
Cuando llegué allí, ya no había nadie.
Salí para la esquina de Chile.
Los vi venir. Me quedé quieto. Pasaron a mi lado.
–Adiós, Don Francisco. –dije con voz acongojada.
–Adiós... –me miró, reconociéndome– adiós botija...
Y los dos se alejaron.
Un hombre viejo llevando de la brida a un caballo viejo.
Los dos se alejaron, cojeando, con la cabeza gacha, como contando cada paño de la calle.
Adiós, Don Francisco...
Adiós, Negro percherón...
Y en el horizonte se perdieron dos animales heridos.
1982
Hoja 33
La barraca de Terra fue la nodriza de todas las casas del barrio.
No importaba quien hubiese concebido la idea de hacer una casa. Podía ser su dueño, un arquitecto, o un simple constructor.
Pero, había una cosa segura: quien iba a dar los materiales, la arena, el portland, la cal...
Es decir, el alimento que diariamente necesitaba la construcción para convertir un sueño en realidad.
Esa nodriza que amamantaba y luego quedaba olvidada, era la barraca de Terra. De allí salía todo para que fuesen creciendo las casas.
Criaturas que se formaban como fetos feos de vigas, columnas, paredes sin fretachar, sin techos, con una rama seca en lo alto.
Rama que esperaba el día de ser quemada, como una ilusión, cuando la realidad de una casa terminada la convirtiera en brasas de una parrilla para los constructores de esa realidad.
La barraca de Terra estaba pegada al mercado. Parecía parte de él. Era parte de él.
Del mercado salía la comida con crecía nuestra niñez, de la barraca salía el material con crecía nuestro barrio.
Ir a la barraca era el deseo de todo botija. No necesitaban repetir la orden nuestros mayores.
Salíamos contentos con el mandado y, juntando la barra de amigos por la calle, llegábamos hasta el portón de la barraca.
Allí dejábamos nuestra algarabía, nuestro atrevimiento, nuestra desfachatez. Seriamente, y en hilera, entrábamos por el portón pisando restos de pedregullo, de arena, de cal.Era la entrada de los del barrio. Sólo los pajueranos y las mujeres entraban por la puerta principal, la de la ferretería.
Pasábamos muy circunspectos delante de la ventana de la oficina, saludábamos con respeto al señor Terra, quien desde su escritorio nos devolvía el saludo con una inclinación imperceptible de su cabeza, pero para nosotros era el permiso oficial para entrar al mundo de la fantasía.
De ahí en adelante cada muchacho vivía su propio sueño, su personal ambición, su íntima emoción que disimulaba con una sonrisa cachafaz.
Mirábamos las paredes llenas de palas, rastrillos, hachas, hachuelas, fretachos, marrones, tubos, llaves inglesas, marcos de puertas y ventanas.
Recorríamos corredores repletos de piletas, termofones, waters, tanques.
Cruzábamos un galpón lleno de bolsas de portland, tomábamos en las manos puños de cemento blanco.
Nos divertíamos viendo pilas de baldosas iguales a las que estaban en nuestras casas.
Pasábamos a un patio lleno de montañas de arena de distintos grosores, luego a otro de pirámides de pedregullo, donde siempre robábamos piedras atornasoladas.
Y, llegábamos al lugar temido y deseado:
El horno de cal.
Allí era un mundo aparte. Parecía estar a cientos de años y de kilómetros de la oficina.
En grandes agujeros en la tierra, la cal hervía. Era una sustancia viscosa, espesa, blanca, llena de burbujas.
Hoja 34
Nos parecía que cada agujero estaba conectado con el infierno.
Luego estaban los depósitos de cal apagada, mansa, como leche cremosa, serena, pacífica.
Y finalmente, un galponcito, un rancho, bajo, tenebroso, con olor a brujería, a misterio, rodeado de yuyos raros, con ramas secas colgadas del techo.
Era el cuarto... el lugar del capataz.
Era donde estaba Don Zoilo.
Nunca supimos como llamar a ese lugar, bastaba con decir:
–Andá a lo de Don Zoilo.
Y todo el mundo sabía donde ir.
Don Zoilo era indio, criollo para otros, unos decían del Paraguay, otros de Rivera, y algunos del Perú.
Su piel era morena, su pelo lacio, sus ojos hacían temblar.
Hablaba poco y llegaba a todos lados sin parecer caminar.
Sabía de muchas cosas, de cosas raras:
Masajista del club de fútbol, curandero de lo incurable, yuyero de malestares extraños.
Conocía el poder de cada yerba y volver a su lugar un hueso que se había salido.
También sabía para que servía la cal. Sabía que tipo de cal era para lo que se precisaba.
Si era para pintar los troncos de los limones, si era para matar las hormigas, si era para hacer revoque, para fretachar.
O, si era agua de cal, para curar la matadura de algún perro, de un caballo... y hasta la "peladura" de las manos de algún humano.
Ir a la barraca de Terra era ir a comprar cosas de este mundo.
Ir a lo de Don Zoilo era entrar en el mundo de lo desconocido.La barraca era del señor Terra, y el señor Terra pasó su vida en el barrio siempre siendo sólo y nada más que el señor Terra.
Pero Don Zoilo era el que poseía el fondo, el mundo de las cosas inexplicables.
Don Zoilo nunca fue señor ni sólo Zoilo ni tuvo apellido. Llegó siendo Don Zoilo y vivió siéndolo. Todos lo trataban de "usted".
Si alguien le hubiese dicho que llegaría un día que lo llamasen naturista, parasicólogo, homeópata, habría sonreído con su sonrisa enigmática y se hubiese cambiado la ramita de ruda de una oreja a la otra, para "espantar el gualicho" de esas palabras.
No sabíamos donde vivía, si tenía mujer, si tenía hijos.
Salía tarde de la barraca, con un tacho de sanguijuelas para "sacar la sangre mala", y subía para la Fortaleza, perdiéndose en las sombras del atardecer.
En la mañana llegaba con los primeros rayos del sol, trayendo un atado de yuyos que olían a rocío, a recién cortados.
Abría la barraca y se dedicaba a colgar las hierbas para que se secasen.
Era la hora que llegaban los clientes más raros, aquellos que tenían vergüenza de decir que habían ido a lo de Don Zoilo. Éste los escuchaba como un confesor y musitaba:
–Vos lo que tenés es "yeta". Vamos a tener que "voltear la pisada"
Hoja 35
Y lo llevaba hasta el barro, al lado de la cal, haciéndole estampar la huella al desafortunado. A otro le decía:–Eso es "mal de ojo", estás "engualichado". Ponete esta ramita de ruda en la oreja... y cambiá de lugar el crucifijo.
Y así seguía dando sus curas, sin cobrar nada.
–Traeme vaselina de la farmacia...
Y le agregaba polvos que tomaba de unos frascos, para sacar una eczema reticente, de una mano que el doctor no había podido curar.
Don Zoilo iba poco a las casas. Y cuando lo hacía estaba más callado y enigmático que nunca. Solamente iba si el enfermo no se podía mover.
Entonces pedía permiso al señor Terra y salía. Nunca se le negó el permiso... Hubiera sido en vano.
Don Zoilo trabajaba allí, pero no pertenecía a nadie. No tenía patrón ni dueño.
Y llegaba con sus órdenes que nadie replicaba:
–Póngale cataplasma de mostaza... Para ese espasmo una de toronsil...
–Dele un té de violeta pa’ que sude el malestar... Está con el diablo, dele un té de amapola.
–Aguantá, tenés el tobillo salido, –lo masajeaba, el dolor se iba, daba un tirón y– ...ya está, ponete unas hojas de palán–palán pa’ la hinchazón. Y caminá con bastón por unos días.
Don Zoilo tenía remedio para todo: "cola e’ caballo" para el dolor de riñones, manzanilla para el estómago, eucalipto para la tos, orégano, mata–caballo...
Un sin fin de yuyos y raíces que es imposible recordar.
Un domingo salir a pasear.
Estaba en la edad de sentirme independiente.
Subí al Cerro. Fui cruzando el campo salpicado de ovejas y vacas que miraban extrañadas. Bajé por el otro lado de la Fortaleza.
Cada vez que pisaba, un olor a pasto, a manzanilla, a trébol, subía de la tierra llena de piedras.
Sin darme cuenta llegué a un rancho. Apenas se notaba entre las rocas negras. Me sorprendí al ver a Don Zoilo sentado en una piedra.
Estaba tomando mate. A su lado una china, una india más india que él, se lo cebaba.
Los dos miraban el horizonte donde se perdía el mar, luego de recostarse en las playas de La Sopa, Santa Catalina, Punta Yeguas, Pajas Blancas.
No hablaban. Sólo miraban, mientras iban tomando el tiempo junto con el mate. Me oyeron, me miraron sin asombro, indiferentes.
–¿Estás perdido, botija? –murmuró Don Zoilo con su sonrisa enigmática.
–No, Don Zoilo, paseando... –y me quedé mirando el mar– Lindo lugar, se pierde la vista en la distancia.
–Sí... –siguió susurrando el indio– Pero caminá con cuidado, hay alacranes bajo las piedras. Si te pican, chupate enseguida la picada.
Don Zoilo y la china se encerraron en su mutismo.
Parecían que los dos flotasen en el horizonte, y que lo único que los mantenía anclados a la realidad fuese la bombilla del mate.
Hoja 36
Me fui. Me fui del rancho de Don Zoilo, me fui del barrio, me fui de mi juventud, me fui en el tiempo.
Muchas cosas sucedieron. Cambió mi vida, cambió el barrio, cambió el país.
Muchas cosas se fueron, muchas cambiaron, algunas vinieron, otras desaparecieron.
Desapareció Don Zoilo, se fue el señor Terra, se construía menos. Se reformó la barraca, se tenía que entrar por la puerta de la ferretería.
Fueron años de "barranca abajo", costaba mucho vivir y la barraca de Terra la vendieron.
Vinieron épocas mejores, la barraca otra vez fue importante.
No se construía como antes, no había tantos botijas como antes, no había tantos baldíos donde jugar fútbol hasta que se hiciera una casa.
Pero, la barraca vivía.
Ahora se llamaba: "Barraca Don Zoilo"
Y al fondo tenía una cerca de ruda...
Junio, 1982
Hoja 37
Plácida tarde de verano. El sol de enero, con todo su esplendor, se cuela entre las hojas de las acacias.
Allá arriba apenas susurra la brisa en las copas de los pinos. El único ruido que se siente es el caer esporádico de las cónicas semillas del eucalipto sobre la hojarasca.
Meciéndome en una hamaca colgada entre dos troncos vetustos, veo lánguidamente pasar las horas de la tarde.
Lejos, en el oeste, a varios kilómetros, ha quedado el bullicio de una ciudad que enloquecida por la canícula, la agitación y los turistas, se vuelca sedienta sobre su costa a beber el agua salada de sus playas. Mientras, miles de seres humanos forman un cordón multicolor semejante a una larga lombriz que, sintiendo su piel resecarse por el ardiente sol, se retuerce entrando y saliendo del mar.
Pero aquí todo es distinto, sereno, pacífico.
Quizás sea la mezcla del aroma de los pinos con el de los eucaliptos lo que produce ese sedante natural.
Éste es un balneario para reposar, no para veranear.
Es aún nuestro, sin influencias extranjerizantes, sin playas pisoteadas por una rambla, sin pinares chamuscados por la carretera, sin tocones como recuerdo del paso del hombre.
Sólo con casas que se ocultan entre los árboles, como avergonzadas de dar una nota rectilínea de civilización.
De vez en cuando, la brisa trae el agradable olor de las secas piñas quemándose junto a las hojas caídas de eucalipto.
Olor producido por un pulcro jardinero que incinera en alguna esquina lo barrido en un jardín.
Levanto mi vista al azul cielo donde unas pocas nubes ponen su estela blanca.
La brisa ha aumentado suavemente su intensidad y las ramas sacuden, como muchachas coquetas, la melena de sus hojas a la caricia del viento.
Y con el viento llega un sonido lejano, casi imperceptible, una armoniosa cadencia de flauta, que despierta mis recuerdos.
El sonido se aproxima:
–Do, mi, fa, sol... a, fi, la, door.
Apenas desaparecía el frío del invierno, aparecía don Nino. Aparecía un día cualquiera, sin aviso. Lo único que lo anticipaba era el distante sonido de su pito de afilador.
Don Nino era un hombre delgado, con grandes bigotes, de alta estatura, que venía empujando un artefacto extraño. Artefacto que parecía el hijo híbrido de una mesa de carpintero con un carro de mano. El carro, por llamarlo así, tenía cuatro patas de madera, una pequeña mesa con cajoncitos, y sobre ella una gran piedra gris.
Pero, tampoco parecía a una mesa, si bien las patas eran inclinadas como queriendo tener más base en el piso, al levantarlo tenía dos ruedas para poderlo llevar.
Don Nino llegaba hasta la esquina, depositaba su carro en la calle, sacaba su pito y entonaba su melodía:
–Do, mi, fa, sol...
Y de todas las puertas salían vecinos y vecinas con sus herramientas para afilar: las señoras con sus tijeras y cuchillos de mesa, los matambreros con su colección de facones, los compadritos malevos con su puñales, y nuestros padres con sus navajas de afeitar.
Don Nino empezaba a pedalear dentro del artefacto, aquella rueda gris comenzaba a girar con gran velocidad y así iba dando nuevo brillo al filo de cada instrumento.
Hoja 38
Luego sacaba unas piedras negras de dentro de los cajones y pasaba suavemente sobre ellas el agudo borde recién afilado. Algunas veces dejaba caer unas gotas de aceite sobre la piedra, y otra veces gotas de sudor.
Pero, siempre terminaba pasándolos sobre una piedra que tenía una curva de tanto pasar cuchillos por ella. En esta piedra escupía y le daba una "asentada", como él decía.
Era la piedra donde se asentaban las navajas de afeitar, donde se le daba el toque de perfección a los facones y el punto ideal a las tijeras.
Muchas veces he pensado que nuestras madres, las costureras, los matambreros, los peluqueros, y hasta los malevos, no habrían podido ser lo que fueron, si no hubiese existido la saliva de Don Nino.
¡Cuánta ropa, cuanto cuero, cuánto pelo y cuántos dramas habrán tenido una célula de esa saliva!
Don Nino llegaba casi al atardecer a mi calle.
Es que él tenía una serie de paradas, en las cuales dejaba su carro guardado en alguna casa y se iba en tranvía para su hogar. A la siguiente mañana volvía a buscar su artefacto y seguía su recorrido. Así hacía viajes donde, poco a poco, recorría los barrios para, de tanto en tanto, terminar cada periplo en una pequeña ferretería en Belveder, donde tenía su casa.
Cuando llegaba a nuestro barrio guardaba su carro en el garaje del vecino de enfrente. Al llegar, lo rodeaba la barra de botijas para ver toda la artesanía que salía de sus manos.
Porque Don Nino no solo era afilador.
Ajustaba las tijeras flojas, ponía mangos nuevos a cuchillos viejos, apretaba remaches a facones, arreglaba las varillas de paraguas y sombrillas, ajustaba los mangos sueltos de ollas, sartenes y pavas.
Nos quedábamos a su lado boquiabiertos de todas las maravillas que salían de esos cajoncitos y del aspecto nuevo y brillante de las cosas que sus manos hábilmente reparaban.
Y él pedaleaba tarareando viejas canciones. De vez en cuando sacaba su escalonado pito de afilador y lanzaba al aire su corta melodía.
Creo que si un día hubiese decidido tocar sin interrupción su "do, mi, fa, sool..." y hubiera comenzado a caminar, se habría llevado todos lo niños del barrio tras él, como el flautista mágico.
Al llegar el atardecer, guardaba su artefacto en el garaje, muy cortésmente pasaba al fondo de la casa a lavarse, y luego se ponía a charlar con el vecino, sentado en un taburete en la vereda.
Los muchachos nos quedábamos ronceando por los alrededores. A las nueve de la noche nos íbamos a cenar, para volver enseguida a esa calle. Después de la cena,
Don Nino volvía a salir a la vereda con sus anfitriones. Los demás vecinos se acercaban y los muchachos hacíamos rueda alrededor del grupo.
Los viejos traían sus sillas y comenzaba el preámbulo de recuerdos y charlas llenas de nostalgia.
Don Nino carraspeaba, sacaba de su bolsillo un estuche y de éste una armónica de verdad, brillante, de maderas pulidas, que al sacarla olía a rapé.
Y comenzaba la función que todos habíamos estado esperando. El vecino sacaba otra armónica y su esposa traía, desde adentro de la casa, una mandolina.
Se acababan las palabras y empezaba el lenguaje universal que une todos los pueblos, todas las razas y todas las edades... la música.
Don Nino era italiano, es superfluo explicarlo.
Hoja 39
El aire se llenaba de románticas melodías del sur mediterráneo, y de sus labios iban surgiendo las melodías de: "Catarí", "Cuore Ingrato", tarantelas y hasta algunas arias de ópera... y los tanos dejaban caer unas lágrimas sobre el vaso de vino que habían traído de sobremesa.
Luego pasaba a tocar trozos de zarzuelas, pasodobles, piezas de Albéniz y de Falla, y le tocaba el turno a los gallegos para lagrimear.
Ya casi al final, tocaban algunas piezas francesas, otras alemanas y la única polaca que conocían, es decir: "Ojos Negros"... y allá, en el extremo del grupo, un gigantón rubio se secaba los ojos con sus enormes manos.
Cada tanto descansaban. Los hombres ahogaban la nostalgia en los vasos de vino, las mujeres se ocultaban tras sus comentarios hogareños, y los botijas liquidábamos las sandías o los duraznos traídos desde las casas.
Ya cerca de las doce de la noche, comenzaba a tocar tangos: "Julián", "La Cumparsita", "Madreselva"; y cuando tocaba "El Choclo" sabíamos que había terminado la función.
Todo el mundo agradecía, y cada uno volvía a su hogar con el alma llena de recuerdos, pero felices de ese viaje musical por las lejanas patrias de Europa. Viaje que había terminado como nuestros padres... en esta tierra.
Luego Don Nino bajaba la calle para tomar el tranvía. A la mañana siguiente vendría a buscar su extraño carro, haría otro recorrido, daría otra función de nostalgias en otro barrio y... dentro de varios meses volvería a nuestra calle.
Cuando llegase el invierno, desaparecería resguardado en el tibio calor de la ferretería y de su hogar.
Sólo el ulular del viento entre las ramas secas, nos recordaría los sones de una armónica.
Un año, Don Nino nos sorprendió. En lugar del carromato extraño, apareció en una bicicleta.
Detrás del sillín venía la misma piedra redonda y gris, y a los lados había ideado un soporte donde estaban las cajitas maravillosas.
Tocó su pito de afilador, levanto la rueda trasera de la bicicleta y, cómodamente sentado, comenzó su labor pedaleando los estribos.
Le preguntamos por la innovación, y nos dijo con su voz italiana:
–Eh, ya me pesan los años... y los tiempos cambian.
En lo demás siguió igual: su pito, su armónica, su estuche con olor a rapé, sus conciertos populares. La única diferencia es que se iba a las once y en su bicicleta.
Hubo una noche que tocó más triste que nunca, más melancólico. Así me pareció a mí.
Don Nino se fue esa noche montado en su bicicleta. Y yo me fui al día siguiente montado en mis ilusiones.
Cuando volví, hacía años que Don Nino no venía más.
Un hombre en una bicicleta viene desde el horizonte. Me siento en la hamaca para ver como, poco a poco, deja de ser una figura para definirse completamente. Viene haciendo equilibrio al cruzar los pozos de arena entre el asfalto.
Se detiene frente a nuestra casa, deja un pie en el pedal y el otro lo apoya en la calle. Saca de su bolsillo un pito y, llevándolo a la boca, lanza su sonido:
–Do, mi, fa, sol... a, fi, la, door.
Mi señora viene corriendo del fondo de la casa para decirme que hay que afilar todos los cuchillos y tijeras del hogar.
Hoja 40
Yo no tengo nada: la navaja de mi padre está guardada como una reliquia en su estuche... ahora hay máquinas eléctricas, los vecinos no son matambreros y los malevos se fueron para no volver.El hombre pasa a nuestro patio. Levanta el soporte de la bicicleta. Se sienta y comienza a pedalear. La rueda gris toma velocidad y los cuchillos renuevan su filo.
Agarra una tijera, ve que está floja y... para mi asombro, saca de un soporte lateral una cajita de la cual sale una sufridera y un pequeño martillo.
No puedo creer lo que mis ojos me dicen. La cajita tiene una "N" grabada, y pregunto emocionado:
–Disculpe... ¿Cómo se llama usted?
–Julio, –ve mi mirada– pero todos me dicen Nino.
–Como su padre, –murmuro– Don Nino el afilador.
–Así es, –se nota que él también está emocionado– veo que usted es otro más que lo conoció...
Saca la piedra de asentar, un frasco con agua y echa unas gotas en ella.
–Si no la escupe, no va a quedar bien. –digo con nostalgia.
–Usted vio afilar a mi padre de verdad... Hoy la vida ha cambiado. Si la escupo, a la gente le da asco... pero no hay asentada como ésa.
–Falleció. Pocos después de morir mi madre. Mi padre siempre fue un poco trotamundos, la ferretería la llevaba mamá. A él le gustaba ir por los barrios con su carro, y luego con la bicicleta. Así calmaba sus ansias de andar. Pero adoraba a su Mariú. Por muy lejos que hubiese ido con su piedra de afilar, todas las noches volvía a casa.
El hijo de Don Nino lo acepta. Traigo el vino, dos vasos, y un taburete para él. La conversación continúa:
–Sí, después de tocar su armónica se iba a tomar el tranvía... ¿Quiere un vaso de vino? –le pregunto añorando aquellos tiempos.–Después que murió mamá, él no volvió a salir. Me pedía que fuese por él a los barrios. Que la gente necesitaba quien le afilase las cosas.
El vaso de vino va abriendo la confianza.
–¿Sabe?... Yo soy contador. Tengo una casita en el balneario. Pero no olvido el ruego del viejo; por eso tomo la bicicleta y, mientras paseo, voy afilando en el camino.
–Pobre Don Nino, –una lágrima asoma a mis ojos– presentía que el progreso haría perder su profesión, el sonido de su pito... sus conciertos.
El hijo sonríe. Va a la bicicleta y trae un estuche. Lo reconozco. Lo abre y un olor a rapé llega hasta mí.
–¿Los conciertos con esto?
Y poniendo la armónica en su boca interpreta "Catarí".
Cuando termina, vemos que estamos rodeados por mi señora, mi familia, y algunos vecinos.
Pero nosotros dos estamos a muchos años de distancia, en una calle de barrio, en una noche tibia, rodeados de emigrantes.
Y el hijo va renovando aquellas canciones, pedazos de zarzuelas, "Ojos Negros", "Julián", y por fin... "El Choclo".
Sé que ha terminado la función.
–¿Sabe, señor? –su voz es triste– Esta pieza fue lo último que tocó. Cuando entramos al cuarto, estaba junto a la foto de su Mariú y a su viejo banco de afilador... se había ido.
Hoja 41
Me da los cuchillos afilados. Entrega a mi señora las tijeras. Los muchachos y los vecinos se dispersan.
El hombre sube a la bicicleta.
Y, desde mi nostalgia, le digo:
–Hubo una cosa que quise siempre preguntar a su padre... ¿Cuál es el filo que entra más hondo?
Se monta en la bicicleta; pensativo, sonríe melancólico:
–Tampoco a mí me lo dijo. Pero, creo que es el de los recuerdos.
Y pedaleando se pierde en el camino entre pinos y eucaliptos.
El viento me trae un sonido que se aleja, cada vez menos perceptible, una armoniosa cadencia de flauta que se va con mis recuerdos:
–Do, mi, fa, sol... a, fi, la, door.
Adiós, Don Nino.
Diciembre, 1982
Hoja 42
El primer recuerdo que existe en mi memoria es una antena y Don Valentín.
De esa edad no recuerdo mucho más. Solo sé que era tan pequeño que todas las personas eran más grandes que yo, y siempre que hablaba tenía que mirar hacia arriba. Pero con la antena fue distinto.
Estaba hecha con varios tubos en forma decreciente y le habían puesto en el techo de la casa de al lado. En su extremo tenía una lámpara, un sombrero de chapa, un pararrayo y una roldana.
En la casa de enfrente habían colocado una antena igual y entre las dos iban a colgar un alambre con el cual poder escuchar el primer receptor de radio que tendría el barrio.
Cuando subí al techo, acompañado por mi padre y Don Valentín, levanté mi cara para ver el sombrero brillante de esa columna. Estaba tan alto que me dolía el cuello de tanto torcerlo y me parecía que la punta dorada del pararrayo rasgaba las nubes blancas del cielo.
Don Valentín tomó una cuerda que bajaba de los extremos de la roldana, en uno de ellos ató un sillín, tiró del otro y el asiento quedó colgando. Me alargó una pieza circular de porcelana marrón que terminaba en un aro. Se dirigió a mí:
–Es igual que una hamaca, vos vas sentado, te agarrás del poste, yo te subo y, cuando llegás allá arriba, ponés este aislador en un gancho que hay allí.
La emoción que sentí es indescriptible aún hoy día, era una mezcla de temor y de ansias de subir.
Busqué la mirada de mi padre y encontré su sonrisa para darme confianza.
Don Valentín seguía convenciéndome:
–No te asustes. Es como la roldana del aljibe. Si tenés miedo, gritás y te bajamos enseguida.
Pensé que si el balde del aljibe subía y bajaba, y nunca tenía problemas aun siendo tan pesado; menos tendría yo... y podría tocar las nubes. Y, sin más, me senté en el sillín.
Hasta la mitad del poste tuve temor, me iba agarrando del tubo con tal fuerza que tenía las manos manchadas de pintura. Mientras, llevaba apretado entre las piernas el aislador.
Pero, de allí para arriba se perdió el miedo y cuanto más subía más quería subir.
Por fin todo quedaba debajo mío. Para ver las cosas, las personas, y hasta los árboles, tenía que agachar la mirada. Desde allí todo era pequeño, chico como yo, o quizás más.
Enganché el aislador. Y, tomado con una sola mano, me dediqué a disfrutar de la sensación de estar en las alturas.
Allá abajo volaban los gorriones, y las palomas pasaban planeando cerca de mis pies. Creo que, si no hubiese estado atado al asiento, me habría lanzado a volar también.
El paisaje de la bahía era maravilloso y podía ver calles, casas y plantas que nunca había visto.
La brisa me acariciaba, miré para arriba y el cielo me pareció más azul. Pero, las nubes aún estaban lejos...
Miré hacia abajo y vi el patio de mi casa, la boca del aljibe parecía un aro, las hortensias unas margaritas.
Al pie de la antena estaban mi madre, mi tía, mi padre y Don Valentín. Parecían seres pequeños, como los soldaditos de plomo.
Hoja 43
Desde abajo me llegó el grito de Don Valentín:
–¡Eh!... ¿Te pensás quedar ahí arriba?
Vi la mano de mi madre moviéndose. Si no hubiera sido por eso, creo que hubiese contestado que sí. Me bajaron.
Después volví a subir varias veces: a colocar la lámpara, a colgar el cable de la antena, a limpiar el sombrero esmaltado. Pero, ya la emoción no era igual.
Para todo, sólo hay una primera vez. Las otras veces dejan de ser sensación, son únicamente repetición.
El día siguiente trajeron la radio. La trajeron en un carro grande, era un montón de cajas.
A una de ellas le conectaron el cable que bajaba de la antena, otra tenía un cable que enchufaron en la electricidad, y a todas las unieron entre ellas con más cables.
De la caja más grande salía un hilo que terminaba en unos artefactos que me dijeron se llamaban auriculares.
Vinieron todos los mayores: mis padres, los vecinos de enfrente, los de al lado y hasta el de la esquina.
Don Valentín y su señora pusieron sillas frente a los cajones e iban pasando los auriculares, persona por persona.
Cada uno que los recibía se los ponía sobre las orejas, su rostro tomaba expresión de perplejidad, después sonreía y su cara estaba radiante de felicidad.
Al tener que pasarlo al compañero de la otra silla, se entristecía y lo miraba con envidia.
Entre tanto, Don Valentín, frente a un cajón, giraba una aguja dentro de un dial lleno de colores y números.
Finalmente me pusieron los artefactos, escuché unas voces metálicas que decían no sé qué, y luego una música llegó a mis oídos.
No puedo decir que escuchar la primer radio, me agradó.
Más bien, me asustó. Pensé que algo invisible, fuera de mí, estaba invadiendo mi cerebro y no lo podía evitar.
–¿Y... qué te parece? –preguntaron– Esto llega por la antena que vos pusiste. Lo inventó Marconi.
–No me gusta. –dije– No sé lo que es...
Y me saqué los auriculares Todos largaron la risa, mi padre acarició mi cabeza y Don Valentín quedó pensativo.
El siguiente día apareció con una tabla, en ella venía una piedra, una gillete, unos alambrecitos y otras cosas raras.
Me llevó a la azotea, me explicó como llegaba el sonido a través del aire y la antena lo recibía.
No entendí, nada veía. Me hizo mover unos cablecitos sobre la gillete y de pronto escuché la voz metálica que había oído en los auriculares.
Según como pusiera la tabla o moviese los alambres podía escuchar mejor y oír voces distintas.
Entonces sonreí, no sabía lo que era, pero lo podía controlar. Después supe que eso se llamaba radio de galena.
El tiempo pasó y las radios se achicaron, tanto que se ponían arriba de una mesita, ahora hasta se pueden llevar en un bolsillo. Pero aún no sé como funciona una radio y sigo sin comprender cómo el sonido llega hasta el aparato.
Hace poco volví al galpón y encontré, herrumbrada, aquella radio de galena. La limpié, puse una hojilla nueva y... ¡aún funcionaba!
Esa radio me la había regalado un hombre muy particular. Un hombre que cuando decía una cosa, uno sabía que tenía que hacerla.
Hoja 44
Por eso, cuando llegaron las vacaciones del tercer año escolar y mi madre me dijo que las pasaría trabajando en el taller de Don Valentín, ni me animé a preguntar.
Uno, por que el año que había hecho en el colegio no era un modelo de aplicación ni nada semejante.
Dos, por que si así lo habían decidido mis padres, y sobre todo Don Valentín, nada quedaba por decir.
Y tres, por que ansiaba conocer un taller, un lugar de los tantos en los cuales se perdían durante el día los hombres del barrio.
Así, envuelto en un pulover, del cual apenas me sobresalían las narices y las manos; con una gorra que me llegaba hasta los ojos y llevando un overol hecho por mi madre, un jabón, una toalla, una taza, un plato esmaltado y un juego de cubiertos, me aparecí con las luces de la madrugada en el garaje de Don Valentín.
Éste ya se encontraba calentando el motor de su primitivo automóvil que, entonces, era lo más moderno de la zona.
Su esposa me acarició con una mirada compasiva y me dio otro café con leche, el cual tomé muy orgulloso junto a su marido. Éramos dos hombres que íbamos a trabajar.
Subimos al coche.
Nunca me sentí tan importante en un asiento delantero, a pesar que mis pies apenas llegaban al piso.
El calor del motor, junto al del sol que iba desperezándose en un hermoso amanecer, dio rienda suelta a nuestra conversación sintiendo la emoción de la velocidad.
Esa mañana aprendí que los autos se hicieron para correr, y los demás vehículos para transportar.
Llegamos al taller. Don Valentín llamó al capataz y me presentó:
–Éste es mi sobrino. No quiero preferencias. Es un aprendiz más.
Los hombres sonrieron mientras yo miraba asombrado al saber el parentesco. Nunca creí que eso fuera un inconveniente. Ya siendo grande, supe el significado de la palabra nepotismo. Don Valentín nunca lo usó.
Al fondo del taller había unos galpones. Allí estaba la cocina, el cuarto de las herramientas y los escusados. El capataz me llevó a la cocina y me dejó con otro aprendiz.
Le dijo que me enseñara. Nos miramos. Dijimos nuestros nombres y congeniamos de entrada. En pocas palabras me resumió cuales eran mis obligaciones.
Me cambié de ropa y apenas estuve metido en mi overol supe lo que significaba ser aprendiz.
Era el muchacho que debía barrer el taller, limpiar las máquinas, pelar las papas para el puchero del mediodía, lavar platos, aguantar bromas de todo tipo, rezongos por la mínima equivocación, soportar que lo llamasen con las grosería más grandes y... además, estar agradecido por que le estaban enseñando.
En las primeras diez horas de trabajo aprendí todo eso.
Poco antes de las doce, cuando había terminado de limpiar las verduras del puchero, me llamó un obrero para que le ayudara.
Me entregó una manguera que salía de un tacho. En tanto, él le daba a una bomba que tenía el recipiente.
–Avisame cuando sale algo del pico. –me indicó con una burla que no entendí.
Hoja 45
–No sale nada. –dije, mirando el extremo de la manguera.
A los aviadores los bañan en aceite cuando ya pueden volar solos. A mí, como era un pichón, me bañaron de grasa.
Luego que me hubiese lavado, servido la comida, limpiado los restos, y mientras los mayores dormían las siesta; Romeo, como se llamaba el otro aprendiz, y yo, fuimos al fondo del terreno.
Aquello era el sueño de un niño vuelto realidad. Estaba lleno de rieles, viejos vagones, antiguas locomotoras, oxidadas zorras de ferrocarril.
Eran viejas máquinas destinadas para el desguace pero, nunca el ingeniero que las construyó habrá pensado en las horas de felicidad que esos trastos dieron a dos niños.
Dos niños que aprendían a ser hombres, mientras soñaban sobre esos artefactos que eran maquinistas y conductores de un tren.
Tren que iba a todos los lugares de la imaginación sin salir del fondo de un taller, donde unos seres mayores, y con el estómago lleno, dormían la modorra de la siesta.
A las dos de la tarde se despertaba el capataz, le daba vuelta a una manija y de un aparato salía un chillido ensordecedor: era la sirena. Los hombres volvían al trabajo y los aprendices a su dura escuela.
Romeo dijo que me mostraría el árbol de las máquinas. Me pareció que me estaba cachando y me reí. Con rostro serio, él me llevó dentro del galpón y, señalando arriba, me explicó:
–Ése es el árbol de las máquinas... ese eje lleno de poleas que va de un lado a otro.
En aquel entonces las máquinas se ponían en hilera, encima pasaba un eje que tenía una rueda sobre cada una de ellas, desde esa polea salía una correa que transmitía el movimiento a dos poleas que poseía la máquina, una para dar movimiento y otra para tensar la correa.
También existían máquinas con dos juegos de correas, una normal y otra en forma de ocho para girar en sentido inverso. El operario, con una palanca, hacía entrar el movimiento que desease.
Todo el árbol o eje principal estaba accionado por un gran motor que se encontraba en el extremo del taller.
La palanca pasaba sobre un círculo de botones y el motor iba tomando más y más velocidad, con un zumbido que iniciaba suave hasta terminar ensordecedor.
Las correas eran de cuero y, dos por tres, se partían. En ese momento se juntaba una serie de acontecimientos.
Se unían las maldiciones del obrero con las del capataz, se repartían el pedazo de cuero que ya no se podía arreglar pero sí aprovechar como remiendo de suela para zapatos, y finalmente se probaba la capacidad del aprendiz en saber poner el pedazo nuevo con la grapa derecha.
La grapa era una tira de dientes que recordaba la boca de un cocodrilo. Se ponían esos dientes sobre el cuero, se les hacía entrar y morder la correa con un martillo, y luego se unía, ya puesta en el árbol, con la grapa gemela del otro extremo de la correa mediante un pasador.
Esto último fue lo que hice yo por varias semanas. Recién al terminar las vacaciones pude poner una grapa bien. Hacía ya casi cuatro meses de aquel primer día.
Pero ese primer día, al terminar la jornada de trabajo y volver a sonar la sirena, me sentía agotado, sucio y sudoroso. Fui a buscar mi toalla y mi jabón.
Al llegar al cuarto donde se estaban bañando, me quedé asustado.
Era un galpón de cuyas paredes salían, cada tanto, tubos que tenían en su extremo una regadera.
Debajo de cada una había un hombre.
Hoja 46
Hablaban como hombres, pero a mí me parecían monos por lo peludos y musculosos.
Fui hasta la oficina de Don Valentín y le dije si me podía bañar en otro lado.
–¿Tenés miedo?
Agaché la cabeza, avergonzado, y él siguió:
–Está bien, lavate en un tanque que hay afuera.
Muy feliz me encontraba bañándome, cuando sentí unas risitas cristalinas. Asomé mi cabeza por el tacho y vi a todas las vecinas del barrio asomadas en la cerca, riéndose de mí.
Habrán sido pocas, pero aún hoy día me parece que eran todas las mujeres de la ciudad.
Salté del tanque y salí corriendo hasta los baños.
Cuando llegué estaba seco, no sé si de la corrida o del calor de la vergüenza. Las mujeres reían más fuerte.
Entré en el baño, dije una grosería para desahogar mi rabia.
El capataz me dio su jabón, era azul, arenoso, áspero... para hombres de trabajo. Un oficial me fue a buscar la toalla.
Otro obrero terminó de bañarse y me ofreció la regadera, nadie reía de mí. Me habían aceptado, era uno más de ellos.
De abajo de una regadera de la pared de enfrente me llegó la voz de Don Valentín. Se acercó, me limpió las orejas. Lo miré, era un mono más, quizás el más peludo. Y, mientras nos vestíamos, me dijo:
–¿Estás bien? –le contesté afirmativamente, y él continuó: –Nunca te avergüences de estar entre los tuyos...
Yo ya era un buen aprendiz, ya sabía poner grapas a las correas, ya no me hacían tantas bromas.
Todavía me faltaba mucho para aprender, había tantas cosas que necesitaba saber. Aún no era un mono peludo... pero me sentía como uno de ellos.
Don Valentín me llevó hasta la entrada de mi casa. En ese viaje hablamos poco.
Al abrir la puerta del auto, me dijo:
–¿Te gustó el taller? ¿Querés volver el año que viene?
–Claro que sí. Sólo soy un aprendiz.
–Bien. Volverás. Pero, aprendices somos toda la vida...
Al llegar las vacaciones del año siguiente, nadie tuvo que decirme si quería ir al taller, yo lo pedí.
Pero, había pasado un año. Me tuvieron que hacer un mameluco más grande.
Cuando llegué al taller, no hubo necesidad de decirme donde ir y que hacer, ya sabía cual era mi lugar.
Romeo me saludó alegremente y me contó lo sucedido durante esos meses. Él también había ido a la escuela, pero en las mañanas venía al taller a seguir su aprendizaje.
Le tuve envidia, dentro de poco sería ayudante de mecánico.
En la siesta fuimos al fondo del terreno. Las locomotoras y los vagones y estaban desguazados, les faltaban pedazos por todas partes, parecían atacadas por una enfermedad. Sentí lástima por ellas, las veía viejas, ya no invitaban a soñar.
Nos sentamos en una zorra y comenzamos a recordar.
Esa tarde, al volver para la casa, le pregunté a Don Valentín si podía ser ayudante.
Hoja 47
Me explicó que aún no estaba preparado. Me quedé tristemente callado. Luego, él me miró y volvió a hablar:
–Está bien. Harás la prueba. Pero más sencilla...
Mi alegría era enorme, ni escuché lo que a continuación me decía: que próximamente se mudaría para un taller más moderno, que se iba para una parte más céntrica, que allí haría su casa, y tantas cosas más.
El día siguiente, Romeo y yo comenzamos la prueba. Consistía en cortar un trozo de hierro lo más cuadrado posible, y a pura lima, convertirlo en un cubo perfecto.
El de mi amigo tenía que ser de cien milímetros de arista. El mío, por ser yo menos experimentado, sería de cincuenta.
Todos los días, mientras los mayores dormían su siesta, nosotros nos dedicábamos a nuestros cubos.
Una vez llegó Don Valentín, me sacó la lima y me dio con ella en el trasero. La puso frente a mis ojos, rezongando:
–¿Para qué creés que tiene dientes en la punta y atrás? ¿Sólo para limar en el medio? ¿O pensás que se los pusieron de yapa? Se lima de punta a cabo.
Y acompañando lo dicho con el hecho, dio un golpe de lima al pedazo de hierro, con el cual emparejó una zona que me hubiese costado dos horas hacerlo yo.
Muchas fueron las enseñanzas que tuve de Don Valentín, y todas ellas rubricadas de una manera práctica, con un coscorrón, una nalgada, un tirón de orejas y siempre con el infaltable rezongo... era un gruñón nato.
Cada vez que me mandaba hacer algo, me repetía:
–Las cosas hay que hacerlas, aunque sea mal, pero hacerlas, –y terminaba– pero siempre hacerlas mejor.
Si uno clavaba con la pinza, daba un pellizcón con ella y:
–Usá la herramienta adecuada, no seas chambón.
–Hacelo de alguna manera, inventá la forma. Tenés las mejores herramientas... tus manos y la imaginación.
Don Valentín y Don Pablo se hicieron en la misma escuela, en lo básico eran iguales, pero en la vida fueron totalmente distintos.
Don Valentín fue un industrial realista, un inventor orgulloso de sus inventos. Debe haber patentados cientos de ellos.
Don Pablo, en cambio, fue un idealista de la industria.
Para él, los únicos inventos de la humanidad fueron la rueda, la palanca y el plano inclinado... los demás sólo eran aplicaciones de aquellos tres.
Las vacaciones pasaron velozmente. El cubo de mi amigo era de una perfección admirable. Su trabajo brillaba de lo bien hecho que estaba. Me había ofrecido ayudarme con mi pequeño y deforme cubo, y siempre le respondía:
–Gracias. Es mi trabajo... mal o bien, pero es mío. No me gusta que alguien me haga lo que yo debo hacer.
Faltando pocos días para terminar mi última temporada en el taller, se dio por finalizada la prueba. El cubo de Romeo era perfecto, exacto. Lo pasaron a la categoría de ayudante. Lo felicité, lo merecía con creces.
Mi cubo debe haber sido el único cubo del mundo con seis caras diferentes. Vino Don Valentín, lo agarró, lo miró y sonrió diciéndome:
–Vos también subiste de categoría.
Y viendo mi cara de asombro, continuó:
–Sé lo que le dijiste a tu amigo cuando te quería ayudar. Tu cubo es raro... pero vos también, aunque no sepas limar.
Hoja 48
La vida siguió pasando, las cosas sucediendo. Nos separamos, nos fuimos a barrios distintos. Cada uno siguiendo en lo suyo: yo en mi estudios, él en sus inventos. Pero, cada vez que desarrollaba uno de ellos me llamaba y, muy sigilosamente, me llevaba al cuarto donde lo estaba construyendo. Me confiaba sus ideas, sus obras, quizás añorando en mí el hijo varón que soñó tener.
Y cuando en mis comentarios decía algo que parecía un desatino, me daba un coscorrón, levantando ahora su mano para llegar a mi cabeza, mientras repetía:
–Andá. Callate... si nunca aprendiste a limar.
Los años siguieron pasando.
Nuestros caminos se separaron aún más, yendo a tierras distintas. Yo a una tropical, él a la de su nacimiento.
Un día estaba paseando, de vacaciones con mi esposa, por su tierra.
Bajaba la escalera mecánica del subterráneo cuando vi que, por la escalera contraria, venía Don Valentín.
Yo descendía cómodo, dejándome llevar por la máquina, él subía corriendo sin importarle que fuese automática.
Lo llamé. Me saludó alegremente, emocionado.
Al llegar abajo, yo subí... y él bajó.
Nos reímos al volvernos a cruzar y me dijo:
–Esperame arriba.
Le hice caso, sabía que era un hombre que cuando decía una cosa, había que hacerla. Hablamos de la familia, de mis primas, de los hijos, de sus nietos, del trabajo.
–Es que lo aprendí de ustedes dos: Don Valentín me enseñó que las cosas hay que hacerlas... y Don Pablo que, una vez hechas, no hay que darle demasiado importancia.
Nos despedimos. Me miró. Sonrió.
Alargó su mano y me dio un coscorrón:
–Adiós. Seguí adelante. Pero... nunca aprendiste a limar.
Hace poco supe de él, está jubilado. Eso en él es una forma de decir. Sigue inquieto, dominante, dinámico.
Sigue inventando en su casa. Sigue adorando a su familia y recordado por sus aprendices.
Miro desde mi oficina una fábrica moderna, de máquinas automáticas, cada una independiente, funcional.
Analizo el trabajo de hoy, donde todo es perfección, precisión, calidad.
Pienso en el ayer, en una antena, en un cubo de seis caras distintas. Pienso en un viejo gruñón.
Gracias, don Valentín.
Y perdone que no haya aprendido a limar.
1982
Hoja 49
En el barrio hay una calle que se llama Dr. Martín Pietri Etche. Eso es lo que dice la chapa y, además, indica que es una avenida.
La verdad es que Martín fue un chiquilín del barrio, uno más, otro que jugó trompo en las calles, que remontó cometas en la ladera de la Fortaleza, que se zambulló a escondidas en el muelle.
Su padre era un italiano que trabajaba en la barraca y su madre una vasca que repartía la leche en un carro de caballo, antes que apareciera la Cooperativa.
O sea: fue un botija más.
Cuando yo era niño sentía hablar de Martincito, del practicante Martincito; porque, como comentaban las viejas, desde pequeño dijo que quería ser médico y el tano se sacrificó para que su hijo siguiera esa carrera, ayudado por la vasca que, ahora en su casa, vendía dulce de leche y productos Conaprole. En tanto, Martín se dedicaba a sus estudios, ayudaba en la farmacia, ponía ventosas y colaboraba con el entrenador del cuadro de fútbol.
Pero era un muchacho de barrio.
Jugaba en cuarta división, los jueves echaba una partidita de baraja en el club, tenía tiempo para una competencia de billar en el cafetín, hacer su escapada a la playa y dragonear a alguna muchacha.
Cuando llegó a practicante, sus padres se sintieron orgullosos y el barrio también. Uno de los nuestros iba a ser doctor, el hijo de un emigrante analfabeta y de una lechera, pronto sería profesional.
Un muchacho criado entre los frigoríficos, los baldíos y el cerro, había llegado a la Facultad de Medicina.
No era Martincito que había entrado... había entrado un botija del barrio, de nuestro barrio.
Martincito logró un puesto en la Asistencia Pública de la calle Grecia, daba inyecciones, nebulisaciones u otras cosas de nombres raros.
Se ennovió con una muchacha vecina, con el beneplácito de los padres y con un suspiro de resignación de los mismos, ya que sabían que noviazgos con estudiantes de medicina son a largo plazo.
Para llegar a ser médico son años de repeticiones, de exámenes perdidos, de amarguras, de sacrificios, de necesidades, de llegar a tener canas en las sienes, pocos pesos en el bolsillo y aún no poseer el título.
Y saber que casarse antes de recibirse es, con seguridad, no recibirse nunca. Es resignarse a ser un eterno practicante que, si bien puede ganar para mantener su hogar, íntimamente se sentirá un médico frustrado.
Pero Martín siguió estudiando, ella siguió esperando y el tiempo pasando.
El practicante Martincito pasó a ser el señor Martín Pietri, iba a un sanatorio para pobres que tenían unos sacerdotes detrás del Cerro, de mañana se pasaba en el hospital, en la noche iba a los ranchos del barrio obrero para atender a algún viejo y aún le quedaba tiempo para seguir ayudando al masajista del club en cada partido, charlar con la barra, ver la novia y estudiar.
Faltando un año para recibirse, los suegros compraron el terreno pegado a su casa y empezaron a construir una casita como regalo de bodas para la Nena y Martín.
La casa tardó un año en construirse. El practicante Pietri, dos en obtener el título, otro más para ser doctor... y se casó.
Ir a lo del doctor Pietri Etche era como ir a la panadería, a la casa de un vecino.
Hoja 50
No se sentía el temor ni el respeto que teníamos cuando íbamos a la Asistencia, a la casa del viejo doctor francés o al dentista.
Tenía el consultorio en la habitación del frente, se entraba por el zaguán, luego venía el hall y finalmente el living, de allí se pasaba para el consultorio o para adentro de la casa.
Si la puerta estaba abierta, el doctor tenía consulta. Si se encontraba cerrada, estaba visitando a algún paciente.
Al entrar al living se sentía olor a bife, a puchero, a mate, a café, como en cualquier otra casa. Nunca olía a formol, a agua oxigenada, ni a alcohol, como en lo del viejo doctor.
Hacía pasar al consultorio, con su sonrisa bonachona escuchaba nuestras penas, y luego nos atendía.
Hablaba de cosas del barrio, comentarios de fútbol, chismes de noviazgos y peleas, en fin: un vecino más.
El doctor Pietri Etche era sencillo como la chapa que estaba en la puerta de su casa, chapa pequeña y sin ostentación. Era simple en sus prescripciones y estaba afiliado a todas las sociedades médicas.
Nunca fue pretensioso y no se avergonzaba de pasar el enfermo a alguien más experto: el mejor cirujano para una operación, a un especialista para los riñones, al masajista para una dislocación y... hasta al yuyero para una eczema.
Sus recetas fueron de medicamentos económicos: caldo, churrascos, verduras, frutas, puré, té de orejones, vahos de eucalipto, sudar, descansar, cremas, algunas emulsiones, jarabes, pocas pastillas y, aún mucho menos, inyecciones.
Nos daba la receta, preguntaba por la familia, y así nos acompañaba hasta el corredor. Nunca quería decir cuanto eran sus honorarios. Se despedía y se iba a lavar las manos.
En el corredor había una mesita con un plato y una alcancía para los pobres del ancianato “Padre Viejo”.
Dejábamos un sobre con cinco pesos en el plato y poníamos algunas monedas en la alcancía.
No tenía enfermera. Y si se presentaba un caso grave, él mismo lo llevaba hasta la Asistencia o al hospital.
El doctor Pietri Etche no atendía de mañana.
Y todos tratábamos de no enfermarnos de mañana
Iba al ancianato, al sanatorio para pobres, o estaba en la cátedra de pediatría en el hospital de niños. Experiencia no le faltaba, ya que tuvo once hijos, su cuadro de fútbol como él decía.
Además, los sábados y domingos, atendía a los jugadores en los clubes del barrio. Y todos lo días, en las tardecitas, sacaba su forchela para hacer las visitas.
La visita del médico era anticipada con un ceremonial en cada casa:
Se ponía sábanas nuevas en la cama, sobre la mesita de toilette una palangana y una jarra de porcelana con agua, a su lado una inmaculada toalla del ajuar y el jabón perfumado.
Más atrás un frasco de vidrio con algodón y otro con alcohol.
Se acomodaba al enfermo perfectamente en el centro de la cama. A los pies de la misma el cubrecama, y sobre éste una toalla de lino para la auscultación.
Se entornaban las persianas para que entrase apenas la luz del atardecer o se encendían las lámparas de las la mesitas de luz, poniendo una tela sobre ellas.
Era una escena en la que Alejandro Dumas debió inspirarse para La Dama de las Camelias.
Hoja 51
Venía el doctor. Encendía las luces. Auscultaba. Salía de la habitación. Charlaba con la familia. Recetaba. Hacía comentarios sobre los sucesos del vecindario. Recibía un sobre que, avergonzado, guardaba en el bolsillo y se iba.
El tiempo fue pasando y los once hijos creciendo.
El doctor Pietri Etche era famoso en el barrio. Presidente del club de fútbol, director del ancianato, profesor de la Facultad, catedrático, vocal de cuanto club, sociedad o asociación deportiva o humanitaria hubiese.
El hijo mayor ya estudiaba medicina y el viejo doctor seguía con su forchela y en su consultorio que olía a mate.
Sábados y domingos llegaban a la casa regalos de sus pacientes. No eran flores, ni bombones, ni cristales.
Eran regalos prácticos: comida, gallinas, huevos, carne, ropa... el doctor los ponía en su viejo coche y los llevaba para el ancianato.
En unas elecciones lo postularon para diputado.
Como era lógico, el partido que lo llevaba ganó.
El doctor logró que embaldosaran las veredas del barrio, que asfaltaran las calles, que trajeran las obras sanitarias, el agua corriente y mejor luz en las esquinas.
Pero no le consiguió ningún puesto público a nadie, no dio ni aceptó coimas y el sueldo de diputado lo cedió al ancianato.
En las siguientes elecciones ni lo fueron a buscar.
Era demasiado honrado.
Volvió a su consultorio, a su club, a su gente, a su barrio.
Un barrio que lo llamaba don Martín, ya que el doctor Pietri ahora era su hijo mayor.
Éste atendía en la habitación siguiente, tenía una enfermera que recibía en el living.
Don Martín y su familia se habían mudado al lado, a la casa de los abuelos. Seguía atendiendo a los niños y a los ancianos.
Su hijo era un buen médico. Sin embargo, para los viejos del barrio era un botija.
Y el viejo doctor, nuestro doctor.
Pero, como antaño, Don Martín seguía siendo sencillo e iba pasando a su hijo cada vez más pacientes.
El consultorio del viejo doctor fue cubriéndose de diplomas, de títulos, de marcos con constancias, con agradecimientos, con méritos.
Allí había menciones de hospitales, de cátedras, de cursos, de sanatorios, junto a las de clubes de fútbol, de básquetbol, de asociaciones de billar, de sociedades médicas, de sociedades filantrópicas.
Don Martín salía de tarde, recorría el barrio, iba al club, charlaba, recordaba y, siempre que le decíamos “doctor”, nos respondía con una frase que se hizo famosa como él.
Hace algunos años, don Martín falleció. Su velorio fue un duelo general. Todos lo fueron a despedir.
Los clubes de fútbol del barrio pusieron la bandera a media asta y, cuando ese domingo los jugadores salieron con el brazalete negro y se formaron en el medio de la cancha, nadie tuvo que decir nada.
El público se puso de pie e hizo un minuto de silencio. Luego se jugó el partido.
Don Martín no hubiese perdonado que se dejara de jugar por causa de él.
Una semana más tarde vino el cura del ancianato y nos propuso una idea, todos estuvimos de acuerdo.
Hoja 52
Al cumplir un mes del fallecimiento, fuimos hasta la casa de Don Martín y, al lado de la chapa pequeña que un doctor recién recibido colocó, se puso una grande de bronce, con letras chiquitas, para que entrase todo lo que él había sido. Y al pie, con letras destacadas, la frase que Don Martín tantas veces repitió:
“De todos los títulos,
el que más aprecio es el de Don...
El de señor, me lo dio la vida.
El de doctor, me lo dio la Facultad.
Pero, el de Don... me lo dio la gente.”
Nadie hizo discursos. Colocamos la placa, saludamos a los hijos y nos fuimos.
Un año después, el Municipio puso su nombre a esa calle. Por eso, en el barrio hay una calle que se llama:
Dr. Martín Pietri Etche.
Eso es lo que dice la chapa y, además, indica que es una avenida.
Pero, para nosotros, los del barrio...
es la calle de Don Martín.
Septiembre, 1982
HOJA 53 - 12 DON HÉCTOR - ENTRADA A-
Hoja 53
Estábamos cerca de la vacaciones cuando mi amigo me invitó a pasar la tarde del sábado en su casa.
Habíamos sido buenos compañeros durante el año, viajábamos juntos en el tranvía, nos gustaban las mismas materias y había cierta compatibilidad de caracteres:
Él era parco, responsable e idealista; yo era callado, serio y soñador; él se destacaba en geografía y yo en matemáticas.
Muchas veces me había contado, en el tranvía, que su padre era el guardián del vivero, que tenían caballos, que él hacía los mandados montado en un zaino. Me narraba que el vivero era hermoso, de hectáreas y hectáreas con árboles de todos tamaños y tipos.
Tomé esa tarde el tranvía con un nudo de emociones en el corazón. Llevaba la alegría de poder ir a pasar una tarde en el campo y con la posibilidad de andar a caballo.
En la Curva descendí del tranvía 16 y tomé el ómnibus que iba a La Paloma.
Era un recorrido corto, en distancia y en tiempo, poco más de un kilómetro.
Sin embargo, era dejar atrás la ciudad, las calles cuadriculadas, las veredas de baldosas, el ruido de tranvías y coches, las casas pegadas, los vecinos y sus gritos.
Un recorrido de cincos minutos atravesando campos bajos, llenos de pajonales que llegaban hasta el arroyo Pantanoso.
Cuando llegué al segundo camino lateral, el cual desde lejos se veía bordeado de añosos eucaliptos y cipreses, me bajé.
Sentado en la raíces de un árbol esperaba mi compañero. Se levantó y me fue a recibir. Lo miré extrañado.
No era el mismo muchacho del liceo. Parecía más fuerte, más grande. Era como si fuese parte de la naturaleza que nos rodeaba, vigorosa, simple y llena de vida.
Yo había ido como él me lo había dicho: con pantalones viejos, camisa de invierno, un pulover y championes. Sin embargo, se notaba a la legua, que estaba fuera de lugar.
No por la forma de vestir, sino por algo más profundo. Para ser parte de algo, de un lugar, hay que vivirlo, hay que sentirlo, no sólo adaptarse... hay que ser de él.
Necesité años para ser parte de esa tierra, pero empecé a serlo mientras iba caminando con mi amigo por el camino hacia su casa.
Era un camino de tierra, ancho, con surcos formado por la lluvia, con árboles a ambos lados, árboles cuyas copas se perdían en el cielo abanicándose entre las nubes.
El viento pasaba entre las ramas entonando susurros, los pájaros volaban de un lado a otro, los venteveos daban el brillo de su colorido y su grito, las torcazas murmuraban a nuestro paso.
Se oían lejanos relinchos, distantes mugidos... y llegaba un sin fin de olores entremezclados y distintos.
Olores naturales, a tierra mojada, a pasto seco, a pino, a eucalipto, a madera, a animales... a vida.
Íbamos hablando, mejor dicho: yo iba preguntando y él explicando, porque todo era tan extraordinario para mí que no cesaba de preguntar.
Finalmente llegamos a la casa, era una casa de campo, sencilla, con un palenque, malvones, con techo inclinado y debajo de un árbol. Era una casa que hacía parte de la tierra, sin despreciarla, sin ahogarla.
Me presentó a su familia, gente de campo, noble y sencilla.
Su hermano, un mozo fuerte, fornido, de pocas palabras.
Hoja 54
Su madre, una criolla hermosa, pulcra, llena de ternura y bondad. Su hermana, la viva imagen de la madre en una niña de pocos años.
Luego de charlar un rato, en el cual se divirtieron con mis preguntas sobre cosas para ellos simples, y de mi asombro ante hechos comunes de su vida cotidiana, llegó Don Héctor.
Cuando llegó, comprendí lo que significa ser caballero.
Caballero es el que anda a caballo.
Él que es una unidad con la montura. Venía en un alazán brioso, soberbio.
El hombre era un ser imponente sobre la montura.
Paró al lado del palenque, bajó con agilidad, ató las riendas al travesaño, se acercó con una agradable sonrisa y me extendió su mano.
Un apretón viril estrechó la mía... recién vi que le faltaba un brazo, pero de Don Héctor emanaba tal seguridad, tal naturalidad, que parecía que lo normal era que fuese así.
Su rostro estaba curtido por el sol y el aire, tenía los ojos claros, el cabello liso y renegrido, su voz era serena, con cierto dejo de picardía y enseñanza. Luego de unos momentos de conversación, me hizo la ansiada pregunta:
–¿Querés dar una vuelta a caballo por el vivero? –vio la respuesta en mis ojos antes que abriera la boca– Está bien... andá con m’hijo hasta el potrero. Agarrá el zaino. Así sabés como se ensilla. Las cosas hay que aprenderlas desde el principio. Estar arriba es muy fácil, pero para saber estar arriba hay que conocer lo que se tiene abajo.
Salimos con mi amigo a buscar el caballo, lo acorralamos, aprendí a ponerle la brida y lo llevamos al establo.
Allí siguió la enseñanza, lo delicado que es poner el freno, la sensibilidad de las riendas y todo el arte que es colocar una montura.
El recado comienza con un cuero suave sobre el animal para que no se despelleje, luego los jergones de tela, la carona acolchada, otra pieza de cuero, la silla, la cincha, el sobrepuesto y la sobrecincha.
Estaba ya cansado cuando terminé de acomodar todo eso sobre el lomo del noble animal.
Pero todavía me faltaba aprender a tensar la cincha en su justo punto y hacer ese nudo que, con solo tirar aprieta y, sin embargo, no se afloja solo. Afortunadamente me ayudó mi amigo, sino no hubiésemos salido.
Llevando el animal por la brida, y con las riendas en la mano, volvimos caminando hasta la casa para que Don Héctor me diera su visto bueno.
Mi amigo había ensillado una petisa, la cual le daba topetazos de cariño a medida que caminábamos. El caballo mío me miraba con recelo... y yo, de reojo, lo miraba igual.
Don Héctor sonrió socarronamente, revisó la montura, y:
–Está bien, no te han hecho ninguna judeada... ¡montate!
Mi amigo me había prevenido en el tranvía, así que fui para el lado izquierdo, puse el pie en el estribo, me agarré de la cruz de la silla, tomé impulso, salté y... volví a caer en el mismo lugar.
Don Héctor vino en mi auxilio y, asestando en golpe en las nalgas (en las mías, no en las del animal), me dio un envión y quedé sentado en la montura
La emoción de ver la tierra desde allí arriba me hizo olvidar la vergüenza de los momentos anteriores.
Era una sensación de poder, de dominio sobre todo lo que abarcaba mi vista, de que estaba sobre las cosas pero que el caballo, en lugar de alejarme de ellas, me unía a través de su cuerpo vivo a todos los seres vivos.
El único que no parecía haber disminuido era Don Héctor.
Hoja 55
Aún por debajo de mi altura, seguía grande... era un hombre con estatura propia.
Mi amigo montó su caballo. Don Héctor me dio las riendas.
–Agarralas... –dijo– nunca las pierdas. Mientras las tengas, vos sos el que dirigís. Sin ellas, los dos están perdidos.
–Gracias, Don Héctor...
–No hay por qué. Pero acordate, es un animal, un ser vivo, el más inteligente, casi como un hombre, igual que la gente. Si lo llevás con las riendas muy cortas, se encabrita. Si se las das muy largas, se sale del camino buscando la sombrita y el pasto fácil. Y... vayan a pasear.
Salimos al trote por los senderos de la plantación. Mi caballo se aparejó a la petisa y así fuimos charlando.
Era tal mi satisfacción que no sentía que me sacudía como una bolsa sobre el animal y que iba de un lado a otro de la montura. Creía que era yo el jinete, y lo que el zaino hacía era soportarme y seguir el derrotero de la petisa.
Conocí el vivero como lo quería Don Héctor, desde el principio. El vivero es lo que dice su nombre: un lugar donde se cultiva la vida.
Los árboles son seres vivos. Comienzan como niños en los almácigos, allí asoman sus cabezas tímidos, delicados, sensibles, débiles. Luego, ya crecidos, pasan a las macetas, allí son como jóvenes estirados, flacos de tanto crecer, con muchas hojas en las copas y un tronco largo, queriendo seguir creciendo. Cuando están desarrollados, pasa lo de siempre: a la mayoría se los llevan, se van para otras tierras, a distantes calles de la ciudad, a florecer en lejanas plazas, a vivir en otros lugares.
Pero algunos se quedan, echan raíces allí, donde se criaron, y brindan su sombra a los retoños que en los almácigos empiezan otra generación.
Una vez le pregunté a Don Héctor por qué no se transplantaban ya grandes. Y él me respondió:
–No se puede cambiar después que se ha echado raíces. Aunque se adapte a la nueva tierra, el desarrollo no es igual, siempre será diferente, desarraigado.
Ya caía el atardecer cuando llegamos de vuelta a la casa.
Mi mente estaba llena de nombres, de hojas, de ramas, de perfumes. Resonaban en mis oídos cosas como: sauces, urunday, quebracho, álamos, sarandíes, el humilde paraíso, el criollo ombú, y tantos que no puedo recordar.
Al vernos llegar, Don Héctor se paró, acercándose:
–No te agarres con las manos de la montura. El criollo se agarra con las piernas.
–Es que me venía cayendo. –murmuré, como excusa, con voz cansada.
–Lo que pasa es que tenés los estribos muy largos, hay que tenerlos a la medida. Y siempre saber donde están. Llevarlos en la punta del pie. Mucho estribo es peligroso. Llevándolos en la justa medida pueden salirse algunas veces, pero hay que saberlos encontrar y tenerlos otra vez.
Y con su única mano, procedió a ajustarlos a mi pierna.
–Gracias, Don Héctor, ahora me siento cómodo. –dije, afirmándome en ellos.
–Ya es tarde para sentirte cómodo, estás zamarreado... pero nunca es tarde para aprender. –y siguió, largando una carcajada– Esta noche te vas a acordar de la montura.
Llevando mi cuerpo como si fuera el de otro, acompañé a mi amigo hasta el potrero y desensillamos, aunque la verdad, lo único que hice yo fue bajar del caballo. Mi amigo hizo todo lo demás, tanto a la petisa como al zaino...
Hoja 56
Allí aprendí dos cosas: lo que es un amigo y cuantos huesos tiene el cuerpo humano, me dolían todos.
Esa noche dormí boca abajo. Tenía razón Don Héctor, me acordé de la montura, pero también de una tarde maravillosa donde empecé a sentirme parte de la tierra.
Esa temporada de vacaciones fue la más hermosa de mi juventud. Aprendí a andar a caballo, recorrí con mi amigo todos los campos aledaños al vivero, nos perdíamos en el horizonte cruzando bajos llenos de cardos y charcos.
Pescábamos ranas y hasta llegamos a robar naranjas en las chacras vecinas, siendo algunas veces perseguidos por el granjero con su trabuco.
Cuando estábamos cansados nos deteníamos debajo de un árbol, nos apeábamos, dejábamos que los caballos pastaran tranquilos y nosotros nos recostábamos contra el tronco del árbol.
Allí dábamos rienda suelta a nuestra imaginación, comentábamos lo que haríamos cuando fuésemos grandes, la carrera a seguir al terminar el liceo... y lo bonitas que eran las muchachas que dragoneábamos en el tranvía.
En tanto, las lagartijas correteaban a nuestros pies, los pájaros cantaban sobre nuestras cabezas y el horizonte era un cuadro bucólico imposible de reproducir.
Volvíamos a montar nuestras cabalgaduras, llegábamos hasta las palmas datileras, nos subíamos sobre la montura y arrancábamos los sabrosos frutos.
Otras veces llegábamos los guayabos o nos atrevíamos a arrancar un panal de avispas, para salir corriendo con muchas picaduras y poca miel, pero muy sabrosa.
Ir a la casa de Don Héctor se convirtió en un hábito durante esa temporada para mí. Fue mi segundo hogar, hasta el abuso de su amabilidad, pero ellos eran gauchos y para el gaucho no hay límite en la amistad.
Había veces que llegaba y mi amigo había salido a hacer un mandado. Don Héctor me daba la petisa, mientras tanto, y me decía que fuese a pasear por el campo.
Entonces salía al paso, por el camino bordeado de árboles, imaginado que se parecían a las personas.
Los eucaliptos semejaban hombres recios, rudos; los pinos con aspecto de señores soberbios, altivos; y las palmeras como románticos que perdían su cabeza entre las nubes.
Pero, al estar lejos de las casa, taconeaba la verija del animal y salía a campo traviesa a todo galope.
Nada es tan hermoso como sentir el viento cortándole la cara e, inclinado sobre el cuello del caballo, tener la emoción de la carrera cuya meta es el horizonte.
Hubo una vez que, yendo al galope, quise pasar entre dos árboles. La petisa frenó de golpe y yo salí volado sobre su cuello, quedando abrazado a su testuz. Me paré maldiciéndola, pero al montar vi que delante mío, entre los dos troncos, estaba tendido un alambre que me hubiese degollado.
Palmotié agradecido el cuello de la noble yegua y al paso volví para la casa, aún asustado.
Don Héctor me recibió. Acarició el cuello sudado del animal, lo puso al abrigo para que no se enfriara, se sentó a tomar mate y me habló:
–Tiene razón, Don Héctor... además, es un animal muy bueno. Me salvó la vida. –y le conté lo sucedido.
–Es que así son las cosas. Si vos estás arriba, pero sabés tratarlos, ellos mismos te cuidan. Y esa petisa sabe que vos sos el jinete y se ha encariñado contigo. Ahora andá a sacarle los aperos y cepillarla.
Don Héctor volvió al mate, yo a reflexionar, y la yegua a darme topetazos mientras la cepillaba con todo mi cariño y agradecimiento.
Hoja 57
En las vacaciones siguientes volví a ir a la casa de mi amigo. La yegua alazana ya no estaba. En su lugar había un caballo cenizo con cara de dormido. Don Héctor me previno que era muy mañoso.
Pronto lo comprobé, no abría la boca para el freno, largaba tarascones y se recostaba contra el potrero para que no le pusiera la montura. Pero, finalmente, lo pude enjaezar.
Mi amigo iba en el zaino. Me monté en el cenizo y salió a un paso que parecía que iba en una procesión fúnebre.
Por más que lo espoleara con los tacones, lo azuzara con gritos y fustazos en el aire, él seguía impertérrito.
Cuando llegamos a la casa, el zaino me llevaba como diez metros de ventaja.
Don Héctor largó una carcajada y me recordó:
–Te avisé que era mañoso y, además, redomón. Salí al camino, recortale las riendas, apretate fuerte a la silla, espolonealo, y dale unos cuantos rebencazos.
Lo miré asustado, ya viéndome salir desmontado por arriba del caballo, pero los ojos firmes de Don Héctor me infundieron confianza.
–Tratará de sacarte de encima, –continuó– se encabritará, resabiará Pero, al final, verás que sale al trote.
Obediente, hice lo que me dijo. Hubo momentos que me sentí más en el aire que en el recado, y el corazón más en la boca que en el pecho, pero al final el cenizo salió al trote. Respondía al mínimo toque de riendas y hasta caracoleaba.
Llegué donde estaban Don Héctor y mi amigo.
–¿Viste, botija? Son como la gente, hay veces que hay que enseñarles quien es el que manda o sinó se burlan de vos. Eso sí, el castigo debe ser justo y a tiempo.
Y salimos emparejados, zaino y cenizo, por el vivero.
Las anécdotas de esa época serían interminables.
Como cuando fui hasta mi casa montado en la petisa, en pelo y sólo con la brida.
Había llegado a tal grado de compenetración con el animal que, con sólo tocar su cuello giraba para el lado que yo quería, y con un simple taconear se ponía a correr.
Cuando llegué a mi casa lo amarré en la vereda en el único árbol que sobrevivía, ahogado dentro de un cuadrado de tierra, rodeado de baldosas de cemento.
Me conmovió la mirada triste de la petisa viendo el sucio y ralo pasto que crecía en ese aprisionado pedazo de tierra.
La desaté y llevé hasta el baldío de la esquina.
Allí había pasto verde, pisoteado por los botijas al jugar fútbol, pero más natural, aún era un pedazo de campo.
En otra ocasión, fuimos con un grupo de amigos del liceo al vivero.
Como buenos criollos, les dimos los mejores caballos, sólo quedaba el cenizo y un caballo de tiro para mi amigo y yo. Nos los sorteamos a cara o cruz, y la suerte favoreció a mi amigo.
Me tocó ir en el caballo para carros.
Salimos todos en barra. Pero, cada vez que teníamos que doblar, cuando los jinetes iban para la izquierda, mi caballo agarraba para la derecha. Los animales para carros responden al tirón de la rienda, o sea, al revés.
Cansado de las risas y de ir con una rienda en cada mano, bajé del caballo, crucé las riendas por debajo del cuello del animal y se acabó el problema. Fui uno más de la tropa.
Al llegar de vuelta a la casa, Don Héctor vio lo que había hecho y se acercó para decirme:
Hoja 58
–Has aprendido, muchacho. Y no sólo a andar. Todo problema tiene solución, y es de hombre saberla encontrar. Cuando los demás te aventajan, hay que encontrar la maña para no quedar rezagado...
Mi amigo me dio su hogar, su tierra, sus costumbres. Yo, en retribución, sólo recuerdo que le di una cuchilla para grabar y tallar. Poca cosa, pero creo que lo más grande que nos dimos mutuamente, fue la amistad.
Al finalizar las vacaciones de tercer año, los paseos eran más largos, ya no necesitábamos galopar, íbamos al paso.
Tampoco hablábamos mucho. El próximo año ya no seríamos compañeros, ya sabíamos que camino iba a tomar cada uno.
En los últimos días grabamos nuestras iniciales, cada uno la suya, en dos cipreses jóvenes que estaban creciendo juntos.
Años después supe que uno había echado raíces allí.
Al otro se lo llevaron y estaba en un camino lejano.
Terminaban las vacaciones, terminaba nuestra juventud.
Dimos un paseo a caballo, casi en silencio, recordando, queriendo percibir el aroma de cada árbol, el trinar de cada pájaro, la impresión de cada paisaje.
Al llegar a las casa saludé a Don Héctor. Me abrazó con su único brazo, pero fue el abrazo más fuerte, más cariñoso y más varonil que jamás volví a sentir en mi vida.
–¿Cómo agradecerle, Don Héctor? Me llevo tantas cosas de aquí.
–Nada debés. Lo que llevás, lo llevás dentro de tu alma. Sé que han grabado sus iniciales en algunos árboles. Y los árboles, como los sentimientos, crecen desde adentro. Cada año lo grabado se irá haciendo más grande... como los recuerdos.
Nos despedimos con un hasta luego. Ellos eran gauchos y yo había aprendido a serlo. Nunca se dice adiós, y si los ojos están húmedos es por el polvo del camino.
Por ese camino de tierra fuimos con el cenizo y el zaino hasta el puente que cruzaba el arroyo hacia el barrio La Victoria.
Era el camino más largo, pero no quería ensuciar esos momentos naturales con el humo del gasoil de un ómnibus.
En el puente nos despedimos mi amigo y yo. Montados a caballo, a lo criollo. Me bajé del caballo, le di las riendas, sentí que estaba entregando una parte de mí mismo.
Crucé el puente, subí por el camino del otro lado, aún era de tierra, metros más adelante se convertía de cemento. Seguí caminando un par de cuadras y me di vuelta.
Del otro lado del puente aún estaba mi amigo montado en su caballo. Me saludó con la mano y me pareció que el cenizo sacudía su cabeza como despidiéndose también.
Mi amigo recortó las riendas y se dio vuelta. Yo también.
Unas cuadras más arriba volví a mirar para atrás. Él se había perdido en el camino lleno de árboles, yo me había perdido entre las calles llenas de casa.
Los años fueron pasando al galope.
Todo aquello son lejanos recuerdos.
De mi amigo sé muy poco, de Don Héctor aún menos.
Sin embargo, nunca podré olvidar que mi amigo fue un gran amigo, y Don Héctor un gran hombre.
Me enseñó el cariño, el respeto, el ser parte de la tierra, de las plantas, de los animales, de la gente.
No sé si yo llegué a ser un buen alumno, un buen jinete, pero Don Héctor fue un gran maestro, un gaucho.
Fue... un hombre con estatura propia.
Febrero, 1982
HOJA 59 - 13 DON EMILIO - ENTRADA A-
Hoja 59
La carnicería de Don Emilio era una casa como las demás. Se llegaba a ella sin que hubiese nada que la distinguiese, no tenía letrero, ni anuncio, y aún menos un aviso con luz.
Lo único diferente era la puerta y la ventana. La puerta no estaba hecha de madera como la de las demás casas.
Era de hierro, con su parte superior forrada de tejido mosquitero y, detrás de éste, una vidriera de cristales martillados, que se podía abrir. La ventana era alta, más que la puerta, y también forrada con tejido.
Se iba a la carnicería después de la nueve de la mañana.
Antes de esa hora ya estaba abierta, pero nadie osaba a entrar mientras Don Emilio se dedicaba a despiezar, acomodar y limpiar.
A partir de esa hora, las viejas del barrio y los botijas mandados por sus madres ocupadas, hacían el desfile diario por ese lugar.
Se empujaba la puerta y se encontraban tres escalones brillantes de mármol, al subirlos se pasaba a un pequeño local forrado de azulejos blancos, el piso también era de marmolina inmaculada.
Para esperar había un banco tosco de madera apoyado debajo de la ventana. En el centro del cuarto, un mostrador de mármol blanco con vetas tenues de gris, separaba al público del carnicero.
En un extremo del mostrador se hallaba la sierra; y en el otro la balanza. Todo estaba siempre limpio, reluciente, con olor a aguajane en el ambiente.
Detrás, contra la pared del fondo, la nevera, enorme, forrada de esmalte blanco, con una gran puerta de bisagras y cerraduras cromadas.
A continuación de ella y hasta la pared, un tubo de hierro galvanizado, brillante de tanto rozar los ganchos en él, en el cual se colgaban las reses para el despiece.
Y, más allá, una pequeña puerta que era el vínculo de unión de Don Emilio con su propio hogar.
Atrás del mostrador se paraba el carnicero sobre unas rejillas de madera, las cuales tenían virutas de tanto limpiarlas.
Se paraba e iba colgando de un tubo más fino, que estaba sobre el mostrador, la carne despiezada como si fuese un cuadro de naturaleza muerta y apetitosa, a la vista y demanda de los paladares conocedores del barrio.
Allí siempre se encontraría carne vacuna, de ternera, algunas veces de cordero.
Y, oculto en la nevera, guardado, algún trozo de capón.
Pero, nunca, nada de cerdo.
Hubiese sido vergonzoso para Don Emilio, rebajante para él y para quien lo pidiese.
El chancho era considerado una carne que se pedía sólo en el puesto del gallego del mercado.
En cambio, con qué gran satisfacción y orgullo, tanto para el carnicero como para los clientes, se mostraban colgados de los ganchos la pulpa de aguja, falda, asado de tira, rabos, mondongos, chinchulines, las restas de chorizos, morcillas, butifarras.
Todo como pendientes guirnaldas sobre el mostrador, en el cual estaban las bandejas de esmalte blanco, llenas de huesos, caracú, riñones, hígado.
Había todo un preámbulo de conversaciones con el carnicero sobre la calidad de cada carne y la crítica de cada comprador, cada vez más exigente según fuese mayor su edad.
Y comenzaba la función teatral de Don Emilio:
Hoja 60
Se erguía, con su juego de cuchillos hacía pases de taumaturgo sobre cada trozo de carne y, como hábil prestidigitador, sacaba churrascos, bifes, asados.
Luego pasaba a la sierra e iba cortando los huesos del asado de tira o los p’al caldo, con un ruido impresionante, que hacía recorrer un frío por nuestros propios huesos, haciéndonos recordar las crueldades del villano de una película muda.
Finalmente pasaba a la balanza, también de blancura ebúrnea, donde en su parte superior una aguja fiel marcaba con extrema honradez, tanto para el comprador como para Don Emilio, a ambos lados del vidrio, el peso de la compra.
El carnicero volvía a mostrar al experto lo adquirido y procedía a envolverlo.
También en esto había un ceremonial prefijado: primero era envuelto en un papel parafinado, luego en hoja de papel absorbente, blanco, ligeramente áspero.
Y, por último, si el cliente no había traído bolsa, se cubría la compra con un envoltorio de papel de astrasa.
Ninguno pensaba en el costo de la carne o del papel. Sólo se miraba, al llegar a la casa, nuevamente la calidad de la carne.
Don Emilio era un hombre parco, sabía escuchar, sabía responder, y sabía dar lo que las viejas exigentes, virtuosistas de la carne y su corte, solicitaban.
También era un hombre alto, fuerte, delgado y ligeramente encorvado.
En su juventud había trabajado en los saladeros, luego pasó a los frigoríficos, fue matambrero, repartidos de carne y, finalmente, dueño de esa carnicería, luego de casarse con la prima de un distribuidor del producto.
En la calle era un hombre más, pero dentro de la carnicería parecía un cirujano, siempre estaba de blanco.
Pantalones blancos, camisas blancas, sin corbata, un saco de hilo blanco, y un delantal de hule brillante y blanco, que cambiaba varias veces en la mañana a medida que se iba manchando.
Lo único negro de esa figura, eran los extremos. Tenía el pelo renegrido, brillante y peinado a la gomina, lo otro eran las galochas de goma negra que cubrían sus zapatos.
Pero, lo que más lo caracterizaba era su pulcritud. Todo resplandecía de limpieza, nunca había olor a carne vieja, y sus manos no tenían ningún resto de fibra.
Era imposible, porque se pasaba lavándolas en la pileta, al lado de la nevera, donde un hilo continuo de agua y un jabón azul no tenían que esperar mucho por Don Emilio.
Desde muy pequeño, mi madre me envió a la carnicería. Aquellas reses colgadas, me parecían que iban a caer sobre mí.
Tenía miedo, además era olvidadizo.
Tenía que comprar ternera. Sabía que era la hija de la vaca, pero olvidé el nombre.
Recuerdo la vergüenza que padecí, ante las risas de la viejas, cuando humilde pedí:
–Medio kilo de pulpa de... –pensé, y pensé, y finalmente dije– ...de la hija de la vaca.
Todas las viejas largaron la carcajada, y yo me sentí más pequeño que nunca.
Don Emilio, comprendiendo el oprobio a que yo estaba sometido en esos momentos, tomó su enorme cuchillo y lo asentó varias veces contra la chaira hasta que salió un chillido de refilo. Miró seriamente a las mujeres, cortó un trozo de la mejor pulpa y lo envolvió pausadamente:
–Aquí tenés medio kilo de pulpa de la hija de la vaca, como lo pediste. Porque... doñas... como ustedes saben, la ternera es hija de la vaca; y los niños son hijos de los hombres.
Hoja 61
Y salí de la carnicería en medio del silencio de aquellas viejas normalmente parlanchinas.
Desde aquel entonces, prefería ir a la carnicería un ratito antes de las nueve. No encontraba a las viejas y podía hablar con Don Emilio.
Los cuchillos de Don Emilio siempre tuvieron una extraña fascinación sobre mi curiosidad.
Y que no decir la chaira amoladora, aún no comprendo como esa varilla redonda, brillante, resplandeciente, podía dar tal grado de corte a los facones de distinto tamaño, y con sólo pasarlos en ritmo de ballet contra su superficie.
Había cuchillos de todas las formas, desde los humildes punteros, que sujetaban la carne, hasta los rebuscados con figuras parecidas a un pico de loro.
Recuerdo una mañana que llegué tempranito. Me senté en el banco de madera, debajo de la ventana, a esperar que Don Emilio terminara de despiezar.
El carnicero me charlaba. Sobre el mostrador de mármol estaba la hilera de cuchillos recién afilados.
Su borde brillante acicateaba mi curiosidad, el resplandor del filo despertaba mis ansias de saber.
Don Emilio, de espaldas, seguía cortando la res mientras hablaba de cosas que no recuerdo. Me levanté despacito. Sin hacer ruido me acerqué al mostrador.
Alargué mi mano y pasé el índice sobre el filo reluciente del cuchillo más grande...
No sentí ningún dolor, el cuchillo fue entrando en la yema de mi dedo; y, cuando lo retiré, unos borbotones de sangre salían de él...
Lo miré con asombro. Creo que en aquel momento empecé a comprender la diferencia entre un pedazo de carne y un dedo vivo.
Don Emilio se dio vuelta, posiblemente extrañado de mi silencio:
–¡Pero, muchacho de porra! ¿Qué hiciste?
Su voz sonaba a enojado, y tímidamente murmuré:
–Quería saber por qué cortaba...
–Ahora ya lo sabés. –exclamó, mientras salía de detrás del mostrador, aún con enojo en la voz.
–No... sólo sé que corta, pero no sé por qué.
Le respondí mirándolo de frente.
Le respondí eso entre el miedo a su enojo y a la sangre que salía del dedo.
Me apretó contra su delantal de hule blanco, acarició tiernamente mi cabeza y me llevó hasta el banco tosco de madera.
Me miró la herida, la envolvió con el absorbente papel blanco y, con voz emocionada, dijo:
–Ah, botija... botija...
Temeroso aún, levanté la cabeza. Yo no sentía ningún dolor. Don Emilio sonría con una sonrisa incomprensible.
Y volvió a repetir, mientras unas lágrimas brillaban en sus ojos:
–¡Ah, botija... botija!...
Me curó, me dio el pedido de mi madre. Y me regaló unos riñoncitos de cordero.
Llamó a su señora. La doña me acompañó hasta mi casa.
Mi madre hizo los riñoncitos a la plancha.
Estaban riquísimos.
En la noche, cuando llegó mi padre, me miró el dedo, me abrazó y sonrió.
Aún después de tantos años... me pregunto por qué nadie me castigó.
Hoja 62
Con los años fui dejando de ir temprano a la carnicería, prefería ir cerca de la once, antes de salir para el liceo.
Don Emilio me esperaba sentado en el banco tosco de madera, con el diario de la mañana a medio leer.
Comentaba sobre los sucesos mundiales y nacionales, me preguntaba, sonreía, o movía su cabeza sin comentar.
Cuántas cosas pueden decir los momentos sin decir nada.
Me daba el pedido de mi madre. Me daba la yapa de los riñoncitos de cordero.
Y volvía a decir aquellas palabras:
–¡Ah, botija... botija!...
Había cosas que nunca se pedían de manera formal en la carnicería.
Existía una serie de eufemismo para solicitar otra serie de cosas comunes, populares. Pero que se debían disimular bajo ciertos convencionalismo:
–Por favor, Don Emilio, un real de hígado p’al gato.
(Delicia que iba a saborear, encebollada, mi padre)
–¿Me puede regalar algo de bofe p’al perro?
(Sabroso guiso, que el vecino iba a paladear con papas)
Y, cuando todos se habían ido, se pedía en voz baja:
–Oiga... Don Emilio, deme un kilo de carne de puchero...
Se llevaba oculto como un pecado. Se cerraban todas las ventanas. Se abría el frasco de perfume. Se echaba creolina a la basura y se lavaba toda la casa con aguajane.
Inútil pelea, ya que en la noche podíamos volver a saborear la carne en la “ropa vieja”, deliciosa ensalada con cebolla y lo que había quedado del puchero del mediodía.
Por muchos años fui a hacer el mandado a la carnicería.
Después fui al liceo y empecé a trabajar.
El mandado lo hacía mi hermano. Algunos años lo hizo mi madre.
Mi padre se jubiló. Don Emilio también.
Ahora voy a otra carnicería.
Ahora todo viene envuelto. Encerrado en plástico.
Todo está tras vidrieras esterilizadas.
La res la cortan lejos, o detrás de una pared.
La gente parada, contra una vitrina que le llega a las narices, mira el precio y luego la calidad.
Todo huele a neutro, a necesidad, a indiferencia.
Recuerdo un mostrador de mármol que llegaba a la cintura, cerca del estómago, que era el que pedía la carne.
Recuerdo las viejas discutiendo la mejor calidad.
Recuerdo un banco tosco de madera, los comentarios sobre el diario, las enseñanzas de cómo se cortaba la carne, el real de hígado p’al gato.
Recuerdo los riñoncitos de cordero como yapa.
Recuerdo a Don Emilio curando el dedo de un niño... que aún quiere saber el por qué.
Marzo, 1982
Hoja 63
En el fondo de mi casa había un mirador.
En realidad era el techo del cuarto de herramientas de mi padre y del lavandero de mi madre. A esa azotea le habían puesto un murito como baranda y dos asientos de cemento. La baranda nos separaba del vecino, cuyo terreno estaba seis metros por debajo.
Se llegaba al mirador subiendo por una escalera de hierro que, junto con mi padre, construimos a puro remaches.
En la azotea, mi madre tendía la ropa y, en las tardes de verano, se sentaba en los sillones a disfrutar de la brisa que llegaba desde la bahía. Los fines de semanas se sentaba junto a mi padre y, desde allí, añoraban la lejana Europa, viendo el puerto por donde entró un día el barco que nos trajo. Desde ese mirador vi crecer la ciudad al otro lado de la bahía y, de este lado, fui creciendo yo en mi barrio.
El paisaje es, fue y será de una belleza extraordinaria.
El mar va suavizándose en los rompeolas, entrando mansamente en la bahía, la ciudad se recuesta alrededor de la costa, los barcos reposan sus fatigas en el puerto y una isla pone la nota de sus galpones coloridos.
Aquí, a pocas cuadras, las calles del barrio van a morir en las grises orillas. Algunas son audaces y se atreven a entrar en el agua con sus muelles, pero se detienen bruscamente como si se asustaran de haberse alejado de la tierra. Mirando en sentido opuesto, se ve la ladera de la Fortaleza, verde, salpicada de piedras negras y en su cumbre el fortín de los años de la Conquista.
En el Cerro, las calles suben queriendo llegar a la cima pero, fatigadas, se van quedando a mitad camino, el cemento se convierte en tierra y la tierra en pasto.
Y todo alrededor está el barrio.
Es un barrio reo, un barrio de emigrantes, que se formó con familias de diferentes países, diferentes idiomas, diferentes formas de pensar.
Pero, con una sola idea... venían a quedarse.
Cada uno aportó algo de lo que traía y todos dieron lo que le sobraba: Ganas de trabajar, el amor a la tierra y el querer convivir en paz.
Por eso, desde la azotea se ven casa pequeñas, con fondos llenos de árboles, con gallineros, con jardines. Son casas pegadas a la del vecino, como si quisieran transmitir ese espíritu de unión.
Los años me alejaron de ese mirador. Hace poco volví. Yo ya estaba viejo, el mirador seguía igual, el paisaje era el mismo.
Pero, mi padre no se sentaría más en el banco de cemento y mi madre ya no podía subir la escalera de hierro y remaches para tender la ropa.
Me acerqué a la baranda, miré hacia abajo y el temor me invadió, tenía miedo de caer.
Recordé a un botija flaco y rubio que bajaba por esa pared, buscando poner los pies y las manos en los huecos dejados por los travesaños durante la construcción.
Bajaba por el motivo más mínimo: a buscar una pelota, o sólo para escaparme al baldío de al lado a jugar fútbol... y nunca tuve miedo.
Pero, entonces era un niño y ahora un hombre viejo.
Y nos aferramos más a la vida cuanto menos tiempo de ella nos va quedando.
Me senté en el duro banco mirando las lejanas olas romperse en espuma contra la escollera.
Las añoranzas de la niñez fueron surgiendo.
Hoja 64
Recordaba las lejanas tardes en las cuales, sentado en ese banco, hacía los deberes de la escuela sobre una carpeta de cartón duro.
Recordaba a un niño huraño y desconfiado que bajó en el puerto, que ahora veía enfrente, extrañado de la forma de hablar de la gente que me recibió.
Recordaba a un botija delgado y nervioso que entró en la clase de cuarto año, clase que era temida por todos a causa del carácter drástico del maestro. Hasta su nombre inspiraba temor, se llamaba Don Víctor Fierro.
Un gorrión bajó cerca de mis pies y me volvió al presente. Levanté la mirada y allí, a pocas cuadras, estaba la escuela, más vieja, más gris.
Cuando entró el maestro, todos nos pusimos de pie.
Entró con paso rápido, con el ceño arrugado, se paró sobre la tarima, nos midió a cada uno con la mirada y se sentó.
Nos ordenó que hiciéramos lo mismo. Su voz era profunda, gruesa y retumbaba como el trueno.
Nos fue señalando a cada uno, recorriendo entre los bancos, preguntando nombre y apellido. Cada muchacho se levantaba, con esfuerzo tragaba saliva, y respondía.
Me llegó el turno. Tenía un nudo en el estómago y dije mi nombre con un susurro. Me clavó la mirada y tronó:
–¡Dígalo más fuerte!
No sé si se fue el orgullo o los nervios, pero lo repetí casi gritando. Me miró con una mueca socarrona y preguntó:
–¿Con elle?
–No, señor.
–¿Con ye? –su voz sonaba impaciente.
–No, señor. –respondí, sintiendo amargura en mi boca.
Don Víctor se paró en la tarima, y me tiró el borrador.
Lo esquivé con un movimiento, pero me hervía la sangre.
Recogí el borrador y, sin pedir permiso, fui al pizarrón. Escribí mi nombre, me di vuelta, me acerqué al escritorio del maestro. Éste me miraba furioso.
–Su borrador, señor. Se escribe con ge.
Se lo entregué. Volví a mi pupitre y me senté. No había terminado de hacerlo, cuando:
–Póngase de pie, señor... –leyó en el pizarrón mi nombre y esbozó una sonrisa– Yo me llamo Víctor Fierro... y creo que nos entenderemos. Puede sentarse.
Pero al sentarme, grité. Mi compañero había puesto un abrojo en el asiento. Me levanté como una fiera. Tomé la carpeta de cartón piedra y la descargué, con toda la furia contenida hasta ese momento, sobre la cabeza del muchacho quien convirtió su expresión burlona en un gesto de dolor.
El maestro repitió mi nombre, preguntando enojado:
–¿Qué es lo que ha pasado?
–Nada, señor.
Y, por más que insistió, nada dije. En castigo, me mandó al rincón y de espaldas. Mientras miraba con rabia la unión de las dos paredes, sentí su voz dirigiéndose a la clase:
–Mírenlo. Está castigado. Pero puedo estar orgulloso, porque él... es derecho.
Y esa fue la primera vez que comprendí porqué al señor Fierro le decían Don Víctor... y lo respeté.
A medida que pasaron los días de clase, fuimos conociendo quien era el maestro Fierro.
Fuera de la clase todo el mundo lo llamaba Don Víctor, pero para sus alumnos del año lectivo era el señor Fierro.
Pronto supimos que en su juventud había sido campeón amateur de boxeo en peso gallo y jugador de fútbol.
Hoja 65
Que aún era pelotaris de pelota vasca, que había estado en la Escuela Militar y, finalmente, fue al Instituto Pedagógico.
Además, tocaba el bandoneón y representaba en la seccional a la Asociación de Músicos. Todo esto hacia de él un hombre polifacético y ecléctico.
Fuimos perdiendo, poco a poco, el miedo que inspiraba, convirtiéndolo en respeto y atención.
Era un pedagogo magnífico, fuese el tema que fuese, mantenía a la clase absorta en lo que estaba tratando, matizándolo con anécdotas, ejemplos populares y, de vez en cuando, hasta con un chiste.
Pero la carcajada de festejo era muy corta, enseguida su mirada severa nos volvía a la realidad.
Cuando tocaba la campanilla de salida, no lo hacíamos en desbandada como los alumnos de otros salones.
Íbamos saliendo de a poco, con desgano, como queriendo que siguiera la clase y siempre había algunos botijas que se acercaban al escritorio para averiguar más sobre el tema.
Hacía tres meses que estábamos en clase, un muchacho llegó con traslado del turno de la mañana.
Por su nombre, le correspondió sentarse a mi lado, y mi antiguo compañero pasó al banco de atrás.
Cuando entró Don Víctor, en forma habitual se paró sobre la tarima, nos mandó sentar, nos recorrió con la mirada y, al ver el nuevo, se detuvo e inquirió:
–¿Nuevo alumno? –y, sin dejarle responder, siguió– ¿De dónde viene?
–De la mañana, señor. –contestó con voz temerosa.
–¿Por qué? ¿No habrá sido expulsado?
El señor Fierro lo miró severo. En la clase había cuarenta y dos muchachos, pero no se oía ni el respirar.
–No, señor... –la voz se notaba violenta– Tuve que pedir el cambio para ayudar a mi viejo, que le salió una hernia.
–Así es como deben ser los hijos. ¿Qué es su padre?
–Mi padre es checoslovaco y repartidor de leña.
–Excelente. Un hombre de trabajo. Dios quiera que se cure rápido. ¿Cuál es su nombre y apellido, el suyo?
–Estanislao... –y siguió con un apellido lleno de c, z, k, y que terminaba en algo como “slerk”.
–Pase al frente y escríbalo. –dijo el señor Fierro, quizás recordando lo sucedido conmigo.
Pasó al frente. Lo escribió. Y... seguimos sin poderlo pronunciar.
Volvió al banco y se disponía a sentar cuando vi que el compañero de atrás le había puesto un abrojo.
Intenté quitarlo, pero Estanislao se sentó tan rápido que se posó sobre el pincho y mi mano.
Sólo lanzó un quejido, aguantando, y una mirada de odio hacia mí mientras yo retiraba la mano. Don Víctor tronó:
–¿Qué pasa allí?
–Nada, señor. –respondió Estanislao– Me golpeé contra el pupitre.
A la hora del recreo, el checo vino a buscarme, me dijo que me esperaba a la salida de la escuela.
Le respondí serenamente:
–Estás equivocado. Yo no fui. No quiero pelear contigo.
–Sos un maula. –gritó delante de todos.
Sentí que la sangre subía mi cara, adelanté un paso y centré mi pie en una baldosa.
Lo miré fijo a los ojos y, desafiante, dije:
–Pisame esta baldosa...
Estanislao, sin quitar la mirada, no sólo pisó mi pie, sino que, además, se mojó el índice con saliva y me tocó la oreja.
Hoja 66
Era la ofensa más grande entre la barra de botijas. Extendí mi meñique, arqueándolo mientras murmuraba furioso:
–Enganchá para la salida.
Estanislao enganchó su meñique al mío.
Los separamos enseguida. Los dos escupimos el suelo y pisamos el salivazo. El pacto estaba sellado.
La pelea fue en el baldío que había detrás de la carnicería que estaba a tres cuadras de la escuela.
Los muchachos hicieron rueda. Entre ellos y los pajonales de la quebrada cercana, nadie nos podía ver desde la calle. Fue una pelea brava, él no aflojaba, yo tampoco. Él era altanero, yo también. Él peleaba limpio, yo igual. Él estaba lastimado, yo lo mismo. Él era orgulloso y yo también. Era una lid singular, y no sé en que hubiese terminado si no aparece el carnicero y nos separa.
–Perdoná, Estanislao... pero el Tano no fue... fui yo...
Unos compañeros aguantaron al checo, y otros a mí, pero la mirada de encono aún mantenía la riña contenida. El que había puesto el abrojo se adelantó, empujado por los demás, y se disculpó:
Había tanto miedo y tanta vergüenza en su voz, que el checo y yo nos miramos. Vimos como estábamos los dos.
De mi nariz salía un hilo de sangre, él tenía un ojo medio cerrado. Ambos, las piernas y la cara llenas de machucones y arañazos de las piedras al rodar sobre ellas.
Los uniformes, que habían sido blancos, llenos de tierra y desgarrados. La moña azul, un trapo deshilachado.
Miramos al desgraciado que había provocado todo eso, nos tentamos y largamos una carcajada al unísono desde nuestras bocas adoloridas. Nos dimos la mano y, juntos, nos fuimos calle arriba mientras la barra se dispersaba.
Al día siguiente, Don Víctor entró en clase. Sin saludar, nos llamó a Estanislao y a mí al frente. Nos puso mirando la clase y, como si fuésemos una lámina de ejemplo, empezó:
–Artigas dijo: “Sean los orientales tan ilustrados como valientes”. Ustedes son orientales. No sé si nacieron aquí o en otras tierras, pero uno es de donde se forma. Para ser valiente no basta con pelear, hay que saber para qué se pelea, por qué se pelea y... cómo se pelea.
Estanislao y yo nos miramos, él tenía el ojo amoratado y yo la nariz hinchada. El uniforme de cada uno, lleno de remiendos y la moña no había forma que estuviera derecha.
A los dos nos dolían las asentaderas de los chancletazos que nos habían dado nuestros respectivos padres. Dentro de todo, era un beneficio estar parados. El maestro continuó:
–Si alguien se vuelve a quejar al sentarse, todos tendrán una plana escribiendo cien veces: “Al compañero se le debe respetar”.
–Espero que hayan entendido. –se volvió hacia nosotros dos– En cuanto a ustedes, en penitencia, irán después de clase a mi casa.
Al salir, fuimos tras él como perros mansos y apaleados. En la casa nos enseñó el arte del boxeo, las técnicas, el saber defenderse, proteger la cara, como bailar, como atacar, terminando con un consejo:
–Si te atacan, defiéndete; pero nunca ataques sin razón. El que pelea por guapear es sólo un cobarde que necesita demostrar que no lo es. El verdadero valiente es el que tiene miedo pero, si es necesario, vence su miedo y pelea.
Y, dándonos un café con leche, que tomamos junto a su familia, nos mandó para casa.
Y esta vez, fuimos dos los que entendimos porqué lo llamaban Don Víctor.
Hoja 67
Meses después, avecinándose una fiesta patria, el señor Fierro dijo que ese día premiaría al uniforme más prolijo.
Es que la limpieza, la pulcritud y la prolijidad, eran una manía en él. Nos iba revisando manos, orejas, cuello, pelo, guardapolvo, medias, moñas, zapatos, mientras recorría el pasillo entre los bancos. A la vez que dictaba y escrutaba nuestros cuadernos con ojo avizor.
Para Don Víctor era tan importante que un deber viniese bien hecho como prolijo, sin manchas, ni borrones.
Al saber la noticia, mi madre y las madres de los demás alumnos hicieron uniformes nuevos, de costuras perfectas, con iniciales bordadas con hilo azul en el bolsillo superior, y la moña nueva, planchada, y pespunteada.
Estanislao fue con el suyo de siempre, lleno de zurcidos impecables por tardes partes, muy almidonado, la moña azul con el borde recortado esmeradamente, los hilos de las costuras amarillentos de tantas lavadas, los bolsillos con arrugas planchadas para disimular lo bocones que estaban de tanto uso.
Estanislao se llevó el premio
–Ser prolijo no es tener cosas nuevas, es mantenerlas como si fueran nuevas.
Fue lo que dijo con voz grave el señor Fierro mientras ponía, en el bolsillo superior del amarillento guardapolvo, una medalla plateada en cuyo centro estaba el escudo de nuestro país.
Otra faceta que nos quedó de Don Víctor es que era un romántico, un idealista y que, a pesar que daba clases de mañana en el colegio de curas y de tarde en nuestra escuela del estado, laica y atea, respetaba ambas tendencias.
Era un socialista de mentalidad universal y lo conjugaba con la moral cristiana.
Le sobraba hombría para hablar en ambas escuelas tanto de Dios como de la Revolución Francesa.
Teníamos un libro general para dar las clases.
Dentro del mismo se mezclaban, como en un conventillo, trozos literarios, aritmética, poemas, geometría y poesías.
El maestro Fierro nos hacía pensar, analizar cada verso. Y luego nos iba preguntando la opinión a cada uno.
Cerca de finalizar el año, recuerdo una poesía sobre un estudiante de química.
Este quiso saber de qué estaba hecho el diamante; Solo para comprobar, entristecido, que sólo era negro y oscuro carbón.
La poesía terminaba con el verso:
“Si quieres ser feliz como dices, no analices, no analices.”
La mayoría de los alumnos respondieron apoyando ese principio, que era mejor dejar las cosas como eran, que la felicidad está en aceptar lo hecho, que no importa de que está hecho...
–No estoy de acuerdo; –indicó Estanislao, al tocarle el turno– vivir feliz con una mentira, es vivir de mentira. Creo que la felicidad es vivir la verdad, aunque a veces duela.
–Y tú... ¿qué opinas? –dijo el maestro, dirigiéndose a mí.
–Que el estudiante hizo bien. –respondí– No comprendo por que se puso triste, más bien debería estar contento. Había descubierto el porqué de lo que buscaba y de qué estaba hecho eso.
Don Víctor siguió preguntando hasta finalizar con el último alumno. Luego empezó a caminar de un lado para el otro en frente del salón.
Se detuvo al lado del escritorio. Se sentó. Pronunció el nombre del checo y el mío.
Nos paramos al instante...
Hoja 68
Éramos los únicos que no coincidíamos con los demás muchachos de la clase. El señor Fierro nos habló, su voz por primera vez era suave, ronca pero suave:
–Muchachos, ustedes son diferentes; –pareció meditar– cada uno a su manera, pero ambos son diferentes a la mayoría... Dios los ayude.
Nos sentamos sin entender lo que nos quería decir.
Poco después terminaba el año lectivo. Nos despedimos del maestro Fierro con cariño.
Todos los muchachos le dijimos:
–“Hasta luego, Don Víctor.”
Y él nos abrazó, agradeciendo esa confianza y ese respeto. Un respeto que él se lo había ganado con creces.
Tuvimos dos años más de escuela, dos maestros más. Pero no eran como don Fierro, sólo eran maestros, sólo iban a enseñar.
Al terminar la escuela, solo seis de la clase pensábamos ir al liceo. Los demás seguirían para la Escuela Industrial o irían a la Academia de Comercio.
Lamentablemente, la preparación que nos brindó el colegio no era lo suficiente buena como para ganar el examen de ingreso a secundaria.
Supimos que Don Víctor, en las vacaciones, preparaba muchachos para dicha prueba; y con él fuimos a estudiar. Daba las clases en el comedor de su casa. Y éstas eran de tres a siete de la tarde.
La casa era una casa más del barrio, con flores en el jardín y en el fondo un gallo que cantaba su señorío.
Pero, también, en la casa estaban las hijas de Don Víctor. Sus nombres las representaban, se llamaban Azucena y Rosa.
A la semana de empezar las clases, Estanislao y yo íbamos más temprano y charlábamos con las muchachas en el jardín. Luego pasábamos, al llegar los demás alumnos, al salón donde nos esperaba nuestro educador.
En su casa, el maestro Fierro era distinto: más hablador, más campechano y más severo.
Tenía una regla de treinta centímetros la cual nos daba por la cabeza a cada error, mientras hacía su recorrido alrededor de la mesa, analizando lo que habíamos escrito.
Si alguien protestaba, siempre respondía con una sonrisa y la misma frase:
–Quien te quiere te hará sufrir... y yo los quiero mucho.
Un día mandó una composición que tratara sobre una flor, nosotros escogeríamos la flor, su voz se volvió burlona:
–Por ejemplo, puede ser la azucena, o la rosa...
Yo no me animaba a levantar las cara, sentía la sangre ardiendo en mis orejas. Subí imperceptiblemente los ojos para ver a Estanislao, sentado frente a mí, y comprobé que él estaba igual de colorado.
Hicimos la composición, el checo hizo la de la rosa y yo la de la azucena, ambos sacamos una enormidad de faltas. Aún recuerdo que tuve diecinueve en una sola carilla.
Don Víctor nos enseñó las reglas de la ortografía, las habilidades para saber como se escribe una palabra difícil.
Nos preparó en geografía, en historia, en todo lo necesario para ganar el examen de ingreso. Y todos los que nos sentamos en esa mesa, lo ganamos.
Cuando estábamos cansados, a mitad de clase, nos daba un reposo. Entonces aparecían sus hijas con unas bandejas donde venían las tazas de café con leche para cada uno y platos con masitas.
Hoja 69
¡Qué rico estaba el café con leche, qué ricas estaban las masitas¡... ¡Y qué ricas estaban las hijas de Don Víctor!
Luego, la clase cambiaba de tónica, no se puede ser severo con el estómago lleno.
Pero, en esos momentos nos enseñó cosas de valor para el resto de nuestras vidas. Nos hablaba de la sociedad, de los problemas humanos, nos comentaba citas de Sócrates, de Descartes, de Emerson.
Nos repetía frases del Quijote, de Rodó, de Martí, de Ingenieros. Todo entremezclado con anécdotas de fútbol, de boxeo y de su vida de casado.
El viernes, al terminar la clase, don Víctor se puso un saco y tomó una libreta del armario. Estanislao y yo éramos los últimos en salir.
Alargábamos el tiempo en la espera de echarle una ojeada más a las dos flores del maestro. Éste nos miró con una sonrisa burlona y nos preguntó:
–¿Quieren acompañarme, muchachos? Voy a cobrar lo de la Asociación de Músicos. A ustedes les va a gustar por donde iremos.
Inmediatamente dijimos que sí. Pero Don Víctor nos advirtió que volveríamos tarde, por tanto, pasaríamos por nuestras casas, para él avisar a nuestros padres. Así lo hizo.
A las nueve de la noche terminábamos nuestro recorrido por los clubes y pistas de baile, cobrando los derechos de autor.
El último, un local detrás del Cerro, parecía una antigua caballeriza. Era un patio de ladrillos viejos, gastados por los cascos de los caballos del pasado y los taquitos militares de los malevos actuales.
Estaban bailando parejas de taitas y minas, de compadritos milongueros y chinas milonguitas.
Estanislao y yo mirábamos desde el portón, ensimismados por la escena.
Era otro mundo, como ver una película con fondo de polcas, valses, tangos y milongas.
Alrededor del patio había cuartos de donde entraban y salían las parejas. En el frente, un salón más grande servía como boliche y otro más pequeño como escritorio, en el cual una señora morocha le pagaba a Don Víctor el impuesto de la Asociación.
Al fondo, una orquesta compuesta de guitarra, bandoneón, piano y violín, interpretaba las piezas, sobre las cuales estaba cobrando el impuesto nuestro maestro.
Se nos acercó un hombre con cara deforme por los golpes, su musculatura asustaba. Nos separamos para dejarlo entrar al cuarto donde estaba la morocha. Nos miró severamente y. con voz que parecía salir de una caverna, nos dijo:
–No vayan a entrar... ustedes son menores.
Al llegar al cuarto, se abrazó con Don Víctor. Era un antiguo compañero de la época de boxeo, pero uno había seguido el camino de la inteligencia y el otro el de la fuerza bruta.
Ahora el negro era un boxeador maltratado y olvidado, que lo tenían para mantener el orden en ese patio milonguero.
Nos fuimos de allí. Veníamos bajando la calle de la Fortaleza, cuando don Víctor preguntó qué opinábamos de lo que habíamos visto.
Nos pareció volver a oírlo en la clase de cuarto año, indagando nuestra ideas.
–Tiene algo que atrae. –dije, aún emocionado– algo que se siente, es algo morboso, amargo, malevo... pero excitante. Quisiera crecer, ser mayor para poder entrar allí, estar entre esa gente. Quisiera saber qué es lo que sienten y por qué lo sienten.
Hoja 70
–Y tú, Estanislao, ¿qué dices? –siguió Don Víctor.
–Es un lugar de vividores, de pobres mujeres. –su voz se notaba agria– Lo que yo quisiera saber es por qué llegaron a eso, por qué tienen que llegar a eso, qué es lo que los lleva a llegar a ser así.
–Siguen siendo diferentes, por eso quise que vinieran. Estanislao, todo siempre está cambiando. Cada instante de la vida es consecuencia de otras causas y causa de otras consecuencias. Cada ser humano es hijo del pasado y padre del futuro.
–En cuanto a lo que tú sientes, –se dirigió hacia mí– tienes razón. Es algo que atrae, mal o bien, pero atrae porque es nuestro. Lo que ha formado nuestra manera de ser, de sentir, de pensar... Pero, también cambiará, desaparecerá en el tiempo. Quizás, cuando llegues a viejo, "el patio de la morocha" sólo sea un tango para escuchar.
Una semana antes del examen de ingreso, terminaron las clases. Fueron más de dos meses. Le pagábamos por quincena al maestro. Cada vez que cobraban los viejos.
¿Cuántos sacrificios habrán hecho nuestros padres para que pudiésemos saber algo más?
Don Víctor nos despidió con una merienda que más bien fue una cena. Nos dio un abrazo a cada uno y dijo:
–Esta semana no estudien. Jueguen, diviértanse, pero no traten de repasar. Lo que saben lo tienen en su mente, en la memoria. Leer a último momento es sólo enredar los pensamientos. Y... no importa lo que hagan en la vida, lo importante es que sean derechos.
Estanislao y yo recogimos nuestros útiles. Lo hacíamos por última vez, despacio, queríamos ver a Azucena y a Rosa una vez más.
Don Víctor nos esperaba en el jardín, nos tomó de los hombros, llevándonos a cada lado. Miró la calle y nos dijo:
–De ustedes dos espero mucho. Dios los ayude, ustedes son diferentes y es muy difícil ser diferentes.
Cerró la puerta cancel y se dio vuelta.
Una etapa de nuestras vidas se había cerrado con esa puerta. Y, callados, cada uno tomó su camino.
Pobre Estanislao. Lo último que supe de él, hace algunos años, es que se había unido a un grupo extremista y que fue encontrado muerto a balazos en un monte lejano.
Pobre compañero. Siempre peleó por causas equivocadas, creyendo que era la verdad.
Mi hijo subió a la azotea y me devolvió a la realidad. Se acercó al muro y le grité que tuviese cuidado. Luego sonreí recordándome a mí mismo y a esa edad.
Me paré y recorrí el paisaje, la bahía, el barrio, la vetusta escuela, la casa del maestro allá próxima al mar y, arriba, cerca del cerro, la casa en que vivió Estanislao.
Bajamos la escalera, mi hijo iba adelante, por la mitad se dio vuelta y me preguntó:
–Qué fuerte es esta escalera... la hiciste tú... ¿No es cierto, papá?
Lo miré. Vi a un niño rubio haciendo una pregunta, y me pareció ver a otro niño muy parecido a él, que veinticinco años atrás, hizo esa misma pregunta.
Se me llenaron los ojos de lágrimas y respondí con la misma respuesta que me habían dado. :Y pensé que todo lo del pasado lo habíamos hecho todos juntos.
Volví a mirar el paisaje. La casa de Don Víctor, la de Estanislao, la escuela, los fondos con gallinero.
Pero ya no estaba el maestro, ni estaba el compañero checo.
Bajé al patio, bajé a la realidad.
Pero, dentro mío siempre estará el recuerdo de Don Víctor.
Un hombre que respeté.
Junio, 1982
Hoja 71
Eran las diez de la mañana cuando el tren paró en la Estación Central.
Hipólito Gumersindo bajó con temor.
Estaba impresionado por las estructuras de hierro que se levantaban sobre su cabeza y el vaivén de la gente que recorría los andenes.
Apretó el atadito de ropa bajo su brazo y el miedo de sus quince años dentro de corazón.
Venía de un pequeño pueblo, allá en San José, cercano al arroyo de la Virgen.
Un pequeño pueblo donde el tren solamente paraba para recoger los tarros de la leche y, algunas veces, un muchacho que se iba para Montevideo buscando hacer unos pesos.
Subió por la calle Paraguay.
Temeroso, preguntó para tomar el 16.
Subió al tranvía y, sacando un real de su pañuelo anudado, pagó.
Soportó la mirada socarrona del guarda y, humilde, le pidió que hiciera el favor de avisarle cuando llegar a Llupes.
El guarda sintió lástima y le dijo:
–Quédese aquí, a mi lado.
Y el canario Chacho se quedó mansito, apretado entre los mandos y el freno, en la plataforma del tranvía.
El traqueteo de éste lo fue llevando a los recuerdos de su infancia.
Recordaba la noche aquella en que trajeron a su padre con las vísceras afuera, luego de una pelea por líos de faldas.
Recordaba los años siguientes, donde su madre lavaba, cosía, araba, servía en la pulpería y aún tenía un momento de cariño para él y su hermana.
Apenas Hipólito tuvo fuerzas para trabajar, lo pusieron en una chacra a cuidar vacas y limpiar el establo.
Luego pasó a ordeñar, llevar la leche a la estación y cualquier cosa que pudiera hacer.
Era el muchacho de los mandados y así lo llamaban.
Y de tanto decirle “muchacho” le quedó el apodo:
–“¡Eh! Chacho, andá a recoger las vacas.”
–“¡Chacho! Que el redomón se escapó. Traelo enseguida.”
Un día llegó un hermano de su madre que, años atrás, se había ido a Montevideo.
Le prometió conseguirle trabajo al Chacho en una curtiembre de Nuevo París, donde él estaba.
Y un mes después, el tren dejaba una carta junto a los tarros vacíos de la leche.
Chacho volvió a la realidad al oír que el guarda le hablaba:
–Ya llegamos a Belveder, ésa es la calle Llupes. ¿A donde vas, botija?
–Gracias, señor. A la casa de mi tío. –sacó la dirección del bolsillo– Es en Santa Lucía 7523.
–Debe ser como ocho cuadras derecho y luego una a la izquierda. –le indicó el guarda.
Pero, vio la mirada de oveja guacha del Chacho, y agregó:
–Si te perdés, preguntá a cualquier viejo... cuidado, botija.
Un año después, Hipólito volvía por esa calle y a nadie tenía que preguntar. Venía bien vestido, con sombrero a lo Gardel, y con un fajo de billetes en el bolsillo.
Iba a llevárselo a su madre.
Hoja 72
Maruja trabajaba en la curtiembre. Era una obrera.
Joven, de piel blanca, cabellos renegridos que le llegaban a la cintura, senos bien formados, caderas excitantes, piernas bien torneadas, ojos brillantes, mejillas rosadas, boca carnosa, sensual, vivaz, atrevida, divertida.
En fin... toda una hembra, demasiado hembra para un solo hombre, y muchos ya habían pasado por ella.
Iban por un rato, pero hubo dos que se quedaron en su vida. El Flaco, un malevo vividor y degenerado.
Y el Chacho, que se enamoró de ella.
Todos creyeron que era ceguera de pasión, pero las miradas furiosas de Hipólito acabaron, frente a él, con los comentarios sobre María Julia.
El Flaco mató a un muchacho, allá por Garzón. Lo pusieron preso.
Chacho se convirtió en la sombra de Maruja, y ella era el sol para él. Se casaron.
Dentro del vestido de novia iba una hembra y dentro de la hembra, un hijo del Chacho.
Hipólito fue progresando en la curtiembre, trajo a su hermana, levantó una casita cerca del camino General Hornos... y tuvo otro hijo con Maruja.
Por los misterios de la naturaleza humana, María Julia fue demasiado hembra para un solo hombre, pero los dos hijos sólo fueron de uno: del Chacho. Eran su viva imagen, tanto Enrique el mayor, como Elena la segunda.
Pronto Maruja no soportó la monotonía de un hogar normal y volvió a trabajar en la curtiembre.
Pronto hubo otros hombres para visitar amuebladas y Chacho el hombre bueno para soportar las excusas de que iba al centro con las amigas.
Los años acabaron con las excusas y al volver tarde sólo encontraba al Chacho que, detrás de la bombilla, ponía una barrera de silencio a la mentira y tragaba con el mate amargo su propia amargura.
La hermana, ya casada, y la madre del Chacho se fueron a vivir a otro barrio.
El hogar quedó en manos de Hipólito y sus hijos.
Maruja era la señora que llegaba tarde y que los sábados se iba con una amiga al cine.
Se había convertido en la amante fija de uno de los gerentes de la curtiembre, veía a menudo al Flaco que, ya salido de la cárcel, seguía con dominio sádico sobre ella.
Y un día, el Flaco apareció en un baldío con un puñal que alguien le puso dentro del pecho.
Don Chacho vio venir a Maruja temprano, sentarse en el sillón delante de él, bordar nuevamente como en los primeros años, pero el muro de silencio tenía piedras muy grandes de recuerdos.
Los hijos se hicieron mayores, se casaron, se fueron. Siempre invitaban a Don Chacho para que fuera a sus casas, pero ellos jamás volvieron a la de su madre.
A Maruja ya se le notaban los años en su cara, pero no en el cuerpo.
Pasaba más tiempo bordando en el sillón, frente a Hipólito. Pero, siempre tenía una escapada con el gerente o con alguno de los empleados jóvenes, su nueva afición en la curtiembre.
Don Chacho se había hecho querer y respetar por todos, a pesar de su esposa.
Algunos hasta lo defendían, decían que tal vez no supiera quien era María Julia, que el marido es el último que se entera.
Hoja 73
Hipólito ya era Don Chacho, un buen capataz, una buena persona, un gran compañero, un amigo de verdad, un hombre que no merecía una mujer así.
Pasaron los años. Maruja se jubiló. Le sobraba el día para disfrutar. De noche bordaba cerca de Don Chacho.
Hipólito podía jubilarse, pero no lo hizo. El trabajo suele ser una droga donde ahogar la tristeza de la realidad.
Eran las diez de la noche.
Don Chacho dejó de tomar mate, revolvió la yerba con la bombilla, sintió en el pecho una extraña sensación.
Miró a María Julia, ésta bordaba. Por la radio cantaban un tango.
Se escuchó a sí mismo diciendo:
–Maruja.
–Sí, Chacho.
Maruja respondió asombrada, sin atreverse a levantar los ojos del bordado. Él continuó:
–¿Sabés una cosa?...
–¿Qué, Chacho?..
–Yo siempre supe lo del Flaco... y lo del gerente... lo de todos.
Maruja sentía rabia. Quería gritarle a ese hombre. Pero él hablaba sereno, mirando el fondo del mate, y seguía:
–Por años he tragado la amargura de saber que siempre tenías otro. Me mentía a mí mismo, diciendo que callaba por los botijas, después que ya era viejo para divorciarme.
–¿Y ahora?... –susurró ella, mientras simulaba seguir bordando.
–No sé. Antes, cuando volvías, sabía hasta con quien habías estado. Odiaba el perfume de jabón de amueblada que traías. Pero prefería tomar el mate y escuchar a Gardel...
Unas lágrimas calladas bajaron por las mejillas de María Julia para llegar a su boca, aún carnosa y sensual. Seguía mirando el bordado.
–¿Por qué no hablaste? –murmuró con voz quebrada.
–No lo sé. Cada vez que tomaba mate, sentía que la angustia me abría un agujerito en el estómago y por él se me iba pasando la amargura con el mate. Pero hoy creo que el agujero se cerró. Será que ya no siento angustia o ya no pasa el mate, pero tenía que decírtelo.
–¿Ahora?... ¿Para qué? –Maruja levantó la mirada.
–¿Para qué?... Para que supieras que nunca me engañaste, que siempre lo supe... y que, a pesar de todo, siempre te quise.
Dejó el mate sobre la mesa y se fue a acostar.
María Julia, por primera vez en su vida, se sentía avergonzada, se sentía lo que era.
Comprendía que había tenido un hombre de verdad a su lado, un hombre que ella creía humillar y la que se había rebajado era ella... y lloró.
Lloró por él, lloró por ella, lloró por una vida perdida.
Don Chacho murió esa noche.
El médico dijo que fue de un infarto.
Pero hay quienes piensan que fue la amargura que, no pudiendo pasar con el mate, le llegó al corazón.
Mayo, 1982
Hoja 74
Cuando llegó Don Alejandro al barrio, la mayoría de los muchachos de la barra no habíamos todavía nacido.
Fue allá, por el veinte y pico.
Dicen las viejas, nuestras madres, que llegó con su máquina fotográfica, con su trípode y sus cajones llenos de latas y botellas con olor ácido.
Sacaba fotos en la entrada del cine, aquél donde pasaban películas mudas, donde la tía del Billy tocaba el piano mientras Rodolfo Valentino rescataba a la muchacha de las garras del villano.
Si no estaba allí, se le encontraba en la plaza de la iglesia, sacando fotos de primeras comuniones, bautizos, y ofreciéndose para tomar “placas” de algún casamiento.
En verano solía estar en las escaleras de la playa, para grabar la atrevida foto de un señor mostachudo en traje de baño rayado, el cual le llegaba desde el cuello hasta las rodillas, con un mínimo escote para mostrar su pecho velludo y viril.
Las damas, cuando llegaban al colmo de la valentía y se sacaban una foto, estaban con un montón de niños delante de sus piernas, a fin de ocultar sus curvas, y con unas amplia sombrillas para dar una pudorosa sombra sobre sus sonrojadas caras.
En invierno, su lugar preferido era la puerta del club de fútbol, siempre listo para imprimir en los clisés el recuerdo de la despedida de soltero de alguno de nuestros viejos.
O, esperando para que lo hicieran pasar a reproducir el cuadro apoteósico de triunfo de los héroes futbolísticos de los años veinte.
Y siempre, como un artista, aconsejando la mejor pose con su lenguaje formal.
Cuando conocimos a Don Alejandro seguía siendo igual a aquel entonces. Parecía un personaje de fotografía antigua, en blanco y negro, con cierto toque ocre de cosa vieja.
Su piel era blanca, los cabellos negros, los bigotes lacios, estirados, renegridos, de porte marcial.
Era delgado pero fornido, de espesas cejas oscuras. Vestía de gris, camisas blancas y corbata negra. Sus modales eran circunspectos y su actitud extremadamente formal.
Según nos contaban, había llegado de Bulgaria, Hungría o Yugoslavia.
Trajo sólo un pequeño baúl y su máquina fotográfica callejera. Se fue a vivir al cuarto del fondo de una antigua casa de la calle principal del barrio.
Cuarto que le alquilaba una vieja familia de añejo apellido, que sólo le quedaba la casona y una hija flaca y solterona.
Alejandro se casó con ella.
Puso en la sala del frente la casa fotográfica y sobre la puerta un letrero pintado por él, que decía:
Al leerlo, parecía el resumen de la vida de cada individuo.
Ése fue el único local de fotografías del barrio por muchas décadas.
En él quedó registrada cada persona y suceso de su existencia.
Hoja 75
Ir a sacarse una fotografía era todo un acontecimiento, el cual llevaba su preparación correspondiente:
Primero se iba al peluquero.
Luego, recién bañado y peinado a la gomina, se ponía la mejor ropa, como mínimo la dominguera.
Se ensayaba delante el espejo la pose, la expresión del rostro, se buscaba el mejor lado de la cara.
Pero nunca la sonrisa, salir sonriente en una foto era una falta de respeto para el fotógrafo y de seriedad para quien tuviese el honor de recibir la fotografía.
Preámbulos inútiles, siempre se salía tieso, con los ojos asustados por el fogonazo del magnesio, el nerviosismo del suplicio de tantos focos y una expresión de intriga por lo que estuviera haciendo el fotógrafo dentro la bolsa negra detrás de la máquina fotográfica.
A los botijas no nos gustaba sacarnos fotografías, nos parecía que nos tomaban algo de nosotros.
Y, al vernos después representados en la placa, teníamos ganas de tocarnos el cuerpo y la cara, para comprobar si estábamos completos y que esa imagen no se había llevado nada de nosotros mismos.
Durante todo el año siempre se podía ir a la casa fotográfica y encontrar allí a Don Alejandro tras la vitrina.
A lo sumo se tenía que esperar un instante para que saliera del estudio o del cuarto oscuro, luego de escuchar el sonido de las campanillas que tocaban al abrirse la puerta principal.
Pero en verano sólo se encontraba a la señora.
Ella tomaba los encargos y hasta había aprendido a sacar fotos de carnet y pasaporte.
Es que en esa época, Don Alejandro volvía a sus viejos tiempos y seguía paseando con su antigua máquina de cajón, su trípode y tachos de líquidos.
Iba, como antaño, a la entrada de la playa, a la salida de los partidos de fútbol y finalmente, en el atardecer, a la plaza de la iglesia ofreciéndose para tomar un bautizo.
Los tiempos se habían modernizado. Había aparecido la máquina Kodak de cajón y con ella surgido los aficionados, que tomaban instantáneas a los de su familia, a los paisajes, a las costumbres.
También el taller fotográfico de Don Alejandro había progresado.
Tenía máquinas refinadas que sacaba fotos de carnet, cuatro a la vez, aparatos raros que reducían las fotografías a pequeños discos.
Discos, que los hombres llevaban en la billetera tras una lámina de mica, y las mujeres ocultaban en un medallón que llevaban al cuello y que coquetamente mostraban su interior a una amiga íntima.
Había otras máquinas que ampliaban las fotos en grandes cuadros, que luego se ponían en enormes marcos y con un vidrio combo, para dar la sensación de que estuviesen mirando a través de una ventana.
Casi siempre eran fotos de niñas con su vestido de quince años, o mujeres con su traje de novia.
Fotos que parecían cuadros donde el fotógrafo, mediante un pequeño pago extra, hacía retoques y daba ligeros matices de color a la reproducción, de tal manera que todas las mujeres parecían románticas figuras salidas de la portada de un libro de poesías.
Hoja 76
Pero ninguna fotografía igualaba en calidad, en realismo, en vivencia, a aquellas duras fotos de la máquina callejera.
Fotos reproducidas sobre una gruesa cartulina, en la cual del lado de atrás ya venía impreso el nombre del fotógrafo, el país donde se había sacado, unos renglones para escribir, un pequeño rectángulo en una esquina para poner la estampilla; y, debajo, tres rayas punteadas para poner la dirección y el nombre del destinatario.
Fueron las fotos que se sacaron para mandar a los parientes que habían quedado en Europa.
Fotos que se enviaban para mostrarles lo que se había podido hacer en América, que la familia aumentaba y que los hijos se parecían a los abuelos lejanos.
Se sacaban una por vez y, si se quería tener más copias, el fotógrafo tomaba la primer foto y la ponía sobre un soporte que salía de abajo de la máquina, como una lengua rígida, y colocándola frente al único ojo de vidrio del aparato, repetía la operación tantas veces como duplicaciones se necesitasen.
–¿Cuántas copias quiere, señor? –decía Don Alejandro, mientras muy profesionalmente estiraba sus bigotes entre pulgar e índice.
Y los gallegos, tanos y demás gringos, empezaban la cuenta discutiendo con la señora:
–Una para tu mamá, otra para la mía y otra para la tía María... pobre, se quedó soltera y le gusta tener fotos de los sobrinos.
–Bueno, tres. Pero nada más. Mire que son caras. –decía la ahorrativa señora.
–Por cuatro le hago una rebaja, –respondía Don Alejandro– guarde una como recuerdo.
Nunca se supo porque prefirió fuesen cantidades pares, debe haber sido algo natural en él.
Su esposa tuvo familia una sola vez. Fueron mellizos.
Eran iguales a él, iguales entre ellos: tiesos, formales, circunspectos, vestidos de gris.
Parecían copias reducidas que hubiesen salido de la misma placa, y el original era Don Alejandro.
Su similitud fue motivo de bromas, cachadas y asombro durante nuestra niñez. Recuerdo que una vez me peleé con uno de ellos por un bochón de porcelana que le había ganado a la bolita. Yo obtuve mi bochón y uno de los mellizos un ojo negro.
Al entrar a clase el siguiente día, los dos mellizos llegaron con el mismo ojo en compota.
Luego, me enteré que el bochón era del otro hermano y que habían peleado entre sí.
Lo que nunca pude saber, fue con quien de los dos me había peleado.
Don Alejandro tenía la costumbre de poner una copia de todas las fotografías, sobre todo de los del barrio, en vitrinas y vidrieras del frente de la casa fotográfica.
Las vitrinas y las fotos seguían a través del corredor y luego rodearon las paredes del salón del comercio, ha medida que la población aumentaba.
Era un archivo de todos los seres del barrio.
Si fallecía alguien que allí estuviese representado, Don Alejandro sacaba su fotografía y ponía en su lugar alguna de un nacimiento o un bautizo reciente. Era como una representación de la continuidad de la vida.
La máquina fotográfica se fue haciendo cada vez más popular, la tenía casi todo el mundo. Solamente se iba a lo de Don Alejandro a sacarse fotos especiales, con retoques, para regalar a alguien que prefiriese nuestro corazón, para recordar la primera comunión o el día de casamiento.
Hoja 77
Ya había llegado la fotografía a color, pero Don Alejandro era un profesional y nunca las recomendaba, prefería el blanco y negro, con sus artísticos retoques, sus esfumados y sus matices de tenue color.
El negocio prosperaba, se vendían rebuscadas máquinas fotográficas, mediante las cuales se sacaban fotografías de virtuosismo... luego de media hora de estudios de la luz, diafragma, foco, distancia, velocidad del obturador, sensibilidad de la película y la paciencia de los demás.
Había máquinas que parecían cajoncitos cuadrados, otras largas y estiradas, algunas que había que ponerles las placas atrás e ir sacándoles unos papelitos negros.
Otras parecían estuches y se tenía que enroscar para adelante y para atrás el lente.
Las había que, al abrir la tapa, avanzaban para adelante como un resorte, arrastrando tras de sí un cuerpo flexible y plegado parecido a un acordeón.
Algunas traían un trípode de tubitos y un botoncito. Al apretarlo, el que sacaba la foto corría para ubicarse en el grupo s fotografiar...
Casi siempre aparecía en la fotografía mostrando sus espaldas, movido, mal colocado, o estirando el cuello mientras preguntaba si ya se había disparado.
También había para sacar instantáneas sin tanto pensar, eran las que más se vendían.
Pero, el principal negocio estaba en vender rollos de películas fotográficas, luego revelarlas y sacar las copias que solicitase el aficionado.
También se vendían marcos, estuches y álbumenes.
Colocar un rollo era labor digna de la paciencia de un santo.
Se tenía que romper la caja de cartulina en donde venían, nunca salían por los extremos.
A continuación aparecía un envoltorio de un material flexible, sellado, el cual se estiraba apretándose contra el contenido y nunca se rompía.
Luego de desgarrarlo con los dientes, se encontraba un canuto negro, del cual sobresalía una lengüeta amarilla que tenía algo escrito en gringo.
Abríamos la máquina por atrás, con delicadeza, nos daba la sensación de violar el recato de una parte prohibida.
Todo era negro, oscuro, como un dormitorio cuando se apaga la luz.
Después de varios intentos, engranábamos el carrete negro y enganchábamos la lengua amarilla en otro tubito que tenía la máquina.
Cerrábamos rápidamente la puerta de atrás, en la cual una pequeña ventana nos dejaba atisbar, como chismosos, su interior.
Y... ahí empezaba el suplicio.
Uno giraba la ruedita y por la ventana comenzaban a pasar en una sucesión interminable: cuadros amarillos, puntos, símbolos extraños, letras.
Y cuando se estaba ya nervioso, pensando que el rollo se había terminado, aparecía, tímido, pequeño, el número uno... y sólo traía ocho fotos.
Hoja 78
Con el tiempo, Don Alejandro fue dejando de atender al público, sólo venía al salón cuando alguien necesitaba algo muy especial y, como un patriarca, sus decisiones se escuchaban sin interrumpir y sin derecho a apelación.
Don Alejandro pasaba en su laboratorio, allá en el cuarto del fondo. Dejó el frente del negocio a su esposa y a los hijos ya hechos muchachos.
Ellos ya sabían sacar fotos, recomendar el tipo de rollo, revelar.
Nos daban en un sobresito las fotografías y, envuelto en papel celofán, el negativo.
Agarrábamos las fotografías con las yemas de los dedos, por el borde, temiendo tocarlas.
Las sentíamos húmedas, viscosas, como una criatura que estuviese recién saliendo de las entrañas de su madre.
Luego, tomábamos confianza, perdíamos respeto y las barajábamos como naipes de la vida.
Pero con el negativo era distinto: lo ocultábamos, lo poníamos aparte y casi siempre terminaba perdiéndose.
Tratábamos de no verlo, era algo que nos impresionaba, como si allí estuviese grabada la parte mala, negativa, de nosotros.
Donde lo que creíamos blanco era negro, y lo oscuro se volvía claro.
Nos daba la impresión que mostraba algo oculto, íntimamente secreto, como la placa de rayos equis de la pobre tuberculosa de la esquina.
Luego de saludar a mi madre salgo a la calle.
El barrio está igual. Hace veinticinco años que lo dejé.
Sólo hay dos casas nuevas.
Las otras siguen allí, con sus frentes grises, sus puertas barnizadas, sus persianas con celosías y sus comentarios detrás de ellas.
Veo un anuncio luminoso:
Sonrío recordando un letrero pintado sobre la vieja puerta:
Pienso que he pasado por todas esas impresiones.
Toda una vida.
Llego hasta la puerta del local. Arriba de ella aún está el letrero. Entro. En las vidrieras se mantiene la costumbre de tener las fotografías de la gente del barrio.
Son caras nuevas, no reconozco a nadie.
De atrás del mostrador sale una copia de Don Alejandro.
Es una copia nueva, moderna, a colores, no en blanco y negro como era el viejo.
El actual es de cabellos castaños, ojos azules, cara sonrosada, vestido con ropa deportiva. En lo demás, es igual al viejo original.
Sonriente me pregunta:
–¿Buscaba alguna cosa, señor?
–Un botija rubio, que entró aquí cuando tenía siete años... uno que se peleó por un bochón de porcelana... aunque, no supe si fue con vos o con tu hermano. –señalo una vitrina– Su foto estaba allí.
Hoja 79
Me mira fijamente. Me reconoce. Me abraza emocionado.
Charlamos, reímos, dice que su hermano mellizo trabaja en el Centro, que también tiene un estudio fotográfico.
Que ambos se habían casado, y también ellos tuvieron hijos gemelos. Cosas de la fotografía.
Recordamos aquellos tiempos, nuestra niñez y juventud, nos consolamos mutuamente por nuestros padres ya idos.
Por un momento se queda callado, pensativo, y me dice:
–En el laboratorio del viejo, allá en el fondo, están guardadas las vitrinas de entonces. ¿Quién sabe?...
Vamos, revolvemos.
Pasan frente a mis ojos antiguas fotos, rostros de amigos, caras de personas mayores que ya no están, compañeros de la barra.
Imágenes de muchachitas que en cierto momento creí que cada una de ellas era el amor de mi juventud.
Y de pronto... ahí está la fotografía.
Veo a un botija de ojos claros, flaco, formal, muy tieso, esbozando una sonrisa forzada, temeroso, vestido con uniforme de marinerito.
En la gorra se lee el nombre de este país.
Me parece sentir a mi madre peinándome por enésima vez.
Me parece ver a Don Alejandro detrás de su máquina.
Me parece oír la voz de mi padre diciéndome:
Y, sin saber porqué, siento rodar por mis mejillas una lágrima.
Alex se va...
Yo también.
septiembre, 1982
Hoja 80
Hacía poco que habían puesto el almacén en la esquina frente a la plaza.
Era una casa vieja con una puerta muy grande, muy alta, de ventanas enormes, que se cerraban con persianas pesadas y una tranca de hierro por dentro.
Para llegar al almacén había que subir tres escalones de mármol, dar unos pasos por el antiguo zaguán de granito, que en alguna época debió ser negro, subir otro par de escalones de roble y, finalmente, se estaba en el negocio, antigua sala que en su piso de tablas machimbradas guardaba aún la nostalgia de valses idos.
Los perfumes de Francia, el de los jazmines, los vestidos de seda y los zapatos de charol, habían sido reemplazados por el olor del fiambre, las restas de ajos y cebollas, las bolsas de papas y las chancletas de Don Jorge.
Llegó un día, trayendo todas sus cosas en un camioncito, lo ayudaban otros armenios como él.
Hizo varios viajes y, en el último, venía el mostrador, un montón de tarros, sus hijas de pocos años y su esposa.
Todos apretados en la parte de atrás del camión, mientras Don Jorge junto al chofer, traía la balanza sobre sus rodillas.
En pocas semanas fue el almacén de la esquina, abrió libretas a todos los que la necesitasen para pagar cada quincena, repartía los pedidos en unas enormes cestas, mientras la armenia cuidaba el negocio y las dos hijas corrían dentro del patio de la antigua casona.
Mi madre me llamó y me dijo que fuera a hacer un mandado a Doña Silvina, una vieja italiana que nunca salía de su casa.
Casa que apenas se veía tras un jardín de tupidos árboles.
A regañadientes fui hasta la casa, atravesé con temor el jardín y, con más temor, toqué la campanilla.
Mi miedo fue en aumento, apareció una vieja encorvada, toda llena de arrugas, con el pelo totalmente blanco, que me hizo pensar en los cuentos de brujas.
Al hacerme pasar a la casa, el olor de antiguo, a humedad, a flores de cementerio, me cohibió.
Pero la voz de Doña Silvina borró todo eso. Era voz llena de ternura, voz de abuela, de abuela solitaria:
–Mirá, traeme por favor, del almacén de la esquina, un cuarto kilo de yerba, otro de azúcar, medio de boniato y medio de zapallo. Está todo anotado. ¿Ya sabés leer, mi viejo? ¡Ah! Aquí tenés la yapa, para vos.
Rechacé con amabilidad el caramelo que me daba. Mi madre me había dicho, bien claro, que no aceptara nada.
Que la pobre señora no tenía a nadie, que todos los hijos se habían ido para la Argentina y que, al morir su esposo, se había quedado sola.
Don Jorge me entregó el pedido, abrió un frasco de vidrió, sacó un caramelo y lo puso junto a la bolsa:
–Tomá la yapa. ¿Querés hacerme otro mandado?
Devolví el obsequio, agarré el paquete y respondí:
–No, gracias. Si me deja mi vieja, le hago los mandados.
Mi madre no me dejó. Pero, con las semanas, fue aumentando la amistad entre el armenio y la barriada.
Hoja 81
Los muchachos íbamos a verlo, luego de hacer nuestros deberes de la escuela. Nos entreteníamos viéndolo envolver ágilmente los paquetes de azúcar, yerba, sal gruesa, en una hoja cuadrada de astrasa, a la cual convertía en una bolsita de la que nada se perdía.
Pasábamos el rato mirando los frascos llenos de bolitas de diferentes colores, de caramelos, verdes de menta, marrones de leche, de chocolatines brillantes.
Nos asombraba la habilidad de medir el vino, el aceite y el querosén, en unos golpeados tarros de bronce que parecían iguales, pero Don Jorge nunca mezclaba los sabores.
Además, al levantar las tapas inclinadas de los cajones de harina, del afrechillo, del maíz, era como si estuviésemos descubriendo arcones de piratas.
Pero, la mejor diversión era verlo sacar las longanizas y chorizos que, con una caña, descolgaba del techo.
Todo eso nos entretenía, y sólo salíamos del almacén sin decir nada en dos ocasiones.
Una, cuando aparecían las dos hijas, siempre estaban mocosas, con la ropa mal puesta y oliendo a pipí.
La otra, cuando veíamos que acomodaba los pedidos sobre el mostrador.
Era seguro que iba a pedir si queríamos repartirlos.
Sin embargo, había veces que yo me quedaba y, a escondidas de mi madre, le hacía el mandado. Siempre me daba la yapa, hasta de chocolatines, y siempre la rechazaba.
Hasta que un día me dio un vintén.
Lo agarré. Lo observé por todos lados. Brillaba. Y era mío.
Miré a Don Jorge y le pedí:
–Una bolita azul, Don Jorge, por favor.
Y, con mucho orgullo, pagué con el mismo vintén.
El armenio sacó la bolita y, ante mi asombro, rompió un cuadrado de papel de seda, la envolvió con su habilidad y me entregó el paquete.
–Aquí la tenés, Rubio, gracias. –dijo, mientras sus ojos negros estaban humedecidos.
Don Jorge trajo parte de sus costumbres y tomó parte de las nuestras. Aprendió a tomar mate, a discutir de fútbol, y hasta tener una botella de caña para alargar las tardecitas frías, mientras hablaba con alguno de los viejos.
Nos dio unas pizzas armenias muy finas de espesor y calidad, unos frascos llenos de berenjenas y morrones en vinagre. Unos dulces exquisitos de sabor particular.
Y sobre todo nos dio el pomidoro que, aun siendo de origen italiano, Don Jorge lo hacía maravilloso, concentrado.
Juntaba todos los tomates que en verano le sobraban diariamente en el almacén, por estar demasiado maduros, y los ponía en la azotea en grandes frascos. Allí la salsa iba tomando cuerpo y espesando hasta llegar el invierno, para ser el pomidoro, base de guisos y tucos.
En mi casa había un parral que nos daba sombra y buenos racimos de uvas.
Apenas reverdecía, el armenio me pedía algunas hojas tiernas del parral. Luego, mandaba con sus hijas un plato de hojas rellenas con algo de sabor exquisito.
Muchas veces nos dijo su nombre en armenio, nunca lo aprendimos. Lo bautizamos Parra Rellena, y así le quedó.
En compensación, cuando yo iba a comprar pomidoro, sacaba un frasco de abajo del mostrador, servía la cantidad pedida, la envolvía en papel doble, y me susurraba:
–Decile a tu mamá que éste tiene dos años... es más seco.
Hoja 82
Las hijas del armenio crecieron. Se volvieron muchachas bellas, de pelo negro, ojos negros, de pestañas negras y de piel muy blanca. Y, los muchachos nos olvidamos que habían tenido mocos y que habían olido a pipí.
También el negocio del armenio creció. Compró el almacén que estaba alquilando, luego adquirió un depósito cercano y consiguió la distribución de combustible para toda la zona.
Puso a otro armenio detrás del mostrador del almacén, pero Don Jorge era quien llevaba las libretas.
Yo ya estaba estudiando el último año del liceo, pero seguía dando las hojas de parra en verano y comprando el pomidoro en invierno.
Don Jorge siempre me atendía con su sonrisa típica y me repetía:
–¿Querés hacerme un mandado, Rubio?
Y alargando la mano, me mostraba un vintén.
El negocio del combustible prosperó y casi todo Montevideo dependía de la Distribuidora Asur.
Las hijas se hicieron hermosas señoritas atractivas y, quizás en venganza por los infantiles desprecios de cuando eran mocosas, nunca miraron a ninguno del barrio.
Se casaron con unos hijos de armenios y toda la familia se mudó para el Paso Molino.
Don Jorge, junto con los yernos, puso una oficina y un depósito cerca de Capurro para centralizar la distribución del combustible.
Pero, el viejo venía todas las tardes a visitar su almacén, se sentaba en el escalón de la entrada esperando a los viejos para charlar.
Yo me había casado y estaba tratando de levantar mi hogar sin pedir ayuda.
La situación era difícil pero podíamos vivir, estirando el sueldo como sólo la esposa de un empleado lo puede hacer.
Mi hijo cumplía un mes de nacido y, con lo últimos cincuenta pesos, salí a buscar un regalo para el botija.
En las Barreras compré masitas para mi señora y para él una pelota de colores, una más grande que la criatura.
Los padres siempre ven grandes a sus hijos pequeños, y los ven pequeños cuando son grandes.
Subí al tranvía con los dos paquetes. Hice equilibrio, colgado del pasamano, hasta llegar a la plaza. Me bajé.
No necesité revisarme el bolsillo, tenía la sensación de vacío. Me habían robado.
Llegué a la casa. Apacigüé a mi señora. Puse la pelota en la cuna y, sin decir más, salí para el almacén.
Don Jorge estaba sentado en el escalón.
–Buenas tardes, Don Jorge. –dije impulsivamente– ¿Podría hablar con usted?
–¡Cómo no, Rubio!... ya me estás hablando. –me respondió con su sonrisa burlona.
–¿Podríamos hablar adentro? Es algo personal. –mi voz era un murmullo.
El viejo armenio se levantó lentamente por el peso de su cuerpo y de los años.
Le ayudé y, juntos, fuimos al patio detrás del almacén.
El patio aún olía a berenjenas, a morrones, a dulces, a pomidoro, a parra rellena.
Le conté lo sucedido.
–Y, Don Jorge, todavía faltan diez días para fin de mes... –dije avergonzado.
–¿Querés libreta? Con mucho gusto. –me respondió.
Hoja 83
La sangre me subió a la cara, moví la cabeza negando, me sentía igual que de niño rechazando la yapa.
Don Jorge sacó la billetera, agachó la cara para no mirarme:
–¿Cuánto precisás?
–Sólo cincuenta. A fin de mes se los devuelvo. ¿Necesita algo de garantía?
–Sí...
Levanté la vista con rabia, encontré su sonrisa burlona, y repitió:
–Sí... un vintén. Además, no te apurés en pagarme. Yo nunca te pagué las hojas de parra.
Me dio los cincuenta pesos y, como años atrás, con el mismo dinero compré en ese almacén.
A fin de mes le entregaba a Don Jorge un sobre con cincuenta pesos y un vintén.
Ya mi hijo jugaba fútbol en el cuadro del barrio y mi vida se había encauzado, cuando un sábado de tarde bajé del ómnibus.
Crucé la avenida, pasé sobre los rieles de un tranvía que hacía años había hecho su último viaje.
Atravesé por la plaza reverdecida de primavera y llegué a la esquina del almacén.
Unas cuadras más abajo se encontraba mi casa.
En la esquina, sentado en el escalón, recostado sobre el marco de la puerta, estaba Don Jorge.
Hacía tiempo que no lo veía, tal vez años. Me acerqué:
–Buenas tardes, Don Jorge... tiempo sin verlo.
–Hola, Rubio... –me miró con melancolía– ¿Querés sentarte un rato?
Me senté en el escalón, apoyándome del otro lado del umbral. Hablamos de tiempos idos, recordamos sucesos y personas pasadas...
De pronto, la brisa trajo hasta nuestros pies un sobre de pomidoro, de esos de plástico.
–¿Te acordás, Rubio, cuando te vendía el más seco?...
–Sí. ¡Y qué sabroso que era! ¡Qué bien lo hacía usted!
–Ahora ya no sirvo ni para hacer eso. Mis yernos manejan el negocio, mis hijas me dicen que los deje solos, que yo no sé administrarlo, que estoy viejo...
–Bueno, Don Jorge, es hora que usted descanse... –dije, por decir.
–¿Y sabés una cosa, Rubio?... –seguía hablando sin escucharme– lo peor de todo, es que tienen razón, ya no sirvo para nada. Ni para hacer pomidoro, ahora lo venden en sobresitos. ¡Qué se le va a hacer, Rubio!
Nos quedamos en silencio, mirando el sobre vacío.
Nos quedamos meditando cada uno en su vida.
No sé cuanto tiempo pasó. De pronto su voz me sobresaltó, parecía como si viniese desde lejos:
–¿Querés hacerme un mandado, Rubio? ¿Querés ganarte un vintén?
–Como no, Don Jorge. –contesté, creyendo que hablaba en broma.
–Pedile a tu vieja una hojas de parra, para hacerlas rellenas...
Temblé. Hacía tiempo que mi madre no estaba más. Hacía tiempo que el parral se había secado.
Levanté la mirada.
Y allí estaba Don Jorge, con lo ojos cerrados, apoyado contra el marco del viejo portón, sin su sonrisa, con la boca abierta...
Se había ido.
Se había ido sin poder comer parra rellena.
Se había ido.
Y yo, nunca más podría ganar un vintén.
Febrero, 1982
Hoja 84
Bajando la calle, hacia el mar, en la parada del tranvía, frente al club, estaba la ferretería. La ferretería de Don Dante. Nunca lo conocí con otro nombre.
Desde que, de la mano de mi padre, iba prácticamente corriendo a ese mundo maravilloso que veía en las vitrinas.
Grandes vidrieras con estantes enormes que me intrigaban como podían tener tantas cosas... ¡Y tan altas, para mí!.
Qué grande me parecía Don Dante, aún más que mi padre. ¡Y eso ya era mucho decir!
A medida que fue pasando el tiempo, fui creciendo y conociendo más de la ferretería y de Don Dante.
Él fue mi mentor sin yo darme cuenta, un poco tío, un poco abuelo, algo de maestro y mucho de filósofo.
En esa esquina fui a comprar de pantalones cortos, luego tomé el tranvía para ir al liceo, después bajé con mi novia y, antes de llevarla con mi madre, la presenté a Don Dante.
A esa ferretería entré con un medio para la chaura del trompo, unos pesos para el vidrio de mi cuarto de recién casado y, al poco tiempo, con un montón de dudas a buscar consejo para ver si buscaba un nuevo camino a mis ansias.
Siempre hallé allí a Don Dante, siempre me dio lo que necesitaba. Y siempre lo vi igual, parecía haber detenido el tiempo. A veces pensé que fue un hombre que nació viejo.
Don Dante era italiano, sin embargo no lo parecía. Pronunciaba perfectamente el español con eses, ces y zetas.
Hablaba en francés con mi padre, en inglés con el gringo del frigorífico, en portugués con el brasilero del club, en alemán con el dueño de la barraca de carbón.
Se entendía con los polacos y, para completar la cosa, conversaba en guaraní, ese idioma dulce y nasal de los indios, con el paraguayo del almacén.
Tenía una memoria prodigiosa. Se acordaba exactamente del vidrio de la cocina comprado hacía tres años, o de cuanto barniz se precisaba para las celosías del balcón de cada casa.
Un día, comprando aguarrás, me dijo que había conocido a mi abuelo cuando, junto al General Roca, iban por el norte argentino abasteciendo el ferrocarril y levantando pueblos.
–¡Hombre de coraje, tu abuelo! Nunca se achicó, ni ante la vida ni frente a los hombres... y esos gauchos eran bravos.
–¿Usted lo conoció, Don Dante? –pregunté, aún dudando.
–Claro que lo conocí. Si viví en la pensión que tenía en Santa Fe. Buena cepa tenés, muchacho. Porque al otro abuelo también lo conocí, cosas de la vida, cuando anduve por el norte de Francia. Todo un señor...
Llegué a mi casa con el aguarrás y la duda de que todo fuese mentira.
Mi padre guardó la botella y me habló. El aguarrás era de primera calidad y todo lo dicho era verdad.
La ferretería de Don Dante era de una manera especial, hecha en escalones, como si fueran etapas de la vida.
Al entrar estaba el bazar, la parte femenina, llena de porcelanas, cristalería, lámparas, bandejas de plata, platos de porcelana y baterías de cocina.
Allí atendía normalmente su señora o su hija mayor, ambas tenían la misma edad.
La señora era la tercer esposa. Las anteriores habían quedado enterradas como mojones de épocas pasadas, la primera en Alemania y la segunda en Asunción del Paraguay.
Hoja 85
Luego del bazar se subía un par de escalones y se pasaba a la ferretería propiamente, llena de herramientas, tenazas, fretachos, brochas, niveles, serruchos, pinturas, barnices, trementina, limas, gubias, cortafierros, piquetas, cerraduras, candados.
Y... en un rincón esa cosa negra, dura y de sabor extraño, de la que todos los muchachos le pedíamos un pedacito para masticar: el alquitrán.
Apoyados contra la pared estaban los rastrillos, las palas, las hachas, los baldes, los escardillos, las bolsas de yeso.
En la estantería guardaba las cartulinas caladas, con dibujos de cornisas, que nuestros padres pintaban con nostalgia de las molduras de mármol de la vieja Europa.
También estaba el mundo infinito de llaves, canillas, sifones, timbres, tapas, cables, cintas, clavos, tornillos, remaches. Todavía hoy día me cuesta comprender como podía tener tantas cosas en tan poco lugar.
Sobre el mostrador, Don Dante tenía un libro viejo, ajado y hojeado, con figuras de más herramientas, por si alguna aún no estuviese entre las cientos de existentes.
Se volvía a subir otro par de escalones y se entraba al mundo brillante, cristalino, frágil y fantasmal de la vidriería.
Caminábamos casi en punta de pies, acariciábamos la superficie rugosa de los vidrios martillados, juntábamos los pedacitos de vidrios de colores para formar caleidoscopios atornasolados. Nos extasiábamos frente al misterio de los espejos, brillantes por de un lado y oscuros por detrás.
Allí, Don Dante fue mi maestro. Muchas tardes de otoño pasé sentado en el banco mirando como la lámina de cristal cambiaba de forma en sus manos.
Don Dante limpiaba la mesa de madera, tomaba el vidrio y con mucho cuidado lo apoyaba en ella, medía, ponía la regla Té, marcaba, rayaba con el diamante.
Levantaba el vidrio, ponía una regla debajo, me miraba con una sonrisa burlona, daba un golpe seco... y el vidrio se partía justo por la raya.
Me daba un retazo de vidrio y me enseñaba como cortar.
Entre tanto me hablaba, de Europa, de América, del hierro, del diamante, de la gente, de hombres que yo estudiaba en la historia, de hechos que sonaban a novelas, a aventuras.
Algunas veces me hacía preguntas sin respuestas, o me daba respuestas que me hacían meditar.
Nunca aprendí a cortar bien un vidrio. No sé si no me enseñó a usar correctamente el diamante, pero creo que me enseñó a pensar.
Luego de la vidriería, y de tres escalones más, se subía al último tramo de la ferretería. Era un lugar con algo de misterio, de laboratorio de físico loco.
Allí Don Dante arreglaba las veladoras, ponía resistencias a las planchas, transformadores a los timbres y probaba cualquier artefacto eléctrico o mecánico.
Tenía mesas con luces que se apagaban y encendían, botones de colores, agujas que subían y bajaban dentro de relojes, pequeñas máquinas para hacer agujeros, roscas, y unos hilos muy finitos que enrollaba en unos tubos de cartón y los timbres sonaban otra vez.
En ese lugar cambiaba los rulemans a nuestros patines, ponía nuevos alambres al radiador de la abuela, el engranaje al molinillo de café o un buje a la rueda del aljibe.
Detrás de esas mesas había una pared con una sola puerta, y en la puerta un vidrio esmerilado.
Y en el vidrio la palabra OFICINA y el emblema de una escuadra y un compás...
Hoja 86
Don Dante acompañaba a su esposa los domingos a misa de once y se quedaba en la plaza, sentado, esperando.
El padre Ignacio, el cura más viejo, venía, se sentaba a su lado y charlaban. Un domingo me acerqué haciéndome el distraído. No entendí nada... hablaban en latín.
Los años fueron pasando y yo tomando cada día el tranvía en esa esquina para ir al liceo. Hacía tiempo que yo no entraba a la ferretería. Pero don Dante siempre me saludaba desde las sombras con una sonrisa enigmática.
En el barrio no había biblioteca, ni liceo, ni escuela de oficios. Tenía que hacer un trabajo de Historia Moderna e Industrialización, y no sabía como desarrollarlo.
Estaba en la esquina. Me acordé del viejo maestro de cosas raras. Entré a la ferretería. Minutos después penetraba con Don Dante al misterioso cuarto. Un enorme ventanal daba a la bahía.
Las otras tres paredes eran una gran librería con todos los temas imaginables. En el centro del cuarto una mesa con varias sillas y más allá un escritorio. Detrás del escritorio, pegado al vidrio de la biblioteca, un cartel con una frase:
Luego de media hora de leer y hablar con Don Dante ya podía escribir sobre la industrialización con lujo de detalles.
Por mucho tiempo ese cuarto fue mi gimnasio mental y Don Dante mi preceptor. Y cada vez que le decía:
–Don Dante... ¿Qué es lo que no conoce usted?
Él siempre me respondía:
–Lo que dice ese letrero. Ese día, no necesitaré más.
Y mientras yo trataba de saber lo que decía ese letrero, pasaron los años, cambió la gente, se fue el tranvía, pusieron una biblioteca, un liceo, una escuela industrial.
El barrio fue creciendo, para unos se hizo grande, para otros se hizo chico, algunos vinieron, otros se fueron.
Primero yo, luego Don Dante.
Tarde calurosa de diciembre.
Ayer estaba muy lejos de aquí.
Me separé miles de kilómetros y muchos años, pero me parece haber estado siempre aquí.
Mi cuñada me sirve un vaso de vino y me dice:
–¿Sabés a quien tengo de vecino? A Don Dante.
El vino se mi hizo generoso, dulce, fresco. Y ella continúa:
–Muchas veces hablamos de vos. Siempre te recuerda. Ahora está en la plaza Varela.
Le pido ir hasta allí. Vamos junto con mi esposa y mi hijo.
Sentado en un banco, debajo de un ceibo, reconozco desde lejos a Don Dante.
Dejo que mi señora, mi hijo y mi cuñada se le acerquen por el sendero mientras yo me arrimo por detrás al banco.
Cuando llego, oigo que le habla al niño:
–Sos el que se llevaron tan chiquito. Yo conocí a tu padre cuando era como vos. Y a tu madre cuando tenía trenzas...
Mi hijo lo mira con la misma desconfianza que debo haberlo mirado yo años atrás.
–Buena cepa tenés, botija... –el viejo sigue– yo conocí a tu abuelo, era un caballero. Y el otro, un santo. También conocí a tus bisabuelos... ¡Qué hombres aquellos!
Veo en los ojos del muchacho la duda. Me apoyo en los hombros del viejo y con voz emocionada afirmo:
–Sí... y este hombre es Don Dante. El que vendía aguarrás de primera calidad... y todo lo que ha dicho es verdad.
Hoja 87
El viejo se levanta, sonríe.
Apoyado en su bastón, me dice:
–¿Te acuerdas? El animal que anda primero en cuatro patas, luego en dos, y finalmente en tres... ¿Llegaste a saber lo que decía aquel letrero?...
–Sí, Don Dante. Es griego. De Delfos. De Sócrates... "Conócete a ti mismo"... Pero yo aún no me conozco.
–Yo tampoco... –y, señalando al niño, dijo– Tal vez el único que se conozca sea él. Luego, al crecer, sólo aprendemos.
Y nos pusimos a hablar de cosas cotidianas.
Al día siguiente volví al barrio.
Ya no hay tranvía ni parada en la ferretería.
Ahora hay dos bibliotecas, un liceo y una escuela industrial.
Muchos lugares donde aprender.
Pero, no está Don Dante...
¿Quién les enseñará a pensar?
Diciembre, 1982